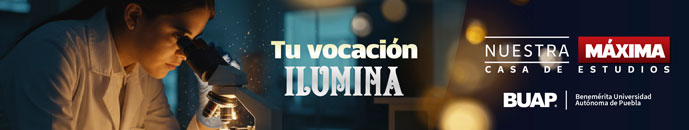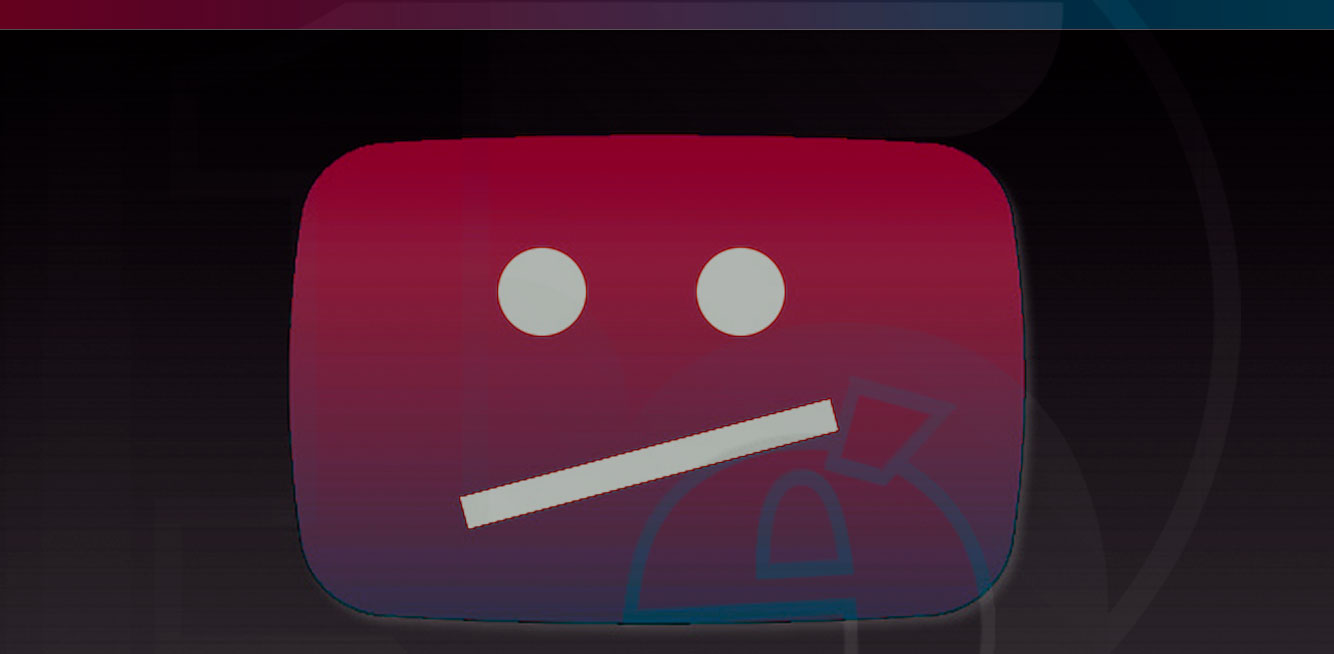Sí. Y lo más grave: nos arrastró con él...
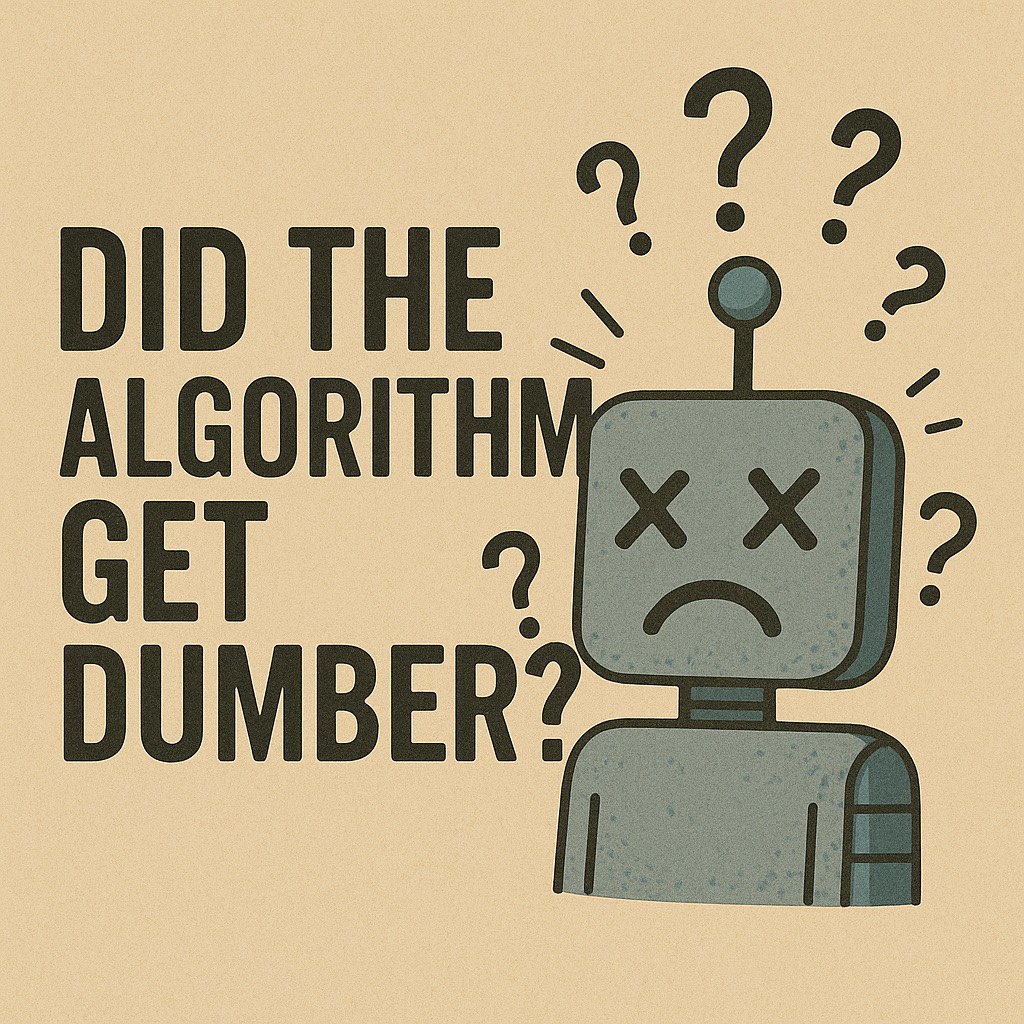
El algoritmo no premia el talento ni la profundidad: premia la adicción. Optimiza lo inmediato, lo escandaloso, lo fácil de digerir. Es un sistema de distribución de dopamina, no de conocimiento. Y lo hemos alimentado con entusiasmo.
El contenido valioso, crítico, incómodo, que requiere contexto y reflexión, no compite en igualdad de condiciones. No porque sea malo, sino porque no activa el sistema límbico como un escote, un pleito o un tutorial de “cómo hacer dinero sin moverte de la cama”.
La banalidad no es una consecuencia: es un objetivo optimizado. Las plataformas no solo toleran el contenido vacío: lo necesitan. Y mientras el algoritmo afina sus criterios de viralidad, nosotros aplaudimos lo que más brilla, no lo que más aporta.
YouTube desmonetiza lo complejo. TikTok invisibiliza lo que no entretiene. Facebook entierra lo que no genera interacción. X (Twitter) premia lo incendiario. Y cada red, en su lógica específica, convierte la trivialidad en virtud.
El algoritmo no se volvió estúpido: aprendió de lo que más clics le dimos. Somos su entrenamiento.
Y es aquí donde el ciudadano pierde, el lector se frustra, el creador se autocensura y el pensamiento profundo se convierte en residuo digital.
La gran tragedia no es que lo inteligente no se viralice. La gran tragedia es que nos estamos adaptando al algoritmo como si fuera una ley natural, y no una construcción humana con intereses económicos concretos.
Es hora de dejar de preguntarnos qué le pasa al algoritmo y comenzar a preguntarnos qué nos está pasando a nosotros.
Edúquese, que hoy la información es sumamente valiosa y está al alcance de un clic.