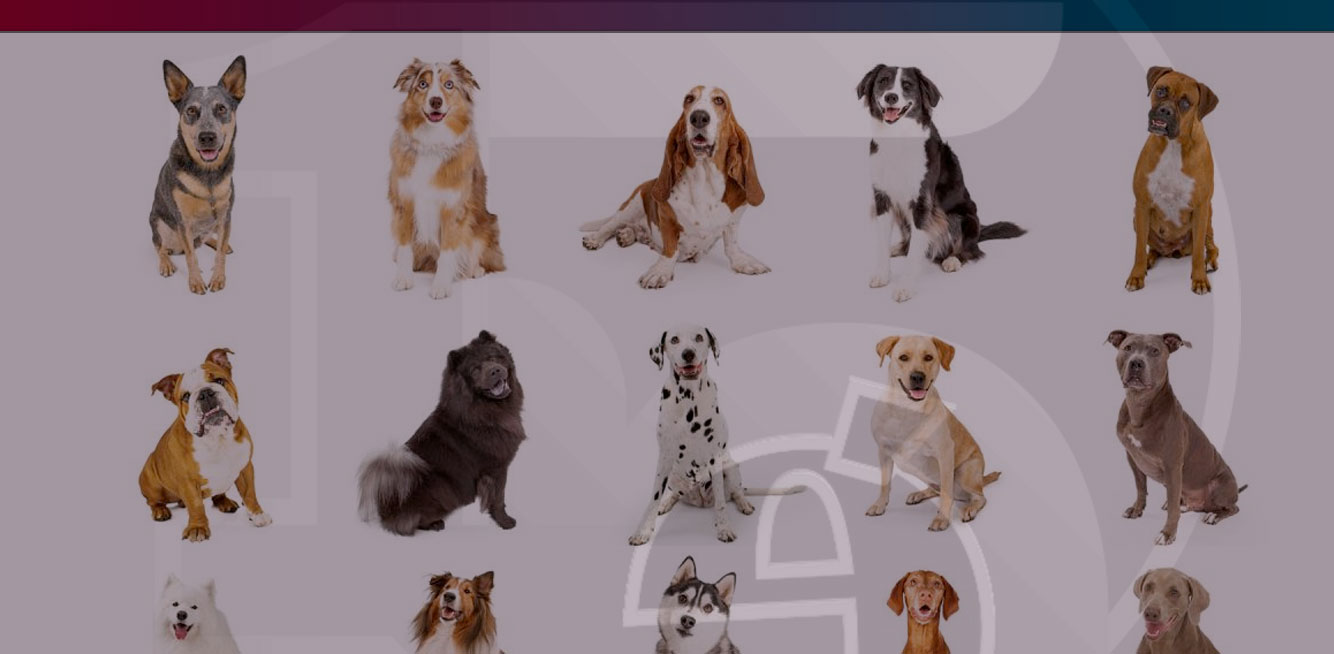Y me pregunto: ¿dónde están las instituciones que protegen a los humanos violentados por sus mascotas?

Para no quedarme atrapado en los temas que se autoproclaman “serios”, y con eso de la moda del respeto a los seres sintientes, hoy quiero contarles la historia de mi violentador. No es político, aunque se parece. No cobra sueldo, pero ha destruido más patrimonio que un regidor de obra pública. Se llama Jhon, y es un perro labrador de ahora 63 años, si hacemos la conversión mística de multiplicar sus nueve años humanos por siete.
Cuando era un cachorro, nadie lo quería. Decían que era el más grande y travieso de sus hermanos. Y ahí va uno, Miguel de Calcuta, a darle hogar al marginado. Al principio todo fue tierno, como suele pasar con los agresores cuando aún no muestran sus garras. Pero apenas llegó la adolescencia, sacó la sala al jardín con una violencia estética que ni el sismo del 85. La empezó a destruir pieza por pieza, como si fuera secretario de Estado con hambre de remodelación. Y yo, en mi mente justificadora del maltrato, me consolé diciendo: “Por lo menos no ensució adentro”.
Ese debió ser el primer foco rojo. Pero qué hacer si uno se encariña, si es un ser dependiente, si sufre cuando uno se va, si mueve la cola con el cinismo de quien siempre consigue impunidad. Sembraba mis flores, mis plantas, mis árboles… y Jhon, el demoledor, no permitía que nada subsistiera más de dos semanas. Entonces sembré rosas. Y él, como todo buen verdugo con estudios de arqueología, las arrancó de raíz con una precisión quirúrgica. Supongo que las espinas le parecían un atrevimiento.
Cada vez que se abría la puerta, se fugaba. Media hora de persecución por el fraccionamiento. Si yo vestía traje, él dejaba la firma de su pata como protesta contra el sistema de la moda. Y si no era eso, era un gran moco estratégicamente colocado en el único rincón que uno no revisa antes de entrar a una reunión importante.
Tenía prohibida la entrada a la biblioteca. Por supuesto, entraba. Y dejaba un charco de orines como manifiesto antintelectual. Un vecino paranoico instaló una cerca eléctrica; Jhon ladró tres días seguidos como si hubiera descubierto el Apocalipsis (sonaba un tic, tic, tic). Se quedó afónico. Yo, insomne.
La noche antes de cualquier compromiso importante, Jhon ladra —una conexión rara con mi agenda—. Si hay fiesta en los antros cercanos, ladra. Si hay cohetes, sufre. Y rasca puertas con la desesperación de un reo que escucha la cuenta regresiva. En su etapa comestructuras, me convertí en carpintero y albañil, porque comía las paredes como quien cena con ansiedad.
Probé todo: juguetes, artículos, rituales casi esotéricos. Nada funcionó. El único objeto que lograba apaciguarlo era una botella vacía de cinco litros. Y mientras él encontraba paz, yo desarrollaba migraña por el escándalo plástico de su felicidad.
Hoy ya es un anciano. Está más tranquilo. Nos hemos vuelto dos adultos en su plenitud que se toleran. Él ya no destroza, yo ya no finjo que me importa. Vive libre, con sus territorios bien delimitados, y solo ha sido amarrado —eso sí, con una cadena muy, muy larga y bajo la sombra de un árbol, con comida y agua— cuando comete algo equiparable a un crimen digno de cadena perpetua. Nunca le puse bozal. Y sí, le sigo diciendo bestia infernal… aunque a veces se lo digo con ternura.
Y me pregunto: ¿dónde están las instituciones que protegen a los humanos violentados por sus mascotas? ¿A qué número llama uno cuando tu ser sintiente te roba la paz? No hay protocolo, no hay refugio. Solo queda el amor, ese que todo lo perdona. Porque claro que se le ama a don Jhon. Uno no elige a sus verdugos. A veces nacen peludos, con ojos tiernos y aliento a croqueta.