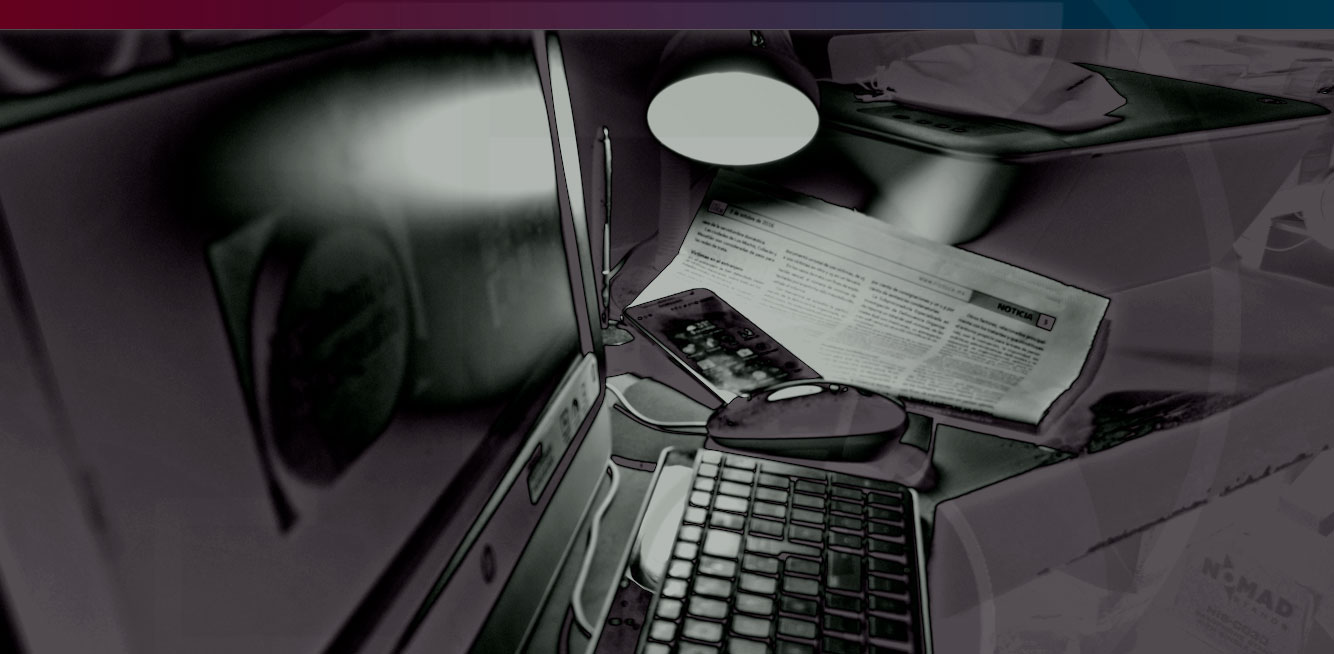Y el poder —por más blindado que esté— sabrá que alguien lo está vigilando, aunque no le guste...
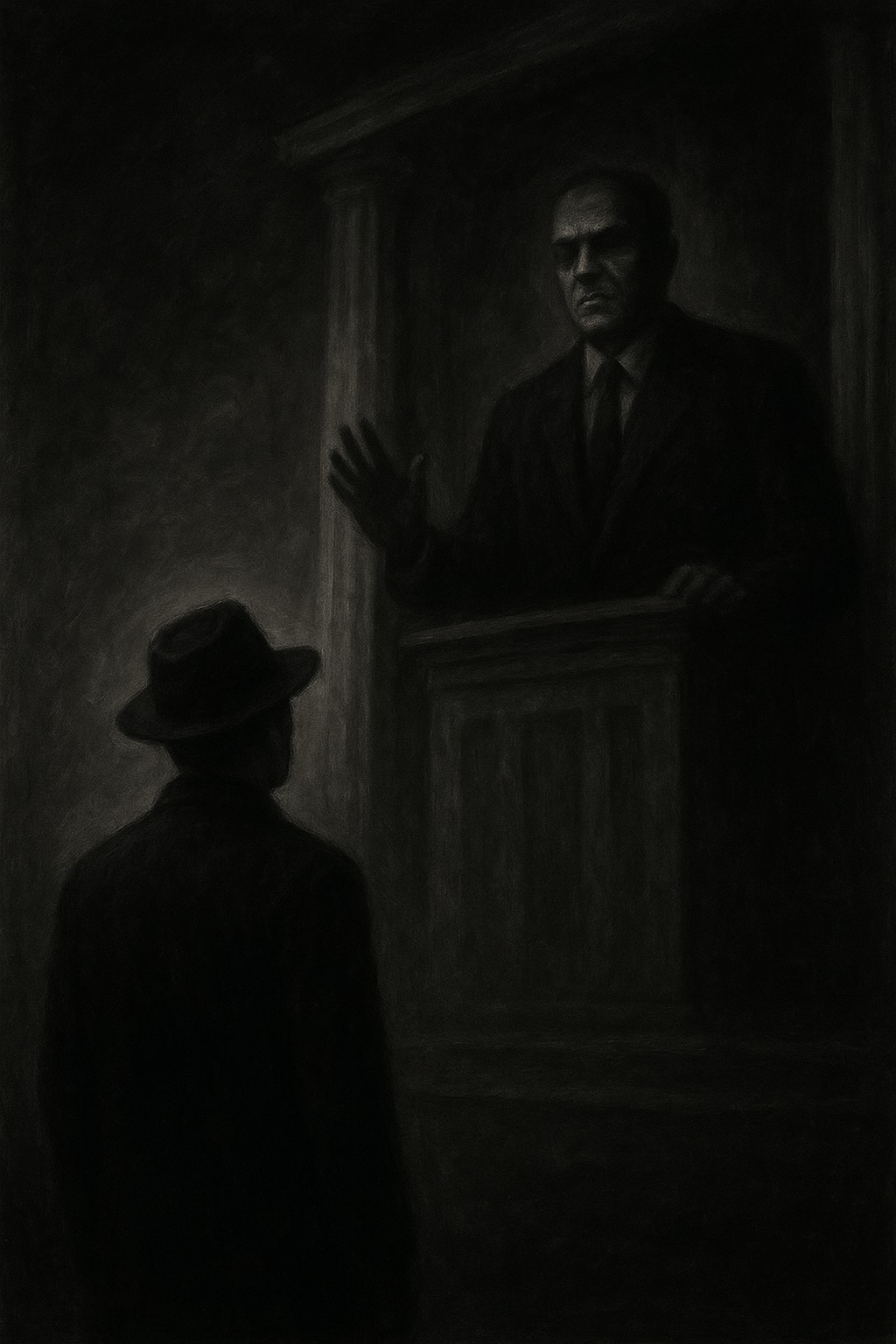
No tienen uniforme, ni oficina, ni cargo público. Son ciudadanos comunes, casi invisibles, pero con un talento que inquieta a cualquiera con mando: observan. Mientras la mayoría se distrae con los fuegos artificiales del discurso, ellos miran lo que el político preferiría dejar en penumbra: la mano que roba, la sonrisa de utilería, el pacto oscuro firmado detrás de un “todo por el pueblo”.
El político los aborrece. Le teme más a un observador que a un opositor. Porque el observador no causa alboroto; no marcha, no bloquea calles, no pide un puesto: pregunta. Y aquí, donde hasta la duda se considera un acto de insubordinación, preguntar es casi una forma de resistencia civil.
El observador anota, recuerda, verifica. No cae en trance ante las cifras del “avance histórico” ni se deja seducir por los spots que prometen un futuro radiante. Sabe —como todo adulto funcional— que las obras públicas milagrosamente siempre cuestan más, que los contratos llegan con apellido y que el dinero tiene la graciosa costumbre de evaporarse justo cuando más se necesita.
Ahí empieza el calambre: el poder vive de la ceguera ajena. Necesita un público dócil, casi amnésico, dispuesto a aplaudir y olvidarlo todo al día siguiente. Pero aparece el observador —ese ciudadano terco que no se traga el cuento— y la maquinaria comienza a fallar, a rechinar, a mostrar su torpeza estructural.
A veces los observadores son periodistas; otras, maestros, médicos, burócratas que se niegan a firmar lo que no deben. Su existencia es una grieta en la narrativa oficial. Comparan promesas con hechos, palabras con contratos, discursos con realidad. Y esa comparación —tan simple, tan demoledora— basta para convertirlos en “enemigos”.
Porque el político no teme al voto: teme al espejo. Y el observador se lo pone enfrente sin filtros, sin maquillaje, sin épica patriótica. Le recuerda que detrás del cargo solo hay un ciudadano más, y que debajo del disfraz de servidor público late un viejo instinto que se quiere hacer pasar por virtud.
Los observadores no derrocan gobiernos, pero los desnudan. No buscan poder, pero lo desactivan. Son esa conciencia incómoda que el Estado intenta ocultar bajo slogans y ceremonias impecables. Y aunque parezcan pocos, su sola presencia basta para poner nervioso a más de un funcionario.
Porque mientras haya alguien que mire, anote y recuerde, el abuso no podrá convertirse en rutina.
Y el poder —por más blindado que esté— sabrá que alguien lo está vigilando, aunque no le guste.