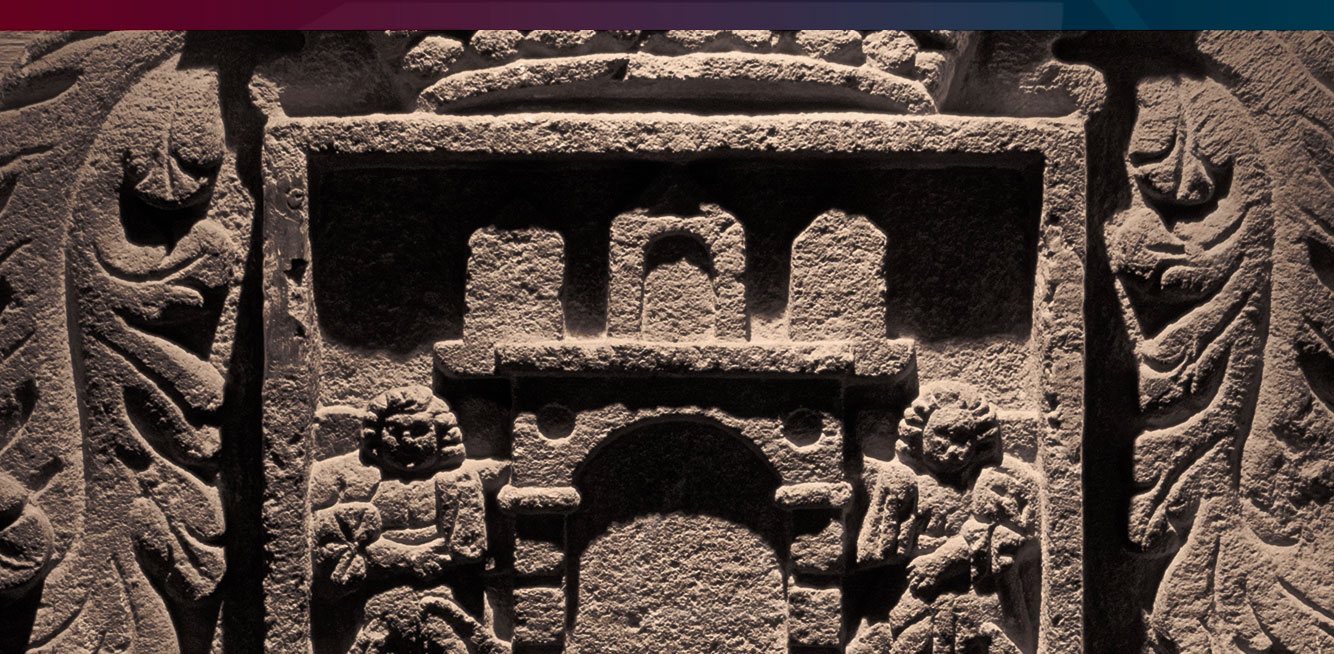UN PILOTO EN EL MANDO
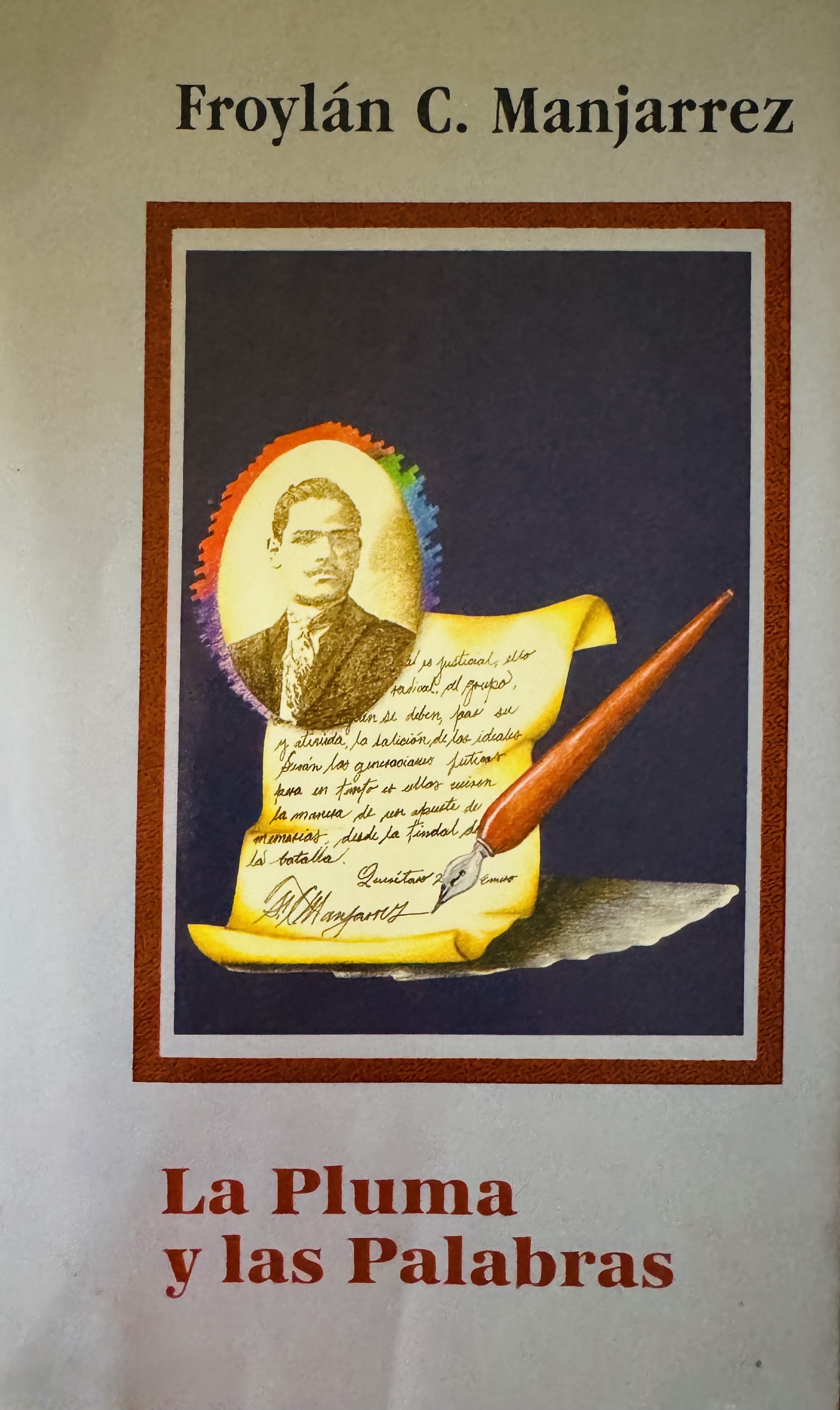
Cohesión y disciplina en sus colaboradores
Sin adoptar más responsabilidad que la atribuible a quien se hace eco del “rumor callejero”, el ingeniero Félix F. Palavicini, director de nuestro colega El Día, aventura un balance político de este momento. Sus premisas, sus juicios y sus conclusiones —que más miran al sensacionalismo que a la veracidad— pudieran con la simple aquiescencia del silencio, desviar opiniones y perturbar, siquiera en mínima parte, la austera tranquilidad que señorea el ambiente político de México.
Importa, pues, hacer las necesarias rectificaciones y poner las cosas en sus verdaderos términos.
No es el publicado ayer, ni en ese solo periódico, el único artículo en que puede apreciarse una tendencia dirigida a provocar escándalo en el público y a suscitar división entre los elementos que colaboran con el presidente Cárdenas. Si ello obedece a propósito deliberado, no toca juzgarlo a este órgano; pero sí debe señalarse el mal que con ello se causa al país y dar a la refutación la fuerza que dimana de los hechos y la autoridad moral que proviene del pensamiento director del régimen.
El ingeniero Palavicini comienza por establecer una distinción de matices entre los colaboradores directos del primer mandatario, basándose en el socorrido “dicen que dicen”. De ahí y tras de prolijas recomendaciones de solidaridad y desinterés; dirigidas a los miembros del gabinete, salta a esbozar una escisión entre los titulares de puestos de confianza cerca del Presidente, que el articulista supone determinada por divergencias de criterio en materia social y política.
A uno de los tres sectores que arbitrariamente forma, el director de El Día atribuye circunspecta profesión de fe constitucional; a los otros dos les asigna desviaciones hacia la izquierda y hacia la derecha, que por igual reputa contrarias a la naturaleza y a los fines de un régimen nacido de la Constitución e indisolublemente vinculado a ella.
Ni qué decir que el ingeniero Palavicini se pronuncia con lo que podríamos llamar un “constitucionalismo dogmático”; es decir, por una política que viera en el Pacto federal, no el cuerpo jurídico viviente que es; ni la ley susceptible y necesitada de progresivas modificaciones, para ajustarse a las cambiantes necesidades del pueblo, supremo fin de toda ley, así tenga ésta carácter constitutivo; sino el límite inflexible de las “concesiones” —digámoslo de alguna manera— a los proletarios; de la codificación petrificada que debiera aplicarse como el tradicional embudo: con la parte ancha para los capitalistas, y la estrecha para los trabajadores.
En lo que va dicho, tres son los puntos principales que merecen refutación: la supuesta existencia de “fermentos” disolventes entre los colaboradores del Ejecutivo y de divisiones causadas por matices doctrinarios; el erróneo concepto de una Constitución muerta y limitadora, y el carácter estático que fácilmente se atribuye, en el artículo del ingeniero Palavicini, a la Revolución Mexicana.
Dentro de un régimen presidencial —como es el que jurídicamente existe en México—, con un hombre como el general Lázaro Cárdenas, en el puesto que íntegramente resume la responsabilidad política y administrativa del gobierno, con el Partido Nacional Revolucionario participando en las responsabilidades del poder y, por añadidura, encontrándose planificada por periodos anuales la acción de cada ramo, de acuerdo con el programa que el presidente de la República ha trazado; en una situación tal, no existe fundamento alguno para inferir que los encargados de realizar una obra así estructurada y así centralizada, difieran entre sí en puntos atañederos a su función oficial.
Podemos decir, en base en el enunciado anterior, que hoy más que nunca los hombres que tenemos injerencia en la cosa pública sabemos a dónde vamos y por dónde vamos, ligando parejamente nuestros destinos individuales al destino del proletariado y sometiéndonos al juicio histórico que la posteridad haya de emitir sobre el período cardenista.
Acontece que la aceptación íntegra de la responsabilidad presidencial —que en México se equipara a la total responsabilidad del gobierno— por un solo ciudadano, sin oposición organizada al frente, sin compromisos ni transigencias, sin tácitos renunciamientos en favor de fuerzas ocultas, es un hecho nuevo en la historia política de México. De ahí que no resulte lícito echar mano de las reglas de semejanza que el articulista pretende aplicar, en apoyo de un juicio de presente, deducidas de momentos históricos que pertenecen al pasado y que en nada se parecen a lo que estamos viviendo.
La novedad misma de esta exacta incidencia del hecho jurídico y el hecho político, da pie a las suspicacias de los que no pueden imaginar que en verdad exista la unidad lograda, porque su percepción está hecha a ficciones hoy para siempre desvanecidas.
No existen, en el cuadro de los colaboradores del Ejecutivo, representantes de la aspiración conservadora, como pretende hacerlo creer “el rumor callejero” acuciosamente recogido y ampliado por el director de El Día. No se explica la presencia de persona alguna ahí, sino por libre elección del primer mandatario —liquidadas todas las posibilidades de presión— y éste no escogería enemigos de su causa ni disidentes de sus personales convicciones. No hay tampoco secretarios de Estado que aboguen por una subversión del orden existente, ni mucho menos por una “constitución soviética”. Esta idea no sólo jamás se ha postulado dentro del gobierno, sino que ni siquiera ha sido sostenida por los órganos de prensa de los clubes políticos más radicales.
Mucho menos puede distinguirse entre ambos supuestos extremos, un centro “constitucionalista” y adicto, en mayor grado que los otros, al presidente de la República, imaginario segmento en el cual tuvo a bien colocar el ingeniero Palavicini al que esto escribe.
Todos los elementos que integran el cuerpo de colaboradores directos del primer mandatario, dentro del gabinete y fuera de él, forman grupo coherente aplicado a desarrollar un programa, y nos sentimos identificados de manera absoluta con el pensamiento presidencial. Si alguno hubiere que de algún modo discrepase, ya habría dimitido al cargo que a su fidelidad hubiera sido confiado.
Esto se entiende fácilmente con sólo tener en cuenta que no existe problema alguno irresoluto de dirección o de coordinación. El presidente Cárdenas ha trazado en persona el programa de gobierno y ha marcado ritmo a su desarrollo, buscando superar —y lográndolo en muchos casos— las previsiones del Plan Sexenal.
Resueltos los problemas de dirección, sólo restan los de ejecución, en los cuales no hay lugar para discrepancia ideológica, máxime cuando el jefe del Estado personalmente supervisa, y en último término modifica o aprueba, cada una de las realizaciones prácticas que en los diferentes ramos van traduciendo el Programa de Gobierno. Este control se ve con mayor claridad, porque se trata de un modo objetivo y externo, en la presencia del primer mandatario, de sus colaboradores, donde quiera que se construye una obra de aprovechamiento colectivo, o se convoca a las masas para organizarse en defensa de sus derechos de clase.
También es una novedad en nuestras costumbres políticas que, junto a la estricta unidad y disciplina en los asuntos de gobierno, campee libérrima expresión de las convicciones personales que, por razones obvias, difieren de hombre a hombre en lo accesorio, aún coincidiendo en lo fundamental. El límite irrebasable de esta libertad —importa repetirlo— está ahí donde comienza la órbita de las funciones gubernativas. Pero en el partido, en el Parlamento, en las agrupaciones que de un modo o de otro se hallan vinculadas al régimen, existe una tolerancia antes de ahora desconocida, porque era incompatible con métodos de cuya definitiva desaparición hablaré adelante.
De esta tolerancia dan testimonio la inestorbada formación de las “alas de izquierda” en los cuerpos parlamentarios, su ascenso de minorías a mayorías por virtud de un fenómeno de dinámica interna, y la declaración misma de respeto a los grupos de oposición que se organicen para disputar la hegemonía a nuestro instituto político.
Nada de esto, sin embargo, puede interpretarse como reflejo de escisiones latentes en el gabinete. La tolerancia es el más saludable signo de la seguridad que da la cohesión entre los revolucionarios y la confianza recíproca entre las grandes masas populares y el jefe del gobierno.
Resulta oportuno aclarar aquí, porque debe reivindicarse la verdad, que las columnas de El Nacional —órgano periodístico del PNR y vocero del régimen— están por igual abiertas a todos los colaboradores del Ejecutivo y a todos los integrantes de los demás poderes. Es infundado el cargo que hace aparecer a nuestro diario como órgano de expresión de algunos miembros del Gabinete, con exclusión de los demás. Aquí no se hace política personalista; gobierno y partido son instituciones impersonales, identificadas entre sí. De ellos y de la masa de sus lectores, únicamente, es El Nacional expresión auténtica.
Hecha esa aclaración particular, conviene insistir en que la expresión de convicciones diversas, la existencia de fuerzas discrepantes y aún encontradas, en torno de un gobierno plenamente responsable, homogéneo y equilibrado —fenómeno que parece inquietar al director del colega— en nada amengua la cohesión de aquél, ni de modo alguno amenaza su estabilidad. Es un hecho universal, pues se registra en todos los países donde no impera dictadura absolutista, que en ninguna nación merece ser señalado como excepcional o como alarmante.
Por lo que hace a la tesis de, digamos, estática constitucional que sustenta nuestro compañero de curul en el Congreso Constituyente, resulta más perniciosa para los intereses del pueblo y para el futuro de la revolución aquella postura, que las propias posiciones conservadoras, porque estas —cuando se depuran hasta llegar a expresiones tan acabadas como fue la política de Disraeli en Inglaterra, por ejemplo—, si bien mantienen como útil la pervivencia de aquella parte del pasado que juzgan buena, abren en cambio las puertas a la corrección de vicios e insuficiencias; mientras que concebir una ley fundamental, en la cual concretó su sentir el primer impulso triunfante de la revolución, como barrera opuesta a la evolución del pueblo, resulta más ultramontano, más miope, más opuesto a las corrientes de avance, que la doctrina conservadora misma.
Pues tal punto de vista nos llevaría a considerar la Constitución como un fin, ni siquiera como una forma inflexible, y al gobierno y al pueblo como simples medios de cumplirla al pie de la letra. Los términos se habrían invertido; satisfacer las necesidades colectivas, es la finalidad; adaptar las leyes —así sean constitucionales— a tal objetivo, es el medio. Porque los constituyentes no fuimos dueños de toda la verdad, y en dieciocho años la experiencia ha hecho luz donde nosotros sólo alcanzamos a ver penumbra, y ha señalado lagunas que es preciso llenar en sucesivas reformas al pacto federal.
¿No está, acaso, prevista en el Plan Sexenal —expresión organizada de la revolución hecha gobierno— la serie de modificaciones constitucionales, todas ellas hacia la izquierda, que darán base jurídica a hechos sociales y económicos ya existentes o que apuntan con certidumbre en la perspectiva del porvenir inmediato?
Bastará citar un solo ejemplo para dar idea de la evolución que la realidad impone a nuestro derecho: las disposiciones agrarias. Desde el Decreto de 1915 —incorporado a la Constitución—, pasando por el artículo 27, primitivo y reformado, la legislación agraria ha arrastrado el vicio de concepto que el presidente Cárdenas señaló en su mensaje de septiembre último, rendido ante el Congreso, como obstáculo legal para el auge del ejido. La legislación vigente, incluso la fundamental, concibe al ejido como elemento complementario del jornal, como propiedad individual sujeta a ciertas restricciones que alivia la suerte del peón; la realidad económica y la certera intuición del pueblo, hace mucho que han visto en el ejido la base única de subsistencia para el campesino liberado y han impuesto modalidades colectivistas al régimen jurídico de los bienes agrarios.
Los revolucionarios debemos estar, en este caso como en otros muchos, con la necesidad del pueblo y más allá de la Constitución. Esta es nuestra posición correcta.
De otra parte, debe aclararse que la revolución es fenómeno en marcha. El estado de cosas que el movimiento armado instauró, evoluciona y vive; no es “mal menor” sustituyendo a males mayores. Abre rutas nuevas, transforma el derecho, se depura y reconstruye con nuevos módulos la arquitectura que derribó.
Y el presidente Cárdenas no tiene, ni puede tener, en su actuación de gobernante y de responsable moral de la suerte de la revolución en este periodo, colaboradores que se coloquen más a la izquierda de él. Es hombre que, al cumplimiento de sus deberes constitucionales, aduna la convicción y la entereza bastantes para llegar hasta el punto a donde la gravitación natural del fenómeno revolucionario pueda llevarlo. No hace demagogia, ni permite que la hagan en su nombre; ni abriga intentos subversivos del orden establecido, en el campo económico. Ya lo dijo, meses atrás, a los trabajadores michoacanos reunidos en Morelia: no puede intentarse un cambio en el régimen económico de la producción mexicana, sino cuando la clase productora —por natural consecuencia del acontecer histórico— tenga la aptitud técnica necesaria para dirigir la producción y la fuerte conciencia de clase que acondiciona el triunfo en una lucha independiente y superior respecto de las momentáneas contingencias de la política.
Antes de concluir, debo expresar que me extraña en un periodista de combate, la contradicción que entraña afirmar, casi en tono de anhelo frustrado, que el gobierno del presidente Cárdenas hubiera sido “una administración sosegada, si hubiese continuado bajo la hegemonía callista”; y adelante hacer la apología de la situación de responsabilidad y respeto a las instituciones que el primer mandatario ha asegurado para su gobierno.
El público tiene derecho a saber si el ingeniero Palavicini juzga deseable el “sosiego” que ha desaparecido al eliminarse su causa, o bien, si estima que no es a paces octavianas a lo que debe aspirar la política de un pueblo como el nuestro, sino a una verdadera paz orgánica, para emplear un término tomado de la dialéctica que nos era familiar en las primeras etapas de la revolución.
El tono de añoranza con que habla del perdido “sosiego de la situación”, hace suponer involuntariamente al lector, que el articulista abriga simpatías hacia un modo de la política mexicana definitivamente caduco.
Porque, contra todo lo que el ingeniero Palavicini afirma, el “callismo” como fuerza política militante, como grupo de acción capaz de influir en la vida pública del futuro, está muerto, bien muerto, amortajado y hasta enterrado; no importa que el hombre físico que lo encabezó sobreviva. El “callismo” como facción, como gobierno y aún como régimen, agotó sus posibilidades; por eso falleció y por lo mismo no volverá a presentarse como hecho político, aunque el general Calles sobreviva a todos nosotros.
El periodo “callista” quedó como hecho histórico, con sus realizaciones, sus deficiencias, sus responsabilidades. A nosotros no toca juzgarlo. Lo que de él sobrevive, a pesar de la severa acción de saneamiento emprendida por el presidente Cárdenas, son algunas prácticas viciosas establecidas por el grupo entonces dominante, las cuales son más temibles que los individuos —contados ya— que han logrado aferrarse a sus puestos y sobrevivir burocrática o financieramente, ya que no en lo político, al naufragio fatal de su grupo. En métodos y personas, el primer mandatario realiza la corrección necesaria, con mano ponderada y prudente, pues estas virtudes se adunan en su carácter a la energía.
Descuide el ingeniero Palavicini. La existencia física de un hombre, sujeta a lo imprevisible, no puede vigorizar a un modo de acción política que ha agotado su contenido.
En suma, no existe ni remoto peligro de división en el grupo de colaboradores del presidente Cárdenas, pues todos estamos subordinados a un solo propósito que concuerda con nuestra íntima convicción, y realizamos la parte que nos toca en el programa que ha sido formulado por el único funcionario responsable: el Jefe del Ejecutivo. Hay, sí, tolerancia para todos los matices de opinión, lo cual en nada afecta la cohesión ni amenaza la seguridad del régimen. La Constitución y el fenómeno revolucionario que en ella tomó una primera expresión legislativa, son entidades en proceso de ajuste a las necesidades del pueblo; no meros hechos consumados, estáticos y cerrados a la ley del progreso. Y, por fin, ningún peligro externo amenaza al régimen. Concluida la función histórica del “callismo”, éste no ha dejado sino un saldo que tiene de todo: construcciones que se suman a la obra revolucionaria, responsabilidades, deficiencias y vicios que precisa corregir y que, en su gran mayoría, han sido ya corregidos; de ninguna manera representa una posibilidad de nueva acción política organizada, ni mucho menos una preocupación para el gobierno de la República.
El Nacional, 26 de noviembre de 1935.
Froylán C Manjarrez