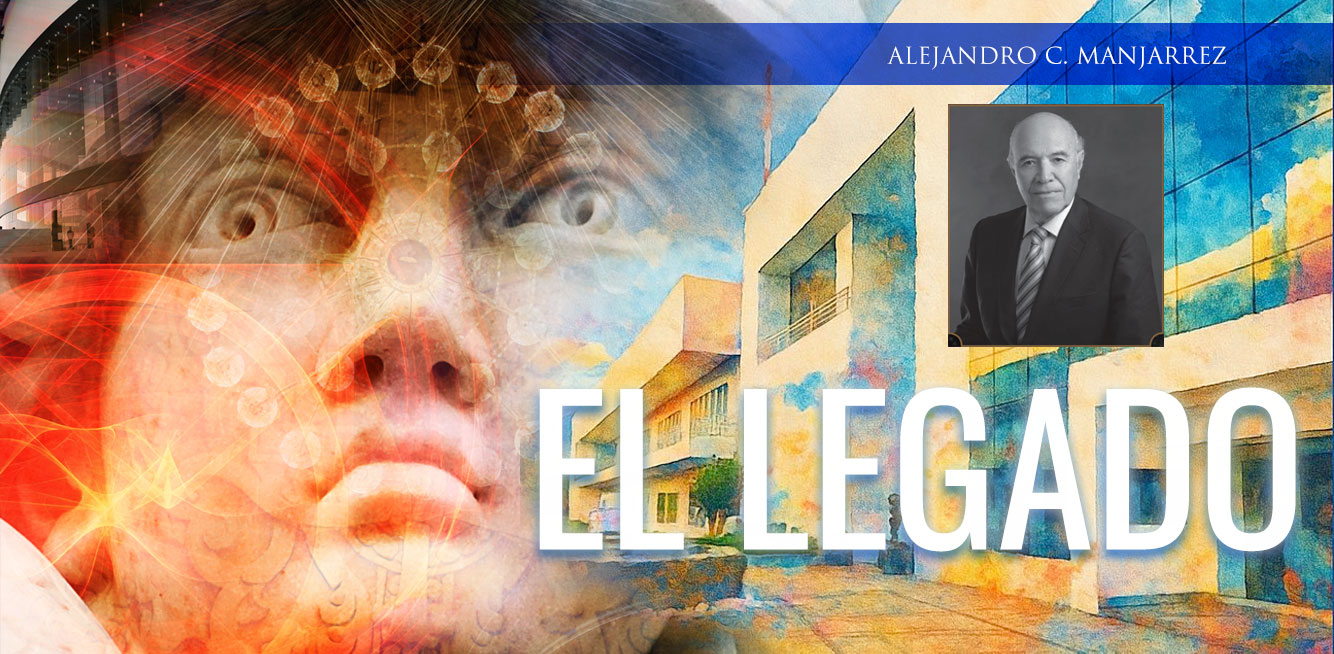Secreto a voces

El sacerdote Francisco Esparza pudo haber evitado la tragedia. No lo hizo a pesar de la confidencia del teniente coronel Raúl Bretón, revelación que —después reconocería el cura— se le atoró entre los pliegues de la sotana: “No venga al cuartel esta noche, padre —lo había alertado el tal Bretón—; habrá muchos balazos y alguno de esos proyectiles puede lastimarlo”. Por esa omisión (o cobardía) el sacerdote fue presa de una crisis nerviosa cuando escuchó los lamentos de los moribundos y el plañir de sus deudos. Nunca se perdonó el haber desestimado la alerta del militar. De ahí que tuviera que pasar el resto de sus días con la congoja clavada en el pecho, dolor exacerbado por las lágrimas de las viudas de los caídos en el Paseo Bravo donde los llamados “pambazos” abrieron fuego a discreción. Nada pudo mitigar su pesar, ni siquiera el haber comprobado las trampas mercenarias de Blanquet y las tretas diseñadas con la alevosía criminal que suele justificarse con la ley.
El odio de Ángela Conchillos fue otro de los factores que influyeron en la matanza de maderistas. La señora había jurado vengar la muerte de su amante entonces Miguel Cabrera, jefe de la policía muerto al intentar el cateo de la casa de los hermanos Serdán: la bala que disparó Aquiles perforó el corazón del atrabiliario Cabrera cuya muerte abonaría el odio anidado en la mente de la proxeneta Conchillos.
Todo Puebla sabía de oídas que Ángela contaba con la ayuda de los tres hijos del ex gobernador Mucio P. Martínez y la simpatía del general Luis G. Valle, colaborador de Blanquet. “Ahora sí no se nos escapa el enano”, anticipó Conchillos. Tal vez sin saberlo, con la actitud criminal que adquirió en los pantanos donde abrevan los hombres enfermos de poder, Blanquet correspondió a ese malévolo deseo de vengar a Cabrera, el torvo criminal porfirista.
Francisco I. Madero, el objetivo
El tiroteo que duró toda la noche puso a rezar al pueblo. Ya en la madrugada, al escucharse los disparos de cañón y ametralladora, presintiendo lo peor, muchas familias interrumpieron sus rezos para abrazarse y llorar. El “que Dios nos proteja” llenó el espacio de vecindades y casas. No obstante la petición al Creador, las balas del ejército de Blanquet mataron a una centena de entusiastas maderistas —entre ellos varios de los muchachos que estudiaban en el Colegio del Estado— cuyo entusiasmo democrático fue truncado por la parca.
Los pambazos tomaron por asalto la Plaza de Toros. La intención: acabar con los maderistas anticipándose a la visita de quien de cualquier manera sería mártir de la Revolución. Motivados por ello se dieron a la tarea de emular a los peores carniceros del Medievo y, con la bayoneta calada, sacaron tripas y vísceras de hombres, mujeres y niños que estaban en la ruta hacia los toriles y corrales, espacios que deberían haber servido de refugio a los maderistas temerosos de la represión. Fue una terrible masacre.
Según el testimonio vertido por un subordinado de Blanquet, soldado encubierto en la sombra del anonimato que le permitió eludir el paredón, ahí, en los corrales, encontraron “verdaderos racimos de cadáveres, entre ellos mujeres que en las ansias de la muerte, con ese cariño innato que las madres sienten por sus hijos, estaban fuertemente abrazadas a sus niños”. Ese mismo testigo casual dijo que aquello daba un aspecto horripilante a los cuerpos debido a los estragos de las balas expansivas cuyo efecto complicó su identificación, sobre todo de aquellos muertos cuya cabeza quedó destrozada. La confidencia del arrepentido soldado permaneció oculta por los polvos del tiempo, hasta que Francisco Vázquez Gómez la mostró en sus Memorias.
Aureliano Blanquet aumentó su fama de malvado cuando en Izúcar de Matamoros enfrentó a las fuerzas de Emiliano Zapata comandadas por, entre otros, Andrés Flores, Ireneo Vázquez, Rosalío Chépero:
Blanquet ordenó a sus tropas que pasaran a la bayoneta a cuantas personas encontrasen en las calles. Leales a la causa criminal de su patrón, los soldados obedecieron el mandato del coronel: amparándose en la orden saquearon hogares y asesinaron a sus moradores sin importar que fueran hombres enfermos, mujeres parturientas, ancianos, adolescentes o niños. La sed criminal de aquellos tipos medio se aplacó con la sangre de sus crímenes. No respetaron, insisto, sexo, condición o edad de sus objetivos humanos.