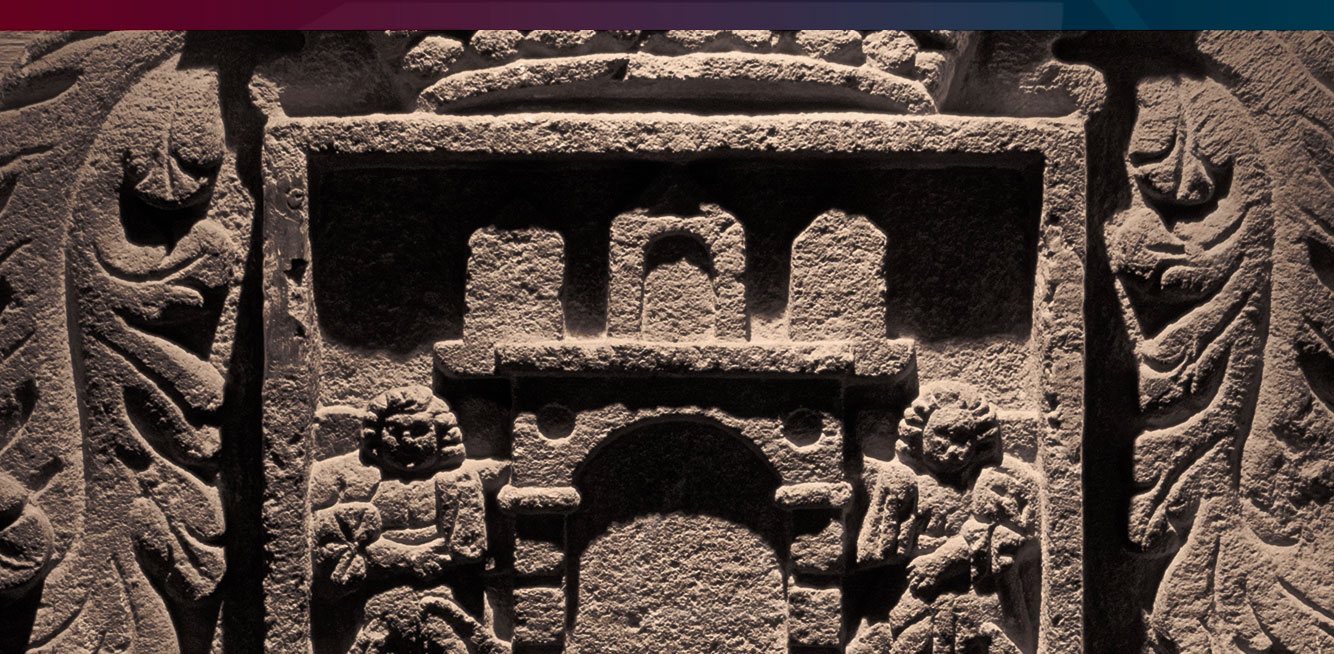Una columna del Código del Trabajo
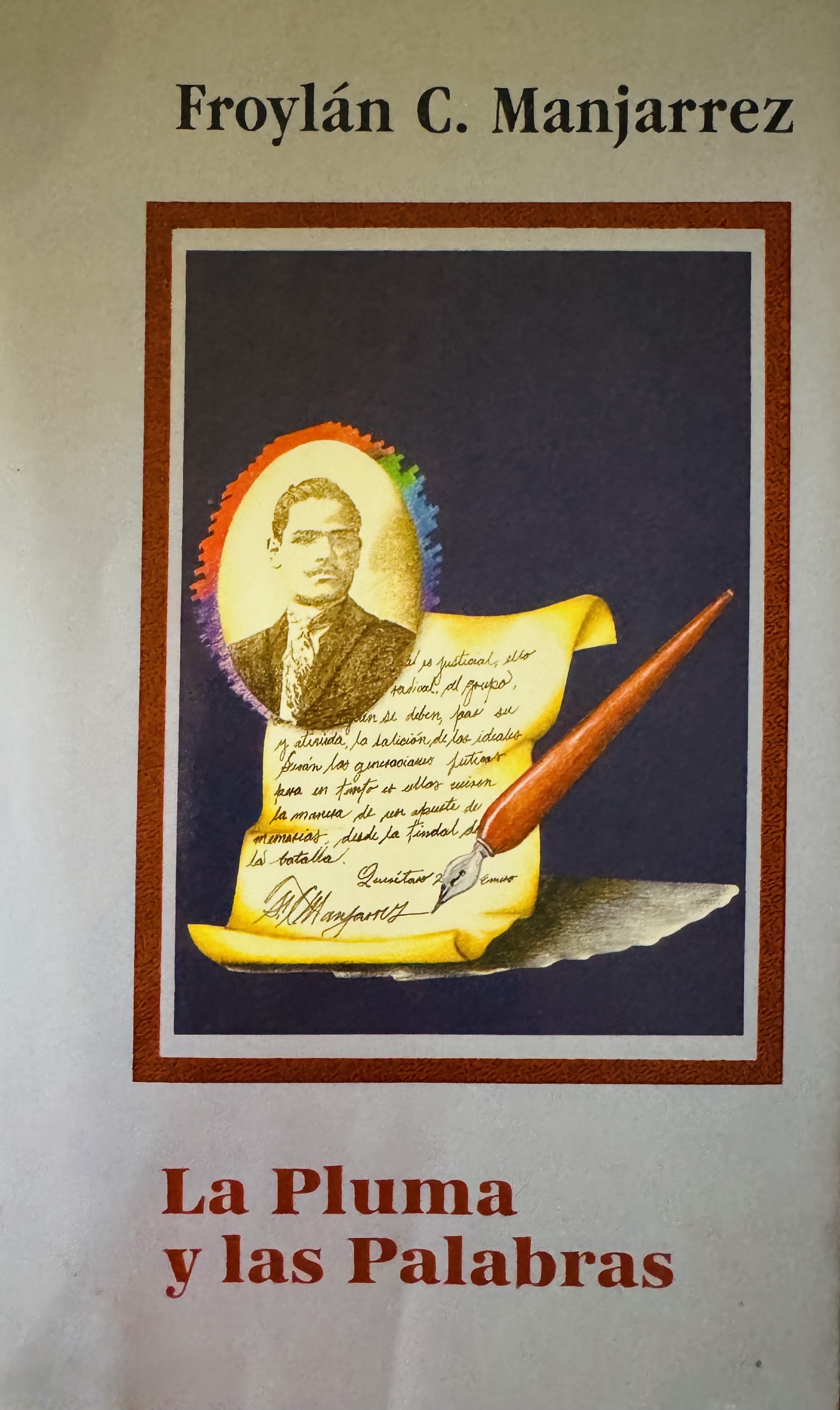
Ya en artículos anteriores me he ocupado ampliamente del proyecto de Código Nacional del Trabajo elevado por el Ejecutivo a la consideración de los cuerpos parlamentarios de la nación. La Cámara de Diputados —todos lo sabemos— se ha abocado al estudio de este proyecto trascendental, cuya discusión hubo de interrumpirse por las inquietudes políticas atañederas a la elección presidencial; pero conforme a las promesas formales —y hasta solemnes— que han hecho los jefes parlamentarios, el público espera que antes de terminarse el actual período de sesiones los diputados habrán dado cima al estudio que les fue encomendado. En consecuencia, es oportuno que el periodista se detenga a examinar uno de los puntos fundamentales en que han de descansar nuestro derecho industrial, y el cual ha sembrado las mayores inquietudes y aun perplejidades en el cuerpo legislador: la incorporación del contrato-ley o convenio-ley como perfeccionamiento del contrato colectivo de trabajo.
Mercado abierto o mercado protegido del trabajo
En esta materia, como en todas las que incumben al derecho industrial, la cuestión esencial que se plantea a la consideración del legislador es la de determinar si ha de permitirse un mercado abierto para la contratación del trabajo humano, o si, por modo contrario han de establecerse normas precisas que amparen al trabajador en la contra de la fatalidad de los fenómenos económicos puros.
Si se permite el libre juego de la oferta y la demanda en la contratación del trabajo, éste —cualesquiera que sean las definiciones teóricas o las garantías legales que lo envuelvan— quedará de hecho, e irremediablemente convertido en mercancía. Esto es: el trabajador habrá de competir con el trabajador para la obtención de empleo, y esta dura competencia basada en el incremento de la miseria, abatirá el monto del salario, no de uno, sino de todos los trabajadores, abatiendo asimismo las demás condiciones del contrato de trabajo.
Es inútil insistir en que el trabajador conforme a la conciencia moderna del derecho, debe considerarse, no como una mercancía sino como la aportación a una empresa determinada del socio sin capital, porque no basta con formular definiciones para que se engendre la vida jurídica. Para que estos conceptos adquieran contextura en la vida real es menester crear condiciones que hagan posible en la práctica los postulados de esta definición. Y el contrato-ley al generalizar obligatoriamente un mínimo ineludible de normas que rijan en el trabajo, acaba con el libre juego de la oferta y la demanda en materia de braceros, haciendo que el trabajo se cotice en un mercado protegido y no en un mercado abierto.
La estabilidad industrial
La estabilidad industrial, condición indispensable para la reconstrucción y el desarrollo de la economía nacional, se adquiere —o se cimenta— por la adopción del contrato-ley, porque éste coloca en un plano de igualdad a todos los obreros y a todos los patronos, al imponer normas inexcusables que rijan las condiciones del trabajo en una rama industrial y en un sector determinados.
Pero no es solamente la estabilidad industrial la que se alcanza con la adopción del contrato-ley, sino también, y sobre todo, la garantía de condiciones humanas en la contratación del trabajo, porque la extinción de la libre concurrencia en el mercado de braceros robustece la posición del obrero sindicalizado y hace estatutaria la actividad industrial.
Más que un contrato de trabajo, la convención-ley se establece como una reglamentación que obliga por igual a los factores que fueron parte en la elaboración de ella y a todo individuo o corporación que más adelante pretendiera operar dentro de la rama industrial y del sector comprendido por la convención. Surge, habitualmente como secuela de una huelga o de un grave conflicto entre los dos grandes factores que cooperan en la producción: el capital y el trabajo; y opera con la fuerza de un tratado de paz. Así pues, este género de contratación —o de reglamentación que no emana de los poderes públicos, sino de las mismas colectividades directamente interesadas—, impide la concurrencia ilegítima que un factor nuevo pudiera oponer al sustraerse a las obligaciones impuestas a todos los elementos patronales que hubieren participado en la articulación de un contrato colectivo que no alcanzara la autoridad del contrato-ley.
Más claramente: el contrato colectivo, sin el perfeccionamiento de la convención-ley, puede a la postre traducirse en un instrumento de anarquía que haga nugatorios los beneficios del derecho industrial, porque aquellas empresas que lograran sustraerse a las estipulaciones del contrato, se hallarían en condiciones de abatir a las concurrentes que estuvieran obligadas por virtud del contrato a mantener un alto nivel de salario y a cumplir con otros deberes más que se imponen para que el obrero lleve una vida propia de su civilización. Y los obreros organizados, por su parte, sufrirían las embestidas de los sedicentes obreros libres, los cuales al vender su trabajo a precio de miseria, destruirían la obra social de las organizaciones u obligarían a éstas al uso de la violencia para mantener sus conquistas.
El contrato ley y la pequeña industria
Sin embargo, contra la incorporación del contrato-ley dentro de nuestro derecho industrial se ha alzado una protesta —dícese que es clamor puramente sentimental— oponer el siguiente razonamiento al establecerse normas generales que abarquen por igual a todas las partículas de una rama industrial, la pequeña industria perecería bajo el poder de la grande industria, toda vez que ésta última se hallaría incuestionablemente, en mejores condiciones para cumplir con las estipulaciones del contrato-ley. Y la pequeña industria es la única que está en manos de mexicanos. Consecuentemente, serían éstos los más —o los únicos— afectados por la aplicación de la ley.
A esta objeción puede responderse con dos géneros de consideraciones: de índole técnica y de aspecto puramente ético.
Para comprender y medir el valor de la proposición que se juzga, es necesario contemplar las formas como se opera la concurrencia entre la grande y pequeña industria; a saber:
- A) En igualdad de condiciones técnicas de producción, la pequeña y la grande industria se diferencian en la cantidad de asalariados que ocupan. Ambas en este caso, emplean la misma cantidad de esfuerzo humano por unidad de producto. Esto es: en el proceso de producción que consiste en un cambio de forma de la materia prima para convertirla en un objeto de uso las dos formas de industria —la grande y la pequeña— requieren, por unidad de producto, la misma cantidad de mano de obra.
- B) Cuando la técnica de producción no es igual, en ambas industrias, la grande y la pequeña se diferencian en que la primera, mediante la máquina, obtiene mayor producción que la primera, por cada obrero ocupado, con relación a la segunda. Es decir, que la grande industria emplea menor cantidad de esfuerzos humanos por unidad de producto.
En ninguno de los dos casos se justifica una diferencia en las condiciones del trabajo, favorable a la pequeña industria, pues a igual trabajo, debe corresponder igual salario —proposición A—, a mayor trabajo —como es el del obrero que no labora en la máquina perfeccionada—, debería corresponder, en justicia, mayor salario también —proposición B—.
Por lo demás, ni siquiera en un orden sentimental hay razón para sostener que siendo los pequeños industriales mexicanos en su mayoría, deban estar capacitados para sustraerse a las estipulaciones del contrato de trabajo, porque ello implicaría —sin ir más allá— el abatimiento del salario de sus obreros, los cuales, en su totalidad regularmente son mexicanos… Pretender amparar al pequeño industrial (mexicano y muy señor mío) con perjuicio del obrero, representaría, desde luego, el sacrificio de la mayoría proletaria en beneficio de una sensible minoría: pero además y sobre todo, con ello se llegaría a la conclusión de que, a título de patriotismo, se otorgara al mexicano el privilegio… ¡de explotar la miseria de sus compatriotas…! para que pueda convertirse en industrial.
Las bases del capitalismo que se pretende genuinamente mexicano se sustentarían, entonces, en una iniquidad tan grande como todas las que se trata de abolir, con la agravante de que ahora esa iniquidad estaría autorizada por la ley: esto, sin despreciar otra razón, fundamental para la economía nacional; que la concurrencia injusta que amamantara al pequeño industrial se apoyará en el principio del abatimiento del salario, que debilita la capacidad de consumo de la colectividad.
Coexistencia de la pequeña industria
Es interesante estudiar ahora si realmente para la existencia de la pequeña propiedad es necesario despreciar las razones de ética que antes considero:
En el caso de la proposición A; esto es: cuando hay igualdad en las condiciones técnicas de la producción, la ventaja de la industria es grande sobre la pequeña consistente en que se compra a mejor precio las materias primas. Pero la industria en pequeño puede compensar esta ventaja, organizándose cooperativamente para comprar materias primas igualmente a bajo precio.
En el caso de la proposición B; esto es: cuando no es igual la técnica de producción, las ventajas de la industria que se apoya en la máquina perfeccionada, incuestionablemente no tienen contrapartida posible; debido a que la máquina ahorra el trabajo, se obtiene menor costo por unidad de producto; debido a que la máquina ahorra tiempo, se obtiene cargo de gastos muertos por unidad de producto. Pero oponerse a ello implicaría oponerse a la civilización. Y las conquistas de la ciencia aplicadas a la creación de elementos que sustituyen el esfuerzo del hombre son inapreciables para la humanidad; el obrero no exhausto en el taller es un mejor ciudadano, un mejor padre y un mejor consumidor, juzgado como hombre político, como hombre biológico y como hombre económico.
Pero la industria maquinizada se detiene y se limita por sus propias necesidades técnicas: la simplificación y la generalización de sus productos. Si pretende sobrepasar el mercado de lo standard, para penetrar al dominio de lo individual o de lo estilizado, tenderá a un producto de inferior calidad y de mayor precio comparativamente al que pueda ofrecer la industria en pequeño. Ésta, por otra parte, tanto en el caso de la proposición A, como en el caso de la proposición B, aventaja a la industria en grande por el aminoramiento de costos en la distribución de sus productos, pues si el pequeño industrial es eficiente, puede atender a sus clientes por contacto personal, en tanto que el gran industrial necesitará forzosamente el auxilio de intermediarios.
Así pues, no es que exista antinomia entre la grande y la pequeña industria, ni uno ni otro género de industrias son concurrentes. Ni uno ni otro se penetran entre sí. Y ambos, en la vida moderna, tienen una función social que llenar y un mercado propio que abastecer: a la industria en grande, regida por una técnica perfeccionada y movida a impulsos de la máquina que sustituye el trabajo humano y multiplica la producción, corresponde al mercado de lo genérico, de lo standard, de lo susceptible de igualamiento; pero en cambio queda a la industria en pequeño el riquísimo mercado de lo excepcional, de lo específico, de lo atípico y de lo selecto.
El problema de la pequeña industria no es, tampoco, un problema de contratación, ni menos aún cuando la contratación libre nos hiciera volver al tráfico inicuo que engendra la miseria humana —al negrerismo, como afirmara cáusticamente pero con toda justicia el diputado Bautista—. Este problema es simplemente de organización:
- a) Para comprar materias primas baratas en forma cooperativa.
- b) Para producir de acuerdo con su mercado propio;
- c) para distribuir con eficiencia.
Comprar, producir y vender con eficiencia. He ahí toda la cuestión.
El Nacional, 14 de diciembre de 1929.
Froylán C Manjarrez