PUEBLA Y SUS HISTORIAS
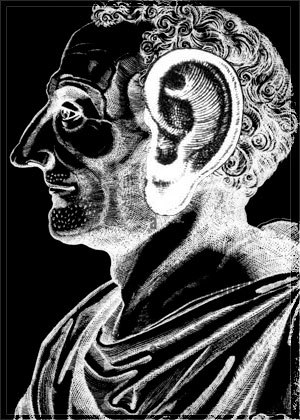
Tantos hombres, tantos pareceres; cada uno tiene su manera.
Pablio Terencio
Un lugar para cada cosa y cada cosa en su lugar.
A pesar de sus múltiples y millonarias remodelaciones, todavía hay quienes recuerdan que a la residencia donde hoy vive el gobernador de Puebla le decían “la casa de las muñecas”. Pero no piense usted mal; así le llamaron porque el entonces gobernador Carlos I. Betancourt destinó un cuarto especial para guardar los cientos de muñecas de trapo, porcelana, madera, pasta y sololoy que su esposa Teresita, sus dos hijas y él mismo compraron durante varios años, hasta formar la valiosa colección cuyo paradero nadie conoce.
Siendo gobernador, don Carlos ordenó que el gobierno comprara el predio y construyera el inmueble. Una vez que concluyó su gestión, los agradecidos diputados emitieron el decreto en el cual el gobierno donaba la casa al ya exgobernador.
“¡Pobrecito don Carlos! –deben haber dicho aquellos legisladores–. No tiene dónde guardar sus muñecas”. Y ante esa preocupación, por unanimidad votaron al unísono por la afirmativa: había que obsequiarle la casa pagada con el dinero del pueblo, ¡faltaba más!
Así empieza la historia de la Casa Puebla, una propiedad que, años más tarde, el propio Carlos I. Betancourt, en un acto de contrición republicana, decidió vendérsela al gobierno del estado, entonces encabezado por el doctor Alfredo Toxqui. ¿La cantidad? Suficiente como para construir varias casitas de muñecas y pagar su mantenimiento.
Cuando Guillermo Jiménez Morales se convierte en el inquilino sexenal, decide que el gobierno federal le ceda al del estado una parte de la zona histórica para poder ampliar la casa y construir el helipuerto en el jardín. Mariano Piña Olaya la remodela y decora con algunos cuadros propiedad del INAH (habría que preguntar si los regresó), y Manuel Bartlett es quien le da el toque señorial (¿presidencial?) que hoy tiene la residencia oficial del gobierno del estado.
La referencia que acaba usted de leer forma parte de las vivencias de Luis C. Manjarrez (mi hermano), un político con cientos de anécdotas que, prometo, serán publicadas como un homenaje a quien participó intensamente en el desarrollo político de Puebla y de México.
¡Claro que hay muchas historias! Entre las breves está la del “niño prodigio” de San Mateo Tlalancaleca, a quien su padre –un líder agrarista de la época– le ordenó aprenderse de memoria el discurso que habría de pronunciar ante el entonces candidato a gobernador Maximino Ávila Camacho. Y, en efecto, cuando éste llegó al pueblo, escuchó atónito y sorprendido la perorata que, aunque infantil, tenía una fuerte dosis de demagogia futurista. El niño era nada menos que el ahora flamante líder de los campesinos poblanos, el licenciado y notario público Melitón Morales, cuya memoria y facilidad de palabra le ganó la beca avilacamachista para estudiar hasta recibirse de abogado.
Luis también nos comenta la forma como don Gabriel Alarcón se salvó de ser encarcelado. Pesaba sobre él la acusación de haber matado a Mascarúa, líder del Sindicato de Trabajadores de la Industria Cinematográfica (STIC). Para librarlo de la aprehensión, Mario Alvírez lo ocultó en el tercer piso del edificio de El Sol de Puebla sin que el coronel García Balseca (el dueño) se enterara del hecho. El único que, además de Mario, supo del escondite fue don Alberto Peniche Blanco, gerente del periódico, quien, junto con Alvírez, descompuso el elevador para que el coronel no pudiera subir y encontrarse con la sorpresa de que ahí estaba Alarcón. Eran los tiempos de lucha por el control de los cines: Gabriel representaba a la Cadena de Oro y Manuel Espinosa Yglesias a la Operadora de Teatros, ambas empresas del norteamericano William Jenkins.
La muerte de Maximino Ávila Camacho queda debidamente aclarada. Nos dice Luis que, después de que Maximino insultó a su hermano Manuel (le decía “El Mantecas”), sufrió un síncope cardiaco. Al instante, su doctor, de apellido Larumbe, decidió encamarlo en el cuarto de la portería de la fábrica “La Concha”. Por ello, el general ya no pudo acudir al banquete de Metepec ofrecido por Antonio J. Hernández. Poco después se le trasladó a su casa en Puebla, a la cual llegó de buen humor y en compañía de Antonio Arellano. Ya en su recámara, se quitó las botas en el momento preciso en que su corazón le falló. Quedó trunco su último grito, que fue para el mayordomo Arriaga. Así Puebla quedó liberada del “cacicazgo” más feroz de su historia, también causante de muchas anécdotas inéditas.



