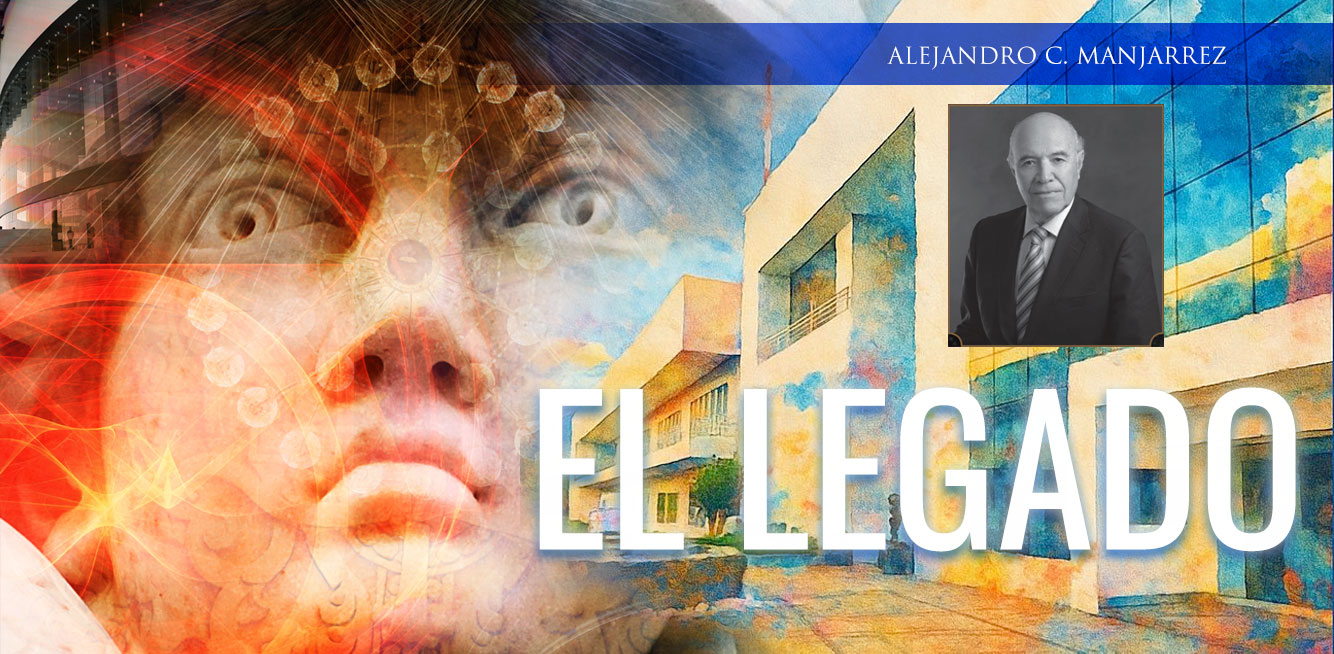De la utopía a la realidad

La ilusión vale cuando la realidad la toma de la mano.
Anónimo
Como el principio es la mitad de todo (Pitágoras dixit), quiero recordar con el lector cómo inició la historia poblana, espacio donde los hombres fueron vistos como ángeles o diablos, según les trató aquella feria ajena, la primera mascarada nacional pródiga en vanidades, injusticias, esperanza, supersticiones, felonías, ingratitudes e intrigas.
Puebla se transformaba así en el espacio que permitió a la inteligencia social mezclarse con la espiritualidad, las ambiciones y la inspiración. A Vasco de Quiroga le correspondió el privilegio de ser precursor social, y con esa condición fortuita, transmitir a sus congéneres la idea de impulsar la creación de una sociedad que buscara la perfección. Baso mi aserto en el hecho de que el fraile (miembro de la Segunda Audiencia) vivió influido por la Utopía, quimera escrita hace 500 años por Tomás Moro, obra basada en la existencia de una ciudad perfecta, precisamente.
“Tata” Vasco resultó ser un soñador empedernido y por ende el precursor del sueño social y urbano. Su actitud le ganó la definición de primer socialista de América. No yerro si aseguro que gracias a ese talante Quiroga influyó en sus congéneres y compañeros en la Audiencia, ya que los seis, más fray Toribio de Benavente (Motolinia), estuvieron de acuerdo en adoptar el ideal basado en la Utopía. Lo hicieron al concebir la que habría de ser la nueva Ciudad de los Ángeles.
“¿Pero dónde construir semejante empresa?”, pudieron haberse preguntado tanto Vasco de Quiroga como Sebastián Ramírez Fuenleal, Juan de Salmerón, Alonso Maldonado, Francisco de Ceinos, Julián de Garcés e incluso Motolinía. Es obvio que discutieron y que, influidos por un Garcés, el obispo interesado en sacar a los españoles que habían hecho de Tlaxcala la sede de sus tropelías, al final del día acordaron que Cuetlaxcoapan (lugar donde las víboras cambian de piel) era el valle perfecto para cumplir la misión. Esto porque sus tierras estaban bañadas con el agua de ríos, manantiales y embalses alimentados por los escurrimientos provenientes de los cuatro gigantes nevados (Citlaltépetl, Malinche, Iztaccíhuatl y Popocatépetl). Lo demás fue como un regalo de Dios. Me refiero a la mano de obra indígena y la abundancia de materiales para edificar las casas, además del clima y la tierra cuya generosidad permitió la proliferación de los huertos sembrados y cultivados en los solares posteriores en las propiedades urbanas conectadas por esas siembras domésticas.
El gran proyecto parecía garantizado. Sólo tenían que encontrar al coordinador de la importante empresa, búsqueda que concluyó cuando, en un exceso de ingenuidad, aquellos frailes decidieron que Hernando de Elgueta fuera el responsable de los trabajos de levantamiento y construcción.
Confiado por el espaldarazo de los representantes de Dios en el nuevo mundo, Elgueta no tardó en mostrar su verdadero rostro, actitud que motivó a Juan de Salmerón para definirlo como un hombre “apasionado de la codicia”. Pero no le importó lo que se decía de él y, sabedor de su capacidad, emprendió la tarea de coordinar a los dieciséis mil indígenas que la leyenda convertiría en ángeles, o sea los querubines de carne y hueso que a cordel trazaron calles y levantaron las casas donde en principio habrían de morar los 33 españoles reclamantes del botín que —apunta la historia— en justicia les correspondía por haber sido parte de la Conquista. (Según relata Antonio Carrión en su Historia de Puebla[1], uno de esos fundadores fue la viuda de un soldado de apellido Pacheco, la primera mujer con registro en la ciudad de Puebla).
Aquella personalidad aunada al estilo de los controvertidos fundadores, trastrocó el sueño utópico escrito en 1516 y puesto en práctica hasta 1532.
Hernando se había ganado a pulso la definición de principal comerciante de indígenas y rapaz promotor de la Encomienda, mientras que los segundos fueron vistos por los peninsulares como si fuesen la escoria de la soldadesca que desembarcó en el Nuevo Mundo. De ahí que el sueño utópico no durara mucho y que la festinada perfección sólo se manifestara en la traza de la ciudad, la cual —precisa Julia Hirschblerg en su libro La fundación de Puebla de los Ángeles— se fundó el 16 de abril de 1531. Lo malo fue que Puebla se convirtiera en la sede del primer apartheid de América y que sus moradores obligaran a los indígenas obreros a dejar la ciudad antes de meterse el sol: en el ocaso tenían que abandonar la traza urbana para dirigirse a los barrios creados ex profeso, zonas donde ellos y sus familias pernoctaban obligados por los españoles dueños de esclavos chinos o negros y, desde luego, amos y señores del nuevo asentamiento.
Quizás la aportación más importante por la que es recordada la Compañía de Jesús, desde la historia cultural, es la creación de un sistema estético en torno a la cultura y a la vida espiritual. Los indígenas y los europeos podían rezar ante la misma imagen. El haber creado un sistema estético capaz de permitir a los seres humanos de todas las latitudes de la tierra y de todas las clases sociales usar las mismas palabras para expresarse, fue el vínculo más extraordinario. Nunca en la historia de la humanidad había existido algo así, un sistema e imagen que fuera universal en términos geográficos y de clases sociales. La creación de este sistema de comunicación fue el aporte clave de los jesuitas; un espacio donde todos eran hijos de Dios. Los jesuitas fueron promotores de la devoción a la Virgen de Guadalupe, como una imagen en torno a la cual pudieron ir uniéndose las diversas poblaciones.[2]
[1] Carrión, Antonio, La Historia de la Ciudad de Puebla de los Ángeles. Ed. Vda. de Dávalos, Puebla, 1896
[2] González Candia Jorge Atilano. Provincia Mexicana. Compañía de Jesús. https://www.sjmex.org