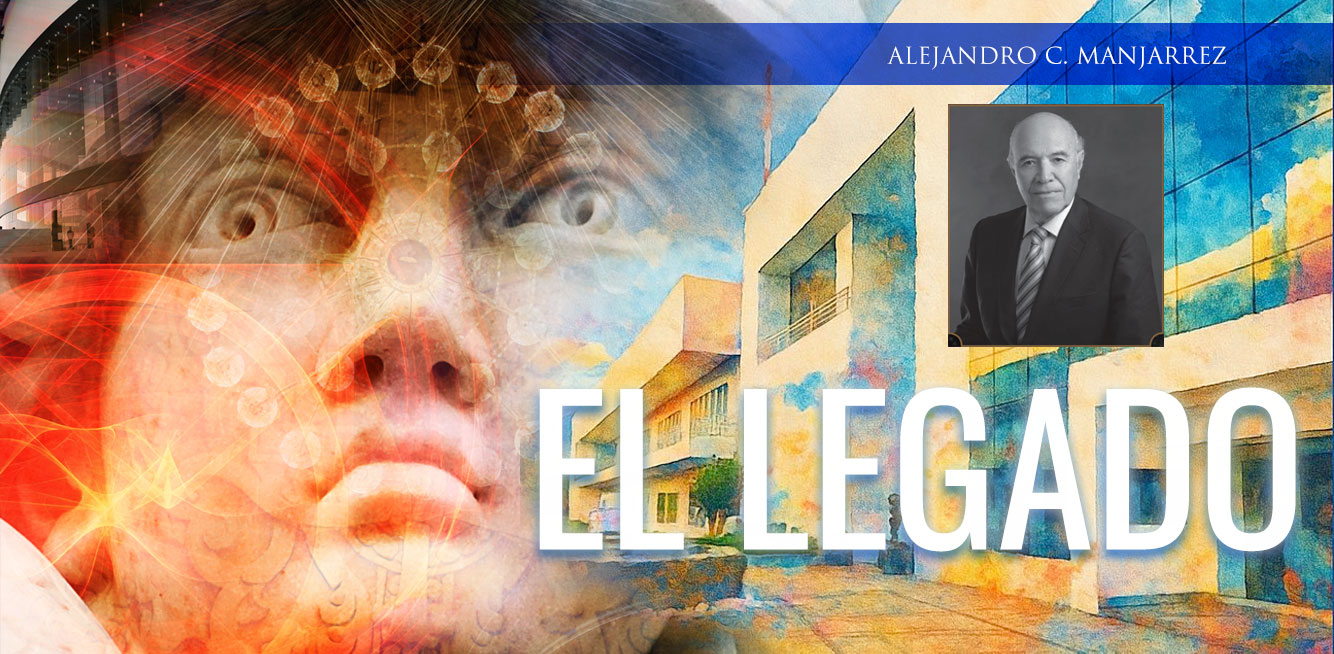El origen

“Un pueblo tiene el derecho a imaginar su futuro”.
Yo añadiría que tiene, también, derecho a imaginar
su pasado: no hay futuro vivo con pasado muerto.
Carlos Fuentes
Si hablaran los muros de la Universidad Autónoma de Puebla, sin duda escucharíamos las conversaciones de los jesuitas fundadores; nos revelarían el sufrimiento y las satisfacciones que se manifestaron conforme las piedras fueron convirtiéndose en las columnas del recinto poblano donde nacieron el conocimiento y la cultura. Empero, en lugar de esas palabras y susurros que bien podemos imaginar, sólo escuchamos las voces de la historia, conceptos e ideas reveladas en los libros que —parafraseo a sor Juana Inés de la Cruz— nos platican e inducen a hablar aunque nos quejemos sordos y mudos.
Son esas voces las que desacatan al pensamiento mágico de quienes suponen que tales antecedentes forman parte de las aportaciones de alguna divinidad. No se trata de un milagro sino del trabajo, la constancia y dedicación de investigadores que han dado sustento histórico a la razón documentada.
Lo curioso es que en ocasiones lo que pareciera algo fantástico, corresponde a una venturosa coincidencia que se apuntala con la ciencia e investigación basadas en el estudio de las distintas culturas. De ahí que por ser parte de la misma materia de los ancestros apegados al pensamiento mágico vigente en la época que nos tocó vivir, en este libro, a manera de contraste, combine y mezcle la espiritualidad con el raciocinio científico. Mi intención: establecer que el desarrollo de la Universidad Autónoma de Puebla tiene como eje las tradiciones, la cultura y la historia, circunstancias que sin duda necesariamente han ponderado sus rectores y seguirán tomando en cuenta.
Debido a todo ello más otras causas relacionadas con el progreso y la cultura, siguen vigentes las demandas de la sociedad ávida de conocimiento; se replicaron para mejorar y actualizar las condiciones culturales e intelectuales que acompañan a la inteligencia, y también se robusteció el prestigio académico de la Universidad.
DESTELLOS
Confieso al lector que como lo he dicho me sedujo la idea de incluir el nueve en la historia de esa máxima casa de estudios. Esto porque —según lo dicta la ciencia— el número es, además del más alto del sistema decimal (océano y horizonte, argumentaron los pitagóricos), el simbolismo de madurez, humanidad y generosidad, dígito que, al multiplicarlo, siempre se reproduce a sí mismo (ésta última característica representaba la verdad para los hebreos). Agrego el hecho de que el número forme parte de la obra de Dante Alighiere quien lo usó inspirándose en la edad que tenía Beatriz cuando la conoció, musa que, dicen, lo indujo a pensar en que el tres (factor del nueve) conforma la figura espiritual agrupada en el Padre, Hijo y Espíritu Santo, la “Santísima Trinidad”, ni más ni menos.
Ese número “mágico” también lo encontramos en la cultura mexicana. La pirámide maya Ku-kul-klan de 30 metros de altura, por ejemplo, es una de las extraordinarias construcciones que muestran la técnica arquitectónica sustentada en la importancia del dígito mencionado: 9 son sus plataformas, mismas que representan a los 9 señores de la noche y del conocimiento y del tiempo, es decir, las representaciones míticas conocedoras del universo y promotores de la armonía. Según los expertos en cultura maya, estas deidades enseñaron al pueblo a comprender y sentir la unidad manifiesta en el saludo: yo soy tú, tú eres yo. La inclinación de las nueve plataformas del cuerpo arquitectónico (51 grados 51 segundos) es igual a la inclinación de la pirámide de Keops. Ahora bien, si multiplicamos 51 x 51 y sumamos las cifras el resultado será nueve.
Magia, causalidad, ciencia, tradición, cultura o modernización aparte, los apuntes que referiré perfilan cómo fue que el pensamiento mágico chocó con la doctrina comunista cuya aparición alteró lo que durante tres siglos había sido el eje rector de la educación, influencia que mermó un poco cuando, junto con la gratuidad, se manifestaron la democracia política, el socialismo y la crítica digamos que razonada. No obstante, a pesar del cambio que traen consigo los movimientos impulsados por la ciencia y la cultura (incluida la aparición de otras manifestaciones religiosas), en la mayoría de la sociedad ha permanecido —diría Marx— la presencia del “opio del pueblo”.
(Esa “droga” sería inocua siempre y cuando sus efectos no incentivaran el fanatismo de los intolerantes, sea cual fuere su fobia o su filia. O de excelsitud si pensamos en sor Juana Inés de la Cruz, la mujer cuya espiritualidad, cultura, creencia religiosa y magia la convirtieron en precursora del cambio literario de México. Se repite la magia del nueve como suma de los números de la fecha de su nacimiento: 12 de noviembre de 1651). Gracias, pues, a ese “opio”, apareció en la escena poblana la semilla del progreso social y científico; ocurrió cuando…
Los jesuitas “impusieron su dominio y la confesión exacerbada; es decir, la necesidad de someter la política al credo religioso para que éste invadiera los ámbitos del Estado e inspirara los actos de la vida pública de la comunidad. Era la vía rápida para alcanzar ‘la mayor gloria de Dios en la tierra’ —como lo quería San Agustín (354-430) — o, según Santo Tomás (1225-1274), el fast track para convertirse en el instrumento de ‘la educación del hombre encausándolo a una vida virtuosa; y, la preparación que lo une con el Ser Supremo’.
Con ese ánimo llegó al Nuevo Mundo el Ejército de Dios. Fundaron las universidades que, con el tiempo, propiciarían el abandono de las verdades absolutas. Es el caso del Colegio de la Compañía de Jesús de San Jerónimo (hoy BUAP): cuya fundación ocurrió el 9 de mayo de 1578.[1]
LUCES Y SOMBRAS
Cayeron aluviones, hubo matanzas y borrascas, pestes. Se organizaron guerras, luchas internas, cambios constitucionales y gobiernos polarizantes. La universidad siguió el curso que la condujo hacia su crecimiento académico, cultural y científico, proceso que produjo momentos estelares y circunstancias afortunadas. Veamos algunas: Ahí, en la fecha de su fundación, por ejemplo, época en la que el fervor religioso formaba parte de la costumbre, aparece el 9, guarismo que casualmente, marca el tiempo que Enrique Agüera Ibáñez fungió como rector (2004-2013). Traigo a cuenta la coincidencia porque fue el lapso en que la Universidad Autónoma de Puebla irrumpió en el desarrollo académico, científico y cultural, ubicándose así en los primeros lugares de la educación superior del país.
Pero para que la BUAP pudiera convertirse en una institución de primer nivel, tuvo que afrontar las luces y las sombras que en siglo XX precedieron al primer impulso denominado “Proyecto Fénix”… El gobierno de Manuel Bartlett Díaz diseñó y encabezó este movimiento educativo. En José Marún Doger Corte recayó la responsabilidad de articularlo para, después de siete años en la rectoría, dejárselo a su sucesor Enrique Doger Guerrero cuya gestión duró ocho años. Enrique Agüera Ibáñez (nueve años de rector) fue quien tuvo el privilegio de dar un nuevo impulso institucional a la BUAP ubicándola así en el grupo de las universidades que aparecen en el primer plano del escenario académico nacional.
Acudo, en fin, a las bondades del nueve, que es la suma de 2016, año que inicié la escritura de este libro. Esta coincidencia me indujo a relacionar los hechos históricos con la “magia” del número, símbolo de la creatividad que forma parte de los cien mil millones de neuronas que deambulan y dan energía a nuestro cerebro, a la inteligencia que cada uno portamos. Esto es, en parte, lo que me estimuló a hurgar en los intersticios de la historia y, en consecuencia, a correr el velo para abrir las puertas de la imaginación que, retomo a Jules de Gaultier, es el punto donde se detiene la ciencia.
Puebla de los Ángeles, ciudad fundada en el territorio de la Nueva España en la época del virreinato, vivió una intensa relación con la Compañía de Jesús desde el último cuarto de siglo del siglo XVI. Tanto, que puede afirmarse que la llamada Angelópolis es una de las ciudades mexicanas de más honda tradición jesuita, generada particularmente desde el noble apostolado de la educación en diferentes espacios a través del tiempo.
Testigos elocuentes en esta bella ciudad —proclamada patrimonio cultural de la humanidad— son las edificaciones sólidas que sirvieron de marco para la acción de la Compañía de Jesús en su labor formadora. Monumentos que permanecen de pie manifestando su vigor secular son: el edificio central de la Universidad Autónoma de Puebla, el actual Palacio de Gobierno, el Hospicio y el Instituto Cultural Poblano, erigidos por los jesuitas para el cultivo de la excelencia humana como criterio fundamental del carisma ignaciano, atento siempre a “las circunstancias de lugares y personas…”[2]
[1] C. Manjarrez Alejandro. Op. Cit.
[2] Palomera, Esteban J. Op. Cit.