EL EFECTO TRIUNFADOR
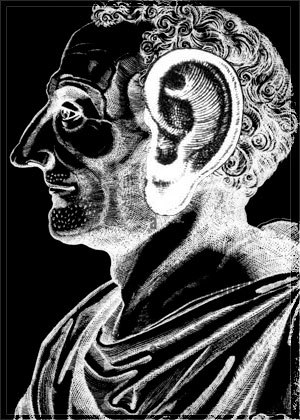
“…el ánimo arrogante que, el vivir despreciando, determina su nombre eternizar en su ruina.”
Sor Juana
“El que las hace no las consiente.”
Dicho popular
Debe resultar muy difícil aceptar la conducción de una persona a quien se menospreció e incluso se atacó para bloquear su ascenso. Sobre todo cuando, para sobrevivir, hay que cambiar el encono y la molestia por la mansedumbre; es decir, convertirse en servidor solidario y obsecuente de quien durante mucho tiempo estuvo subestimado, pero que, por lo que usted quiera y mande, llegó a la cúspide.
Caras vemos, corazones no sabemos, reza el refrán. Empero, aun así, me atrevo a asegurar que en el Congreso local poblano hay dos que tres diputados (o más) que viven la que podría ser la más terrible de sus crisis existenciales, a pesar de haber sido entrenados para soportar y tolerar este tipo de frustraciones.
Ocurre en nuestro estado y sucede en otras entidades. No obstante, Puebla cuenta con más muestras de este fenómeno debido a una tradición que data de hace dos siglos —por no decir que para siempre—, costumbre que bien podríamos denominar como “efecto triunfador”, dado que éste se manifiesta precisamente cuando llega al poder el recipiendario de la crítica y la maledicencia. Es en ese momento cuando el rebelde o inconforme necesita mutarse para ver a quien antes rechazaba o menospreciaba como el mejor hombre, como la persona idónea, como el líder carismático, como el gran salvador de la dignidad republicana, como el más capaz para el cargo y hasta como el más simpático de la comarca. Es un triunfador, y con eso basta.
He aquí dos ejemplos históricos o antecedentes que avalan la tradición.
El día que se apoderó de Puebla el general estadounidense Winfield Scott (24 de mayo de 1827), las autoridades, la sociedad y el clero lo recibieron como triunfador: saraos, arcos triunfales, leyendas, tedeum en la catedral y las expresiones que usted pueda imaginar. De acuerdo con la crónica que aparece en el libro De Miramar a México, pasó lo mismo con Maximiliano y su adorada Carlota: “Brilló por fin la autora del por tanto tiempo suspirado día en que debía hacer su solemne entrada a esta ciudad (Puebla) el hijo augusto de los Césares, el esclarecido príncipe que, con abnegación… ha abandonado su país natal y la brillantísima posición que tan justamente ocupaba en Europa, por traer al antes desdichado México la oliva de la Paz…”
He aquí los legisladores que, según yo, pasan por un mal momento: Mario Montero, Gabriel Reyes Cardoso y Víctor Hugo Islas.
Se trata de un trío que cuenta con una importante carrera política en distintos ámbitos, circunstancia que debe haberles hecho más difícil “apechugar” la entronización de Víctor Manuel Giorgana Jiménez.
Mario, porque ha ocupado diferentes cargos en el PRI estatal y en la Secretaría del Ayuntamiento de la ciudad capital.
Gabriel, porque fue dirigente de la CNOP, secretario particular del gobernador Guillermo Jiménez Morales y subsecretario de Educación Pública.
Víctor Hugo, porque sólo le faltaría ser líder del Congreso local, ni más ni menos.
Y por lo que hemos visto, los tres han reprimido sus pasiones políticas. La razón: están esperanzados en que el partido les premie la actitud y/o el sacrificio. Semejante actitud corresponde a una obsecuencia que es sinónimo de la disciplina y la confiabilidad priista que Carlos Meza Viveros se ha negado a demostrar porque —dicen sus cuates— prefiere respetar lo que él llama la dignidad política y profesional que conllevan los cargos de elección popular.
Es, ni duda cabe, un tema que sólo incumbe a quienes viven su propia crisis existencial; sin embargo, también es un asunto que debería preocupar a Víctor Manuel Giorgana, ya que de él depende que los diputados priistas se sientan legisladores dignos y además satisfechos del trato que reciben de su líder o —para los diputados de los otros partidos— del presidente de la Gran Comisión.
Debe entender, pues, que son pares y que su comportamiento está regulado por la Ley Orgánica del Poder Legislativo. En otras palabras, no debe haber diferencias. Y como ya quedó asentado en una de las columnas anteriores, tienen que respetarse todas las decisiones del pleno, incluida aquella que ordena al presidente de la mesa directiva la investidura y, por ende, la obligación de ser él quien lleve la representación de sus compañeros en los actos oficiales y protocolarios en donde deba estar presente el Legislativo.
Una determinación que podría servir al presidente de la Gran Comisión para empezar a ganar el respeto (que no la obsecuencia) de sus pares diputados, sin excepciones.
Vea usted los diálogos/órdenes que atentan contra esa dignidad:
—¡Diputado, comuníqueme con fulano…!
—Sí, señor…



