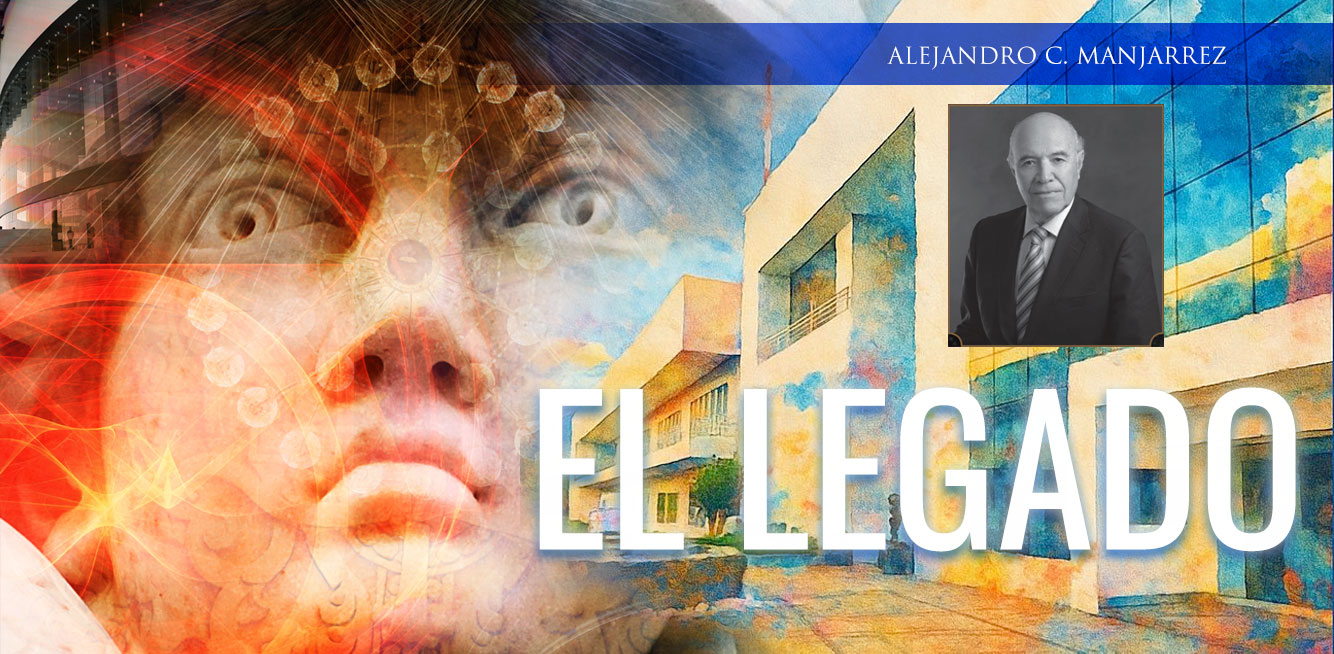La educación y los jesuitas

Habían pasado poco menos de tres siglos del primer antecedente universitario registrado en 1257, cuando Roberto de Sorbonne fundó un pequeño colegio con siete sacerdotes. Se enseñó teología a jóvenes de escasos recursos económicos. En honor a su fundador se le conoció como La Sorbona, institución que se convirtió en símbolo de la universidad francesa y origen de universidades como la de Bolonia, Padua y París. Por ello, como ya lo escribí, la humanidad debe a la Iglesia Católica el haber encontrado cómo sacar al hombre de las tinieblas producto de la ignorancia y el fanatismo religioso. Algo extraño y paradójico si considerásemos que en esos años la enseñanza tenía que ceñirse a la norma impuesta por los teólogos, disciplina sacudida por la Reforma Protestante[1] que disputó a la religión católica —o sea al Papa— la supremacía de lo que entonces era considerado como conocimiento universal.
Conforme crecía la gran ciudad que fue sede del ingenio constructor de los indígenas dirigidos por hábiles arquitectos y alarifes españoles, Ignacio de Loyola organizaba su Ejército de Dios (1534). La misión del grupo comandado por Loyola era extender su territorio espiritual para conquistar almas y difundir el credo católico, de acuerdo con lo establecido en 1550 por el Papa Julio iii: “Militar para Dios bajo la bandera de la cruz y servir sólo al Señor y a la Iglesia, su Esposa, bajo el Romano Pontífice, Vicario de Cristo en la tierra”.
Las historiadoras María y Laura Lara, autoras del libro Ignacio y la Compañía. Del castillo a la misión —Ed. Edaf, 2015— establecen que antes de tomar los hábitos, Íñigo de Loyola, fundador de la Compañía de Jesús, tuvo su época de conquistador de mujeres gracias a su personalidad, simpatía y abundante melena. En esas andaba cuando un bala de cañón lo dejó herido de muerte. Ocurrió en la defensa de Pamplona. La larga convalecencia lo acercó al ejemplo de los santos, lecturas que lo impactaron motivándolo a dejar la vida civil y las armas para dedicarse al ejercicio sacerdotal. Abandonó la espada y legó sus bienes a su hija María de Loyola.
Con ese ánimo y directriz, los jesuitas llegaron a México en 1572. Después de establecerse en la capital de la Nueva España donde fundaron el Colegio Real y Más Antiguo de San Idelfonso, en 1587[2] se trasladaron a Puebla para, como quedó asentado, el 9 de mayo de ese año establecer lo que fue la segunda universidad del país, institución que recibió el título de Colegio de la Compañía de Jesús de San Jerónimo.
El ejército de Loyola impuso su dominio y, en consecuencia, la confesión exacerbada basada en la necesidad de someter la política al credo religioso para que éste invadiera los ámbitos del Estado e inspirara los actos de la vida pública de la comunidad. Insisto: fue la vía rápida para alcanzar “la mayor gloria de Dios en la tierra” convirtiéndose así en el instrumento de “la educación del hombre para una vida virtuosa y, en última instancia, una preparación para unirse a Dios”.
Pero hombres al fin, los miembros del Ejército de Dios provocaron al poder del Rey. Nada más le escamotearon la recaudación de los diezmos. Esta acción propició la tormenta cuya conclusión fue su despido de los territorios dominados por España. Antes de los días aciagos para la Compañía de Jesús y en acatamiento a los acuerdos del Concilio de Trento, Juan de Palafox y Mendoza les había exigido contar con una licencia para ejercer sus labores pastorales. Empero, rebeldes al fin, apoyándose en el sentir de sus hermanos, la autoridad jesuita alegó privilegios negándose a obedecer. Además, en un alarde de poder, declaró vacante la sede del episcopado poblano. Molesto y ofendido Palafox respondió ipso facto excomulgándolos, anatema que los jesuitas contestaron a bote pronto con otra excomunión para quien fue promotor de la cultura en Puebla (la Biblioteca Palafoxiana, es uno de su legados, la conclusión de la Catedral, otro). Los dimes y diretes obligaron al ejecutor de las órdenes del monarca, o sea Palafox, a dejar constancia escrita a través de una misiva dirigida a don Andrés de Rada, entonces Provincial de la Compañía en la Nueva España. En dicho escrito el obispo responde a los supuestos agravios que le habían endilgado. He aquí algunas de las líneas escritas por Palafox:
No es poder, Padre Provincial, al que no le contiene la razón; no es poder el que rompiendo los términos del derecho, asalta a las leyes, impugna a los cánones sagrados, combate los apostólicos decretos. ¡Ay del poder que no se contiene en lo razonable y justo! ¡Ay del poder que desprecia las cabezas de la Iglesia! ¡Ay del poder que a fuerza del poder y no de jurisdicción, quiere también ejercitarlo dentro de los sacramentos! ¡Ay del poder que no basta el poder del Rey ni el Pontífice para humillar este poder! Este que parece ser poder (…) es ruina de sí mismo, porque cuando parece que todo lo pisa y atropella, es pisado y atropellado de su misma miseria y poder…[3]
Las ambiciones y los conflictos ocasionaron los tropiezos que frenaron el desarrollo de la educación superior en América. Uno de ellos fue la mencionada expulsión (1767) que perjudicó al sistema educativo poblano, daño más o menos resarcido cuando el obispo Francisco Fabián y Fuero tuvo el acierto de unificar todos los colegios para, en 1790, crear el Real Colegio Carolino. Así se conservó hasta que el 2 de octubre de 1820 la conducción del Real Colegio Carolino regresó a los jesuitas. Rescatado el control le cambiaron nombre llamándolo Real Colegio del Espíritu Santo de San Gerónimo y San Ignacio de la Compañía de Jesús. El largo membrete contrastó con lo efímero de la presencia y mando jesuítico, pues el 22 de diciembre del mismo año el Ejército de Dios volvió a ser expulsado. Fue hasta el imperio de Iturbide que la orden reapareció y, en un acto de complacencia con el emperador, rebautizaron a la institución nombrándola Imperial Colegio de San Ignacio, San Gerónimo y Espíritu Santo.
Esos y otros pleitos, jaloneos y sacudidas ocasionadas, principalmente, por la imposición de las verdades absolutas, favorecieron la aparición del ánimo cultural y los deseos de superación que —entre otros destacados estudiantes— mostraron Francisco Javier Alegre, Francisco Javier Clavijero y Carlos Sigüenza y Góngora, tres de los egresados que dieron lustre a la institución. Clavijero, por ejemplo, es autor de la Historia Antigua de México, obra que redactó y publicó en Italia valiéndose de su extraordinaria memoria. En este libro el jesuita defiende a las poblaciones indígenas “acusadas por los científicos europeos de ser poblaciones de muy bajo nivel humano”.
Abundo sobre el tema y trascribo algo de lo escrito en Puebla, el rostro olvidado (Op. Cit.):
Mimetismo político
Cuando los republicanos triunfaron sobre los imperialistas, sus autoridades se vieron obligadas a poner otro nombre a la institución. Esta vez recibió la denominación de Colegio del Estado, (nombre) que perduró hasta 1837 con algunos cambios pasajeros como el de Colegio Nacional en 1843 y Colegio Imperial del Espíritu Santo durante el imperio de Maximiliano. Y aunque el Clero fue retirado de la administración del Colegio a partir de que se estableció el régimen republicano, muchos de sus maestros y rectores surgieron de las filas sacerdotales.
Desde el punto de vista docente, durante el siglo XIX la máxima casa de estudios también vivió tiempos difíciles. En 1843 sólo había 233 alumnos; sin embargo, a pesar de la crisis, su calidad académica nunca se perdió. Fue en aquellos tiempos, precisamente, cuando de sus aulas surgieron intelectuales de la talla de José María Lafragua, los hermanos Fernando y Manuel Orozco y Berra, así como Manuel Carpio.
Una vez derrotado el régimen de Maximiliano, la institución adoptó nuevos y mejores planes de estudios. Sus administradores decidieron erradicar el conservadurismo implantado por Antonio López de Santa Anna. En sus espacios se impartió la cultura abrevada por los hombres cuyas aportaciones intelectuales transformaron la educación superior en México. Es el caso de Guillermo Prieto, Ignacio Ramírez (El Nigromante) e Ignacio Manuel Altamirano (este ultimo nombrado presidente del colegio en 1881, cargo equivalente al de rector).
Los porfiristas irrumpieron en la escena pública. El Colegio del Estado se mantuvo bajo la severa supervisión de la dictadura, controles que propiciaron la rebeldía y en consecuencia la necesidad de luchar por la igualdad social, la justicia y la fraternidad. Se manifestó la repulsa estudiantil hacia el gobierno, entonces en manos de Porfirio Díaz, rechazo que por razones obvias se dio en la clandestinidad. Creció la represión a cargo del mandato porfiriano.
Al llegar a Puebla Francisco I. Madero, encontró los resabios de los porfiristas pero también una decidida, abierta y valiente participación de los estudiantes... en especial los del Colegio del Estado.
Los jóvenes esperanzados en el cambio chocaron contra el muro de los intereses políticos, actitud en muchos casos fomentada por la estupidez, entonces (como ahora) cultivada en el invernadero de la corrupción. En ese tiempo los políticos luchaban por hacerse o conservar el poder, sin importar que se pusiera en riesgo la vida de los demás.
Para sustentar lo descrito en el párrafo anterior, refiero enseguida uno de los pasajes de la historia de Puebla, hito que ha sido soslayado en muchas de las referencias sobre la etapa revolucionaria que ayudó a formar la conciencia social de los estudiantes poblanos, mismos que sin habérselo propuesto se convirtieron en eslabones académicos de la entonces incipiente cadena cultural:
[1] Lutero encendió la mecha de la insurrección en el Seno de la Iglesia Católica. Criticó la nueva exacción impuesta por el Papa León x (1513-1521) a través de la venta de indulgencias plenarias destinadas a remitir la penas eternas por los pecados mortales de los fieles. O sea la negociación de indulgencias para, a cambio de dinero, perdonar las penas de los pecadores y solucionar las dificultades de las almas del purgatorio. Como repudio a la simonía que practicaban sus pares, Lutero puso en la puerta de la iglesia de Wittenberg, Sajonia, sus famosas noventa y cinco tesis contra las aberraciones del Papa. E inició así el formidable movimiento religioso y político que, al desconocer la autoridad dogmática, magisterial y temporal del Vicario de Cristo, rompió la unidad doctrinal del cristianismo de Occidente. A partir de este rompimiento empezó lo que podríamos definir como la gran explosión, el big bang de las religiones llamadas protestantes.
[2] Al estudiar los antecedentes sobre la fundación de la Universidad, Antonio Esparza Soriano confirmó que este hecho ocurrió en 1587 no así en 1578 como se maneja en otras referencias. Esparza basa su dicho en el antecedente notarial que aparece en el libro La Fundación del Colegio Del Espíritu Santo, publicado en 1998 por el Archivo Histórico de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla.
[3] García, Genaro. Documentos inéditos o muy raros para la Historia de México. Ed. Vda. de Ch. Bouret, México, 1906