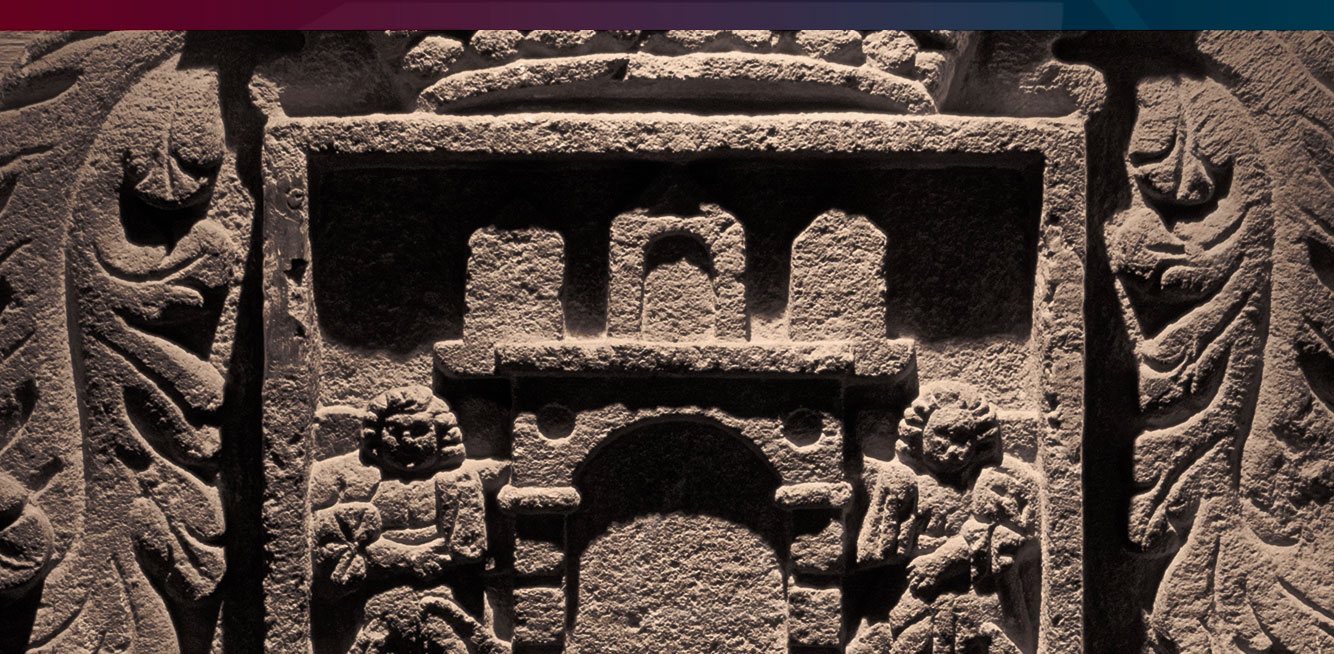LA REFORMA AGRARIA
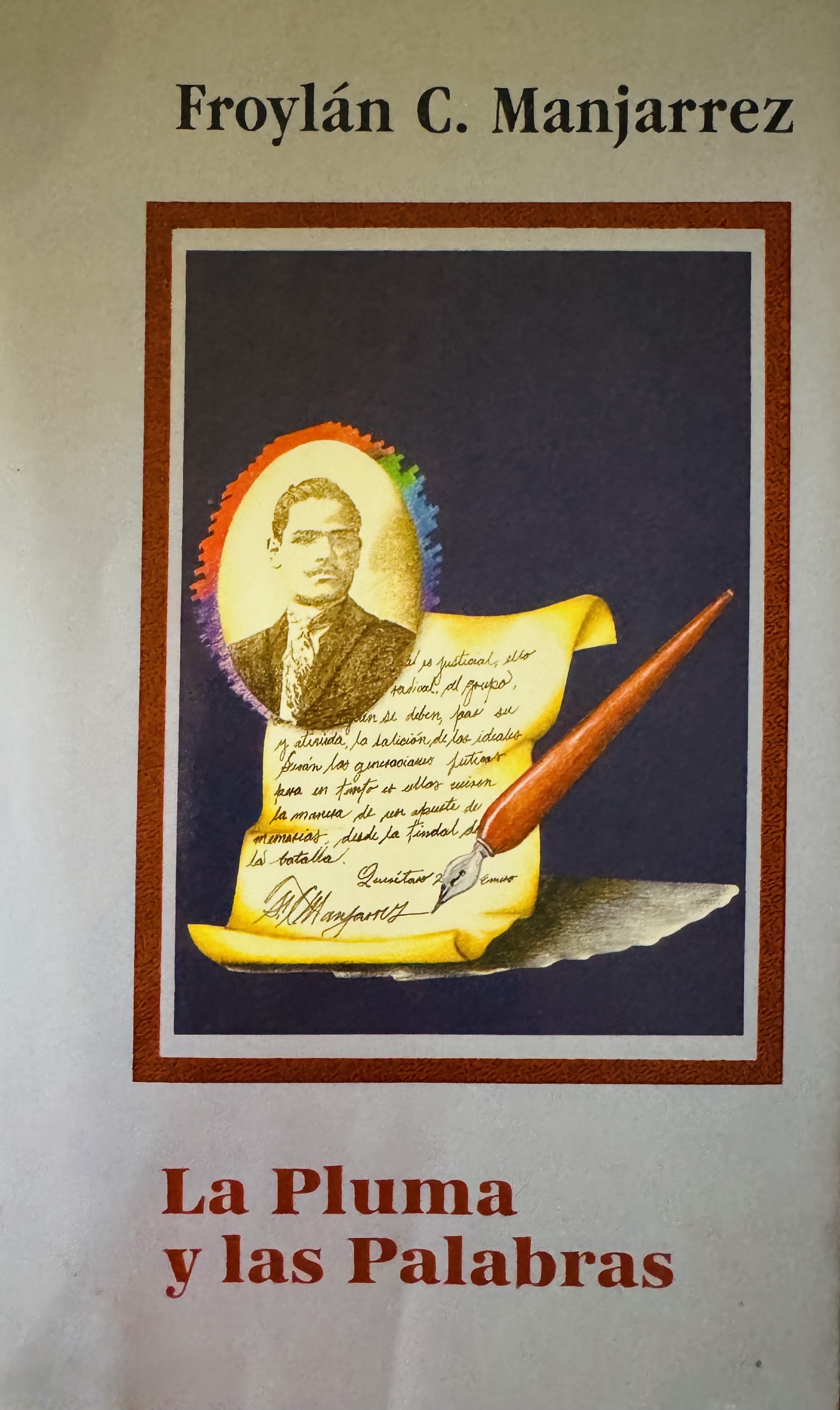
La reforma agraria representa, sin género de duda, la obra de mayor trascendencia realizada por la revolución. Merced a ella se ha venido realizando en las dos últimas décadas, y se acentúa en nuestros días, el fenómeno social más importante de nuestra historia: la incorporación de las razas indígenas y mestizas dentro del cuerpo social y político de la nación.
Esta incorporación —claro está— no se ha consumado totalmente; pero se señala ya como un proceso en desarrollo que conduce a la integración nacional.
La función misma del Estado se complica y se dilata en nuestro tiempo, porque si antes de la revolución no se gobernaba en realidad más que para las minorías integradas, en tesis general, por los criollos y extranjeros —o para aquellos indios y mestizos que aisladamente se apartaban de su medio elevándose cultural y económicamente al plano ocupado por las clases que gozaban de una situación de privilegio—, si la servidumbre o el aislamiento, que condicionaban la vida de las mayorías de población que se asientan en nuestras comarcas rurales, hacían obvios los cuidados y atenciones del gobierno, en la actualidad los deberes propios de la gobernación se extienden a la totalidad de habitantes que pueblan el territorio nacional.
Es interesante, en consecuencia, repasar, siquiera sea en sus líneas generales, el proceso histórico de este vasto movimiento renovador y renacentista, que ha venido a transformar la fisonomía social y política, económica y cultural de nuestro país.
El sistema feudal de la propiedad de la tierra
Con la apariencia de una organización democrática que se sostenía tanto en el orden político como en el económico en los principios que informan la doctrina liberal individualista, la administración del general Porfirio Díaz había implantado en el país, de una parte, una dictadura de carácter personal dentro de la cual la ley y las instituciones eran simples ficciones de orden y sentido, y de la otra, un régimen económico y social de tipo feudalista en el que la clase dominante detentaba un haz de privilegios señoriales que comprendía el mantenimiento de un estado de servidumbre aplicado a la población campesina; cada señor disfrutaba de un poder absoluto en la comarca o en la región sometida a su influencia; el amo dictaba las normas de vida de los pobladores, designaba a la autoridad, fijaba la aplicación de las penas.
A cambio de este poder, el régimen de la gran propiedad no fue capaz de introducir la técnica moderna para la explotación de la tierra y de las demás fuentes de producción. Era más bien la explotación del trabajo humano lo que le servía de sustento. De ahí que el nivel de vida de las colectividades rurales se mantuviera por debajo de toda estimación propia de nuestro tiempo y de nuestra civilización.
Aunque los anhelos populares no salieran a flote, era lo cierto que en el fondo de la conciencia colectiva se alimentaba un vehemente deseo por marchar a la conquista de derechos, de tierras, de aguas, de trabajo, de garantías humanas.
Las clases directoras, en vez de percibir estas inquietudes, suponían que el país se adentraba en los cauces del progreso, y en vez de conducir a la sociedad a lo largo de un proceso de transformación de su propio organismo social, se empeñaron en mantener intocable la estructura medieval de la gran propiedad.
Fue esto lo que generó, de modo eminente, un desequilibrio social, cada vez más insostenible. Y así se impuso, como hecho histórico inapelable, la revolución.
Los precursores y el caudillo del sur
La revolución, sin embargo, no apareció en el país como un fenómeno que arrancara de los bajos fondos sociales de la colectividad nacional. Grupos de intelectuales enamorados de la doctrina democrática, liberales poseídos de las ideas que hicieron fortuna, en el siglo XIX, jacobinos que resucitaban las tradiciones de nuestro Partido Liberal histórico: esos fueron los hombres que, tímidamente primero, con audacia más tarde, abrieron el fuego contra la dictadura en los años de 1909 y 1910.
Ni la personalidad sencilla y apostólica de Francisco I. Madero ni el grupo que lo condujo de la campaña electoral a la protesta armada de 1910, descubrieron los problemas sociales de México.
Madero sostuvo siempre —y lo sostuvo con la sinceridad propia de su espíritu ingenuo— que la aspiración popular se resumía en un afán por la conquista de los derechos inherentes a su ciudadanía. En el grupo de Madero, por el contrario, en virtud del contacto tomado con las masas durante la revolución de 1910, principió a despertarse la conciencia de que existía, en mayor o menor grado, un problema de reforma social. El maderismo, entonces, se dividió entre doctrinarios y personalistas.
El licenciado Luis Cabrera señala a los precursores de la Reforma Agraria. Cita en primer término —rindiendo merecido honor— a don Andrés Molina Enríquez. Cita a don Emilio Vázquez Gómez. Se cita a sí mismo. Con excepción de don Emilio Vázquez, estos precursores —sea dicho sin mengua de sus prestigios— no ejercieron influencia en la gestación y encauzamiento del movimiento agrario.
La obra en que don Andrés Molina expuso los grandes problemas nacionales, incluyendo con rara visión los de orden social y económico, apenas fue y ha sido conocida por un público reducido por uno manifiesto del licenciado Cabrera como candidato a diputado por uno de los distritos electorales de la ciudad de México, menos aún pudo haber generado un movimiento de opinión capaz de orientar el impulso agrarista de la revolución. El mismo licenciado Cabrera confiesa que si tal documento hubiera sido publicado como motivo de propaganda suya en algún distrito rural sin duda habría resultado fallida su candidatura.
No. La corriente agraria de la revolución fue abierta por los fusiles de Emiliano Zapata. No importa que el señor licenciado Cabrera haya conocido el Plan de Ayala hasta el año de 1914. Lo interesante radica en el hecho histórico de la insurrección agrarista proclamada y sostenida heroicamente por el caudillo del sur.
El primer reparto de tierras hecho por los Constitucionalistas
Consumada la traición de Victoriano Huerta, con el hecho culminante del asesinato del presidente Madero y del vicepresidente José María Pino Suárez, el gobernador constitucional de Coahuila, don Venustiano Carranza, convocó a las armas nuevamente al pueblo de la República, para derrocar a los usurpadores. A la hora de formular en la hacienda de Guadalupe el plan revolucionario que habría de servir de norma al Ejército Constitucionalista, no faltó quienes reclamaran la incorporación de preceptos contentivos de los propósitos de reforma social que se habían abierto paso ya en la conciencia de los revolucionarios; pero Carranza, aunque manifestándose dispuesto a realizar tales reformas, juzgó preferible no precisarlas en el plan revolucionario, para evitar mayores resistencias a la revolución. Y el Plan de Guadalupe, sacrificando a las conveniencias del momento los prestigios inherentes a una proclama de renovación social, aparece en la historia como un programa de acción para restaurar la legalidad.
La reforma agraria, sin embargo, había tomado ya cuerpo. No se restringía a la zona dominada por los revolucionarios del Plan de Ayala, sino que, partiendo de una necesidad común a los campesinos, penetraba por las demás regiones del país.
Los constitucionalistas, en la zona del noreste conquistada por las tropas al mando del jefe revolucionario Lucio Blanco, hicieron el primer reparto de tierras en la ciudad de Matamoros, Tamaulipas, el día 6 de agosto de 1913.
Este hecho, aunque único, atestigua que el ideal agrarista era compartido por todos los revolucionarios, independientemente del jefe o del plan revolucionario a que obedecieran.
La influencia del Plan de Ayala y el Decreto de 6 de enero de 1915
Derrocada la usurpación y vencido el Ejército Federal, se inició la guerra intestina dentro de la misma revolución. Esta nueva lucha había de servir para incorporar la doctrina agraria como una finalidad común de todos los grupos revolucionarios. La División del Norte, que tomaba como causa de su insurrección a la primera jefatura del Ejército Constitucionalista la defensa de la convención revolucionaria reunida en Aguascalientes, al pactar su alianza con los revolucionarios del sur reconoció los principios del Plan de Ayala. Y a esto respondió Carranza con la expedición de las reformas sociales del 12 de diciembre de 1914 y con el decreto del 6 de enero de 1915 que ordena la dotación y restitución de ejidos a los pueblos.
Los soldados del sur que no habían logrado ser un factor militar determinante de la caída del usurpador, ejercían, no obstante, una influencia ideológica de primer grado. Históricamente el Plan de Ayala es el antecedente necesario del decreto de 6 de enero.
El artículo 27 de la Constitución
Los constituyentes de 1916-1917 se propusieron incorporar en la ley fundamental de la República todas las reformas de carácter social proclamadas por la revolución. Una comisión numerosa de diputados había redactado con el mayor celo el artículo 27, que es el que da una nueva estructura al régimen de la propiedad del suelo y del subsuelo, reivindicando los derechos originarios o directos de la nación y anteponiendo en todo caso el interés colectivo al interés individual.
Hacía falta, sin embargo, dotar al Estado del procedimiento eficaz para realizar la reforma. No era bastante con la enunciación de principios, aun cuando estos tuvieran la forma de una redacción constitucional, si su cumplimiento se confiaba a futuros ordenamientos de leyes ordinarias. Fue entonces cuando el presidente de la Primera Comisión de Constitución, general Francisco J. Múgica —uno de los hombres que acompañaron a Blanco en el primer reparto de tierras hecho por los constitucionalistas— resolvió la grave cuestión proponiendo —como se aceptó— que se elevara al rango de mandato constitucional el decreto de 6 de enero de 1915.
La ejecución de la reforma agraria
El presidente Carranza, gobernante de tendencias moderadoras, limitó en todo lo posible la ejecución de la reforma agraria, ya desposeyendo a los gobernadores de la facultad que les otorgó el decreto de 6 de enero, de poder otorgar posesiones provisionales de ejidos, ya reduciendo el personal de la Comisión Nacional.
Durante todo este periodo el zapatismo continuó en su actitud rebelde. Zapata fue asesinado por Pablo González y Jesús Guajardo. La revolución del sur fue vencida militarmente. Sólo quedaban en pie de guerra pequeños grupos duramente castigados por la fatiga y por el hambre.
El movimiento revolucionario de 1920, al derrocar al presidente Carranza, incorporó a su seno a los veteranos rebeldes agraristas. Y la influencia del zapatismo volvió a hacerse sentir como fuerza dinámica impulsora de la ejecución de la reforma agraria.
De entonces acá, a través del interinato de De la Huerta, de la presidencia del general Obregón, de la del general Calles, del interinato del licenciado Portes Gil y de la actual administración que rige el ingeniero Ortiz Rubio, la reforma agraria ha seguido un proceso ininterrumpido de desarrollo, cuyo aceleramiento se anuncia como forma de satisfacer definitivamente las necesidades de la masa campesina y de alcanzar una estabilidad justa en el régimen de la propiedad y del usufructo de la tierra.
A pesar de todo, aún nos resta un largo camino por recorrer. La restitución de la tierra a los campesinos no representa más que la primera etapa en la realización de la reforma. Cuando concluya el reparto de la tierra, con la modificación del régimen de la propiedad territorial y con la liberación consiguiente de las masas trabajadoras quedará todavía ante el estado surgido de la revolución, el problema de probar que es posible proveer a la reconstrucción económica del país, dentro del cuadro de principios que han venido a dar una nueva fisionomía económica y social de la nación.
Y no olvidemos que elegido es una responsabilidad de expresa contraída por la revolución.
El Nacional, 20 de noviembre de 1931.
Froylán C Manjarrez