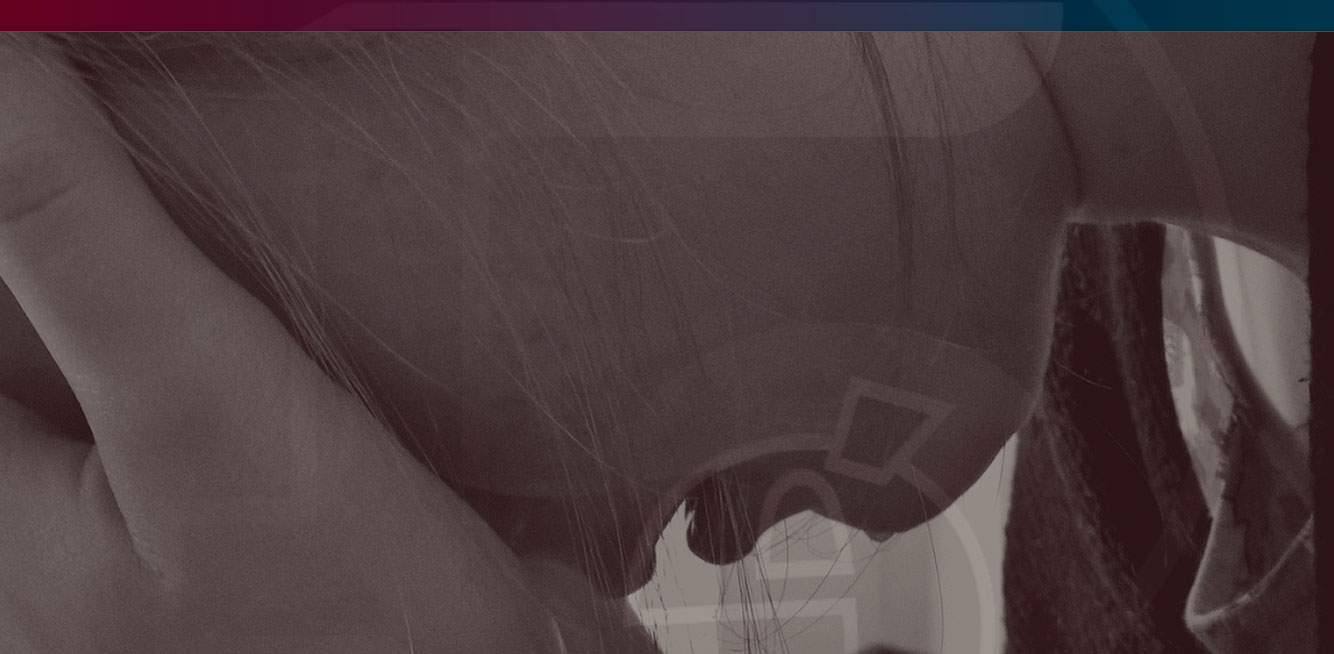Quizá ese sea el verdadero milagro...

Hay heridas que no sangran, pero gritan. Gritan en el silencio de una casa vacía, en la ansiedad que se cuela en el pecho al ver una mirada amable, en el impulso de huir cuando alguien se acerca con ternura. Después del maltrato psicológico, amar otra vez se parece más a caminar descalza sobre vidrios que a una promesa de mar.
Quienes han sobrevivido a relaciones donde la manipulación, la humillación o el control fueron parte del menú diario, conocen bien ese desgaste invisible: no es que ya no se quiera amar… es que el alma ya no sabe cómo confiar.
El psicólogo suizo Carl Jung decía que “uno no se ilumina imaginando figuras de luz, sino haciendo consciente la oscuridad”. Y en esa oscuridad, después del abuso, se queda el amor: escondido, acurrucado, desconfiado. Porque cuando te enseñaron que el amor duele, que se castiga con silencios o que se paga con sumisión, el instinto es protegerse. A veces, incluso de lo bueno.
Uno se vuelve experta en cerrar puertas antes de que alguien siquiera toque. Y lo más cruel del asunto es que lo hacemos creyendo que estamos siendo sabias. “Es por prevención”, nos decimos. Pero en realidad es miedo: miedo a repetir, a entregarse, a equivocarse. Miedo a no distinguir entre una caricia y una trampa.
Judith Herman, psiquiatra y pionera en el estudio del trauma, escribió que “la recuperación sólo puede tener lugar dentro de relaciones nuevas y seguras”. Pero qué ironía: para sanar, hace falta exponerse a lo que más se teme. Dejar que alguien vea las grietas. Confiar, aunque sea con un ojo abierto y el otro temblando.
No se trata de romantizar el proceso ni de decir que todo amor posterior es salvación. A veces no hay pareja, y aún así hay amor. Amor por una misma, por lo que se reconstruyó con las manos rotas. Amor por los límites que ahora se ponen sin culpa. Amor por ese “no” que antes costaba años y ahora sale firme, como un acto de dignidad.
Volver a amar no es volver a lo que se conocía, sino a algo nuevo: más lento, más honesto, más libre. Es un amor que no exige que te anules, que no te castiga por sentir ni te pone a prueba cada día. Es un amor que no se grita, no se esconde, no se suplica. Y si aún no llega, está bien. Porque el paso más valiente ya se dio: no cerrarse para siempre.
Quizá ese sea el verdadero milagro: después del abuso, seguir creyendo —aunque sea poquito— que un amor diferente es posible.