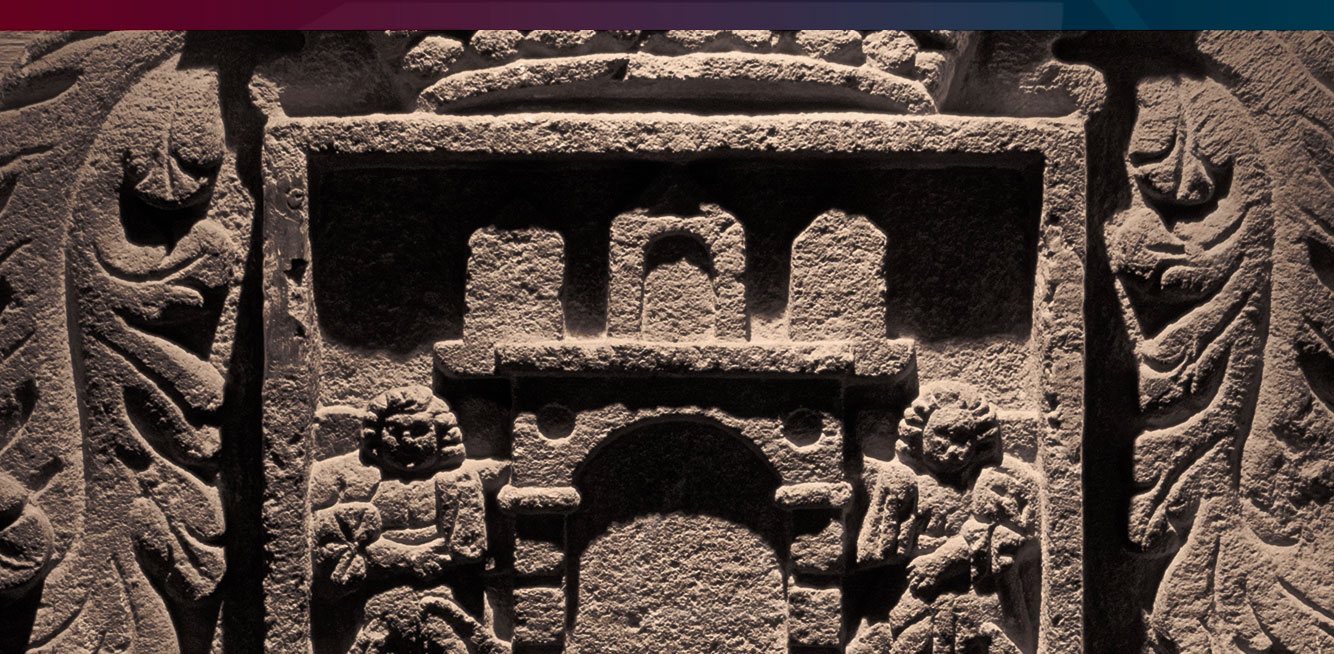EL ESTADO MODERNO EN LA ECONOMÍA NACIONAL
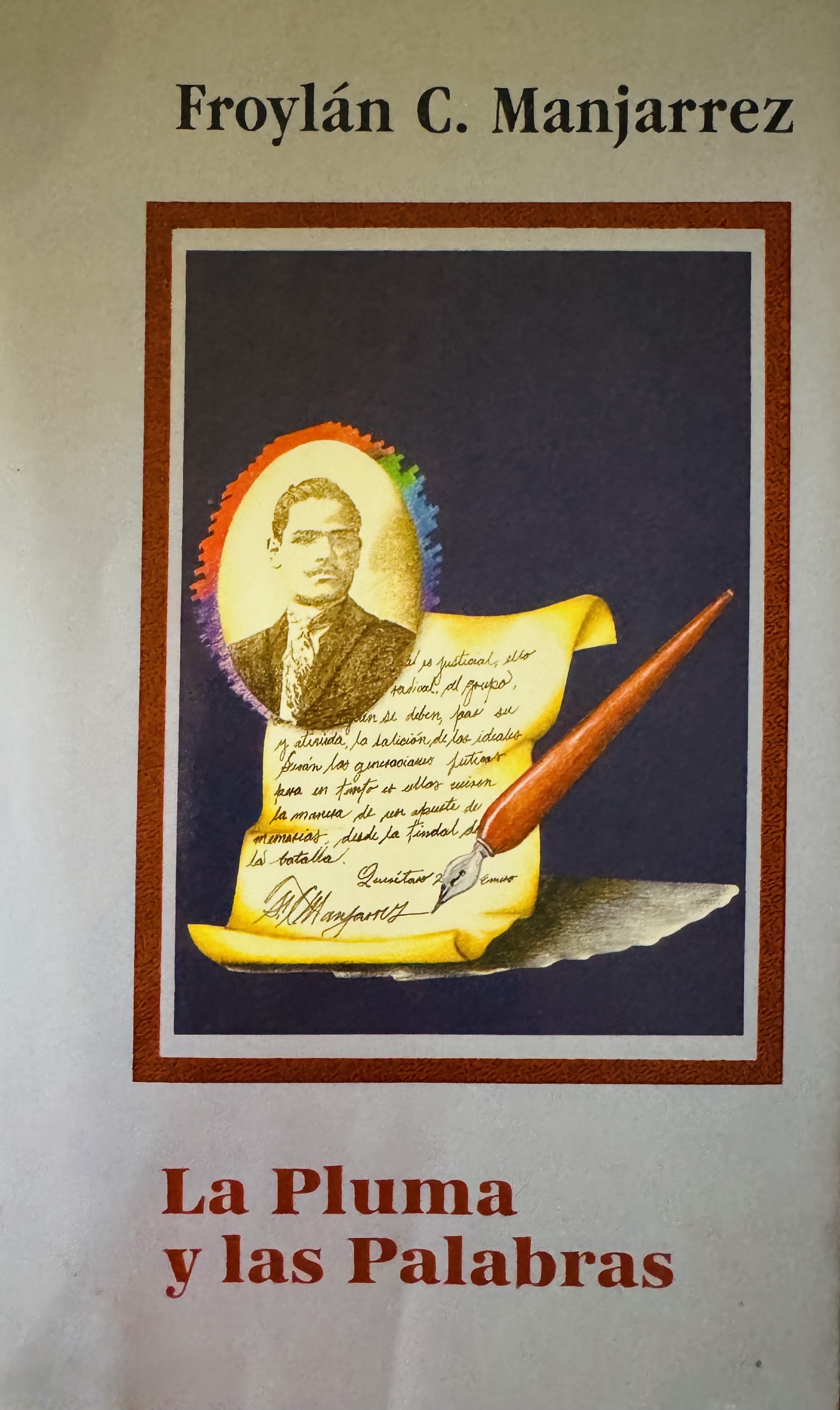
Por sobre las preocupaciones del momento actual —aunque sin perder de vista los grandes acontecimientos que se pergeñan todos los días— he juzgado de mi deber dedicar atención preferente (como vengo haciéndolo en la mayoría de los artículos que encuentran hospitalidad en esta libérrima tribuna que es el Diario de Yucatán), a fijar algunas ideas que puedan ser un aporte para la ordenación de la economía nacional, o que, menos ambiciosamente, coadyuven a despertar en el espíritu público la inquietud de contemplar uno de los problemas fundamentales y urgentes que se proyectan en la vida del país.
Nos hallamos en un momento excepcionalmente propicio, porque es la hora en que el Estado mexicano ha dejado de ser conducido a la guisa de sus caudillos y la colectividad tiene fe en sí misma y se muestra dispuesta a acometer las empresas que la conduzcan por el ancho sendero de su progreso. El genio del país ha surgido espontáneamente y a todos da serenidad, hálitos de vida, confianza en el porvenir.
En ocasiones anteriores he procurado plantear los fenómenos que se destacan como causantes de la gran crisis por que atravesamos: la concentración de las colectividades rurales hacia la ciudad y el éxodo de los trabajadores que van, como ejércitos en derrota, a fecundar tierras extrañas. Y he abogado por la concertación de un plan coordinado que abra cauces seguros a los afanes con que se pretenda modificar las condiciones de la existencia colectiva.
Pero antes de que la iniciativa fecunda ofrezca como simiente, soluciones concretas a los problemas que se plantean, se hace menester limpiar el sendero de esta inocua discusión doctrinaria en que se han empeñado quienes, sin estar atentos a las realidades que ha plasmado la vida, sólo piensan en los principios que sustenta la escuela de sus preferencias.
El convencionalismo doctrinario y sus errores
En efecto, es común observar cómo se oponen en franca batalla las más diversas tesis respecto a la misión del Estado, según el concepto que se tenga de la propiedad: Estado capitalista vs Estado socialista; propiedad privada intangible vs propiedad colectiva absoluta; individualismo vs colectivismo.
Para los primeros, el Estado no es más que un simple guardián del orden público, que debe dejar la suerte de la sociedad al libre juego de las fuerzas económicas puestas en manos de los individuos. Para los segundos, en cambio, la supresión de la propiedad privada implica la atribución al Estado de todos los medios de producción y de cambio.
Para hacer comprender el error en que incurren quienes sustentan tan radicales teorías, baste recordar, de una parte, que aun en los Estados que se consideran capitalistas por excelencia —tal como la Unión Americana— de día en día la autoridad política tiene que apartarse del simplismo a la que la constreñían los desusados dogmas del liberalismo clásico, para adentrarse en la complejidad de nuevas e infinitas atribuciones a que la obliga la necesidad de intervenir en la vida económica de la nación, ora para proteger, impulsar o limitar la producción, ora para vigilar la distribución de la riqueza, ora, en fin, para normar las relaciones entre los factores que concurren a la explotación de las fuentes de riqueza. Y baste recordar asimismo, de otra parte, que en la misma Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, convertidas en campos de experimentación del socialismo integral —léase comunismo— igualmente hubo de operarse una reacción, un salto atrás: la célebre retirada iniciada hábilmente por el propio Lenin, para poder inyectar nueva savia a la economía de los países introducidos al régimen colectivista.
Nuevo concepto de las funciones del Estado
Es que el socialismo, más que una doctrina, es un fenómeno económico. A él —al socialismo— no se llega por el esfuerzo o por la voluntad de un hombre —¡ni siquiera por los de un pueblo!— sino como consecuencia natural de la evolución de la economía. El mérito del genio de Marx consiste en haber captado este fenómeno que fatalmente conduce al socialismo, pero pasando previamente, ineludiblemente, por la etapa del capitalismo: primero ha de ser la existencia del capital, luego su concentración en pocas manos y finalmente vendrá la socialización. ¡He ahí las proposiciones que fundamentan el teorema inmortal de la pirámide invertida!
Y en este momento de transición, cuando la rueda de la economía gira lentamente del capitalismo al socialismo, lógicamente, se apartan de la realidad los que sustentan como normas inmutables las que se atribuían al Estado capitalista, de la misma manera que yerran los que se afanan por investirlo de una buena vez con las funciones que se suponen al Estado socialista.
Pero como la vida no se compone de negaciones sino que plasma en todo momento una modalidad definida que oriente a los hombres, nos ofrece ahora esta solución: entre el Estado capitalista y el Estado socialista hay un Estado intermedio: el Estado como regulador de la economía nacional, cuya misión corresponde al concepto cristiano de la propiedad, triunfante hoy, el cual asigna a ésta funciones sociales…
El principio alemán de la economía colectiva
Entre los ejemplos que proyectó la humanidad al cabo de la gran guerra, ninguno ha podido encontrar que en esta materia iguale en trascendencia, por su vigoroso realismo que corre parejo con su elevación de criterio, al que ofreció la República Alemana que nació de la derrota para maravillar al mundo con una pujante organización, tan sólida en su estructura política como en su armadura económica y social.
El pensamiento alemán definió en la Carta fundamental de Weimar el admirable concepto de la economía colectiva, según el cual la organización económica del país debe cimentarse, no en el interés privado, sino en consideraciones de orden público.
Rudolph Wissel, prominente socialdemócrata y a la sazón ministro de Economía Nacional, definía ante la Asamblea Constituyente de la siguiente manera los principios que habrían de informar esa nueva norma del Estado:
La economía colectiva significa la organización y la preparación de las empresas privadas económicas, en el conjunto del Reich (la nación) subordinando los intereses particulares a los intereses colectivos. La aplicación de este principio general a los casos individuales debe esperarse según las condiciones especiales de las diferentes ramas de la economía. Cada grupo económico es un organismo diferente que exige formas apropiadas.
Luego, adentrándose más en la forma de aplicar el principio de la economía colectiva, el propio Wissel daba a sus colegas y compatriotas este consejo:
Parece que lo más indicado es atenerse al método interior de unión, tal como la economía capitalista lo ha practicado en los carteles y en los sindicatos.
Y finalmente declaraba:
“La economía colectiva no significa economía de Estado, sino autonomía. El Estado no es el titular de la economía: él puede y debe ejercer la vigilancia suprema y equilibrar los intereses opuestos con justicia y sabiduría.”
El Estado regulador —agregaré para concluir, llamándole de este modo por antinomia a los conceptos de Estado capitalista y Estado socialista— acepta por igual las soluciones propuestas por la doctrina liberal clásica, o por la doctrina socialista, para que rijan en determinados sectores de la producción; dentro de él coexisten todas las formas experimentadas y aún enriquece el acervo común con nuevas soluciones a los problemas de la economía: tiene, en suma, una función ecléctica.
¡Cuán enorme es la distancia —como de fijo habrá podido observarse— entre la ductilidad y la amplitud que ofrece el ejemplo alemán con el que acabo de ilustrar este artículo, y la rigidez del convencionalismo doctrinario en que tan a menudo se amurallan nuestros insignes genios domésticos…!
Diario de Yucatán, número 1372, marzo de 1929.
Froylán C Manjarrez