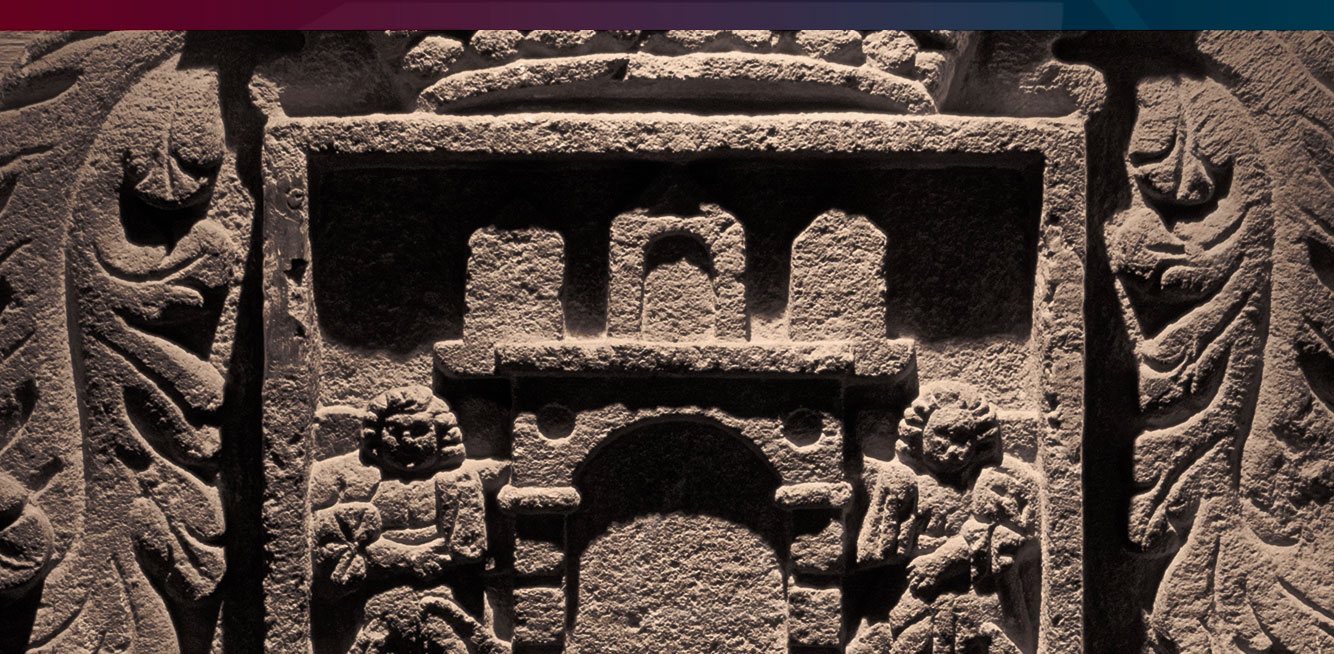LOS PROBLEMAS ECONÓMICOS Y LA REVOLUCIÓN
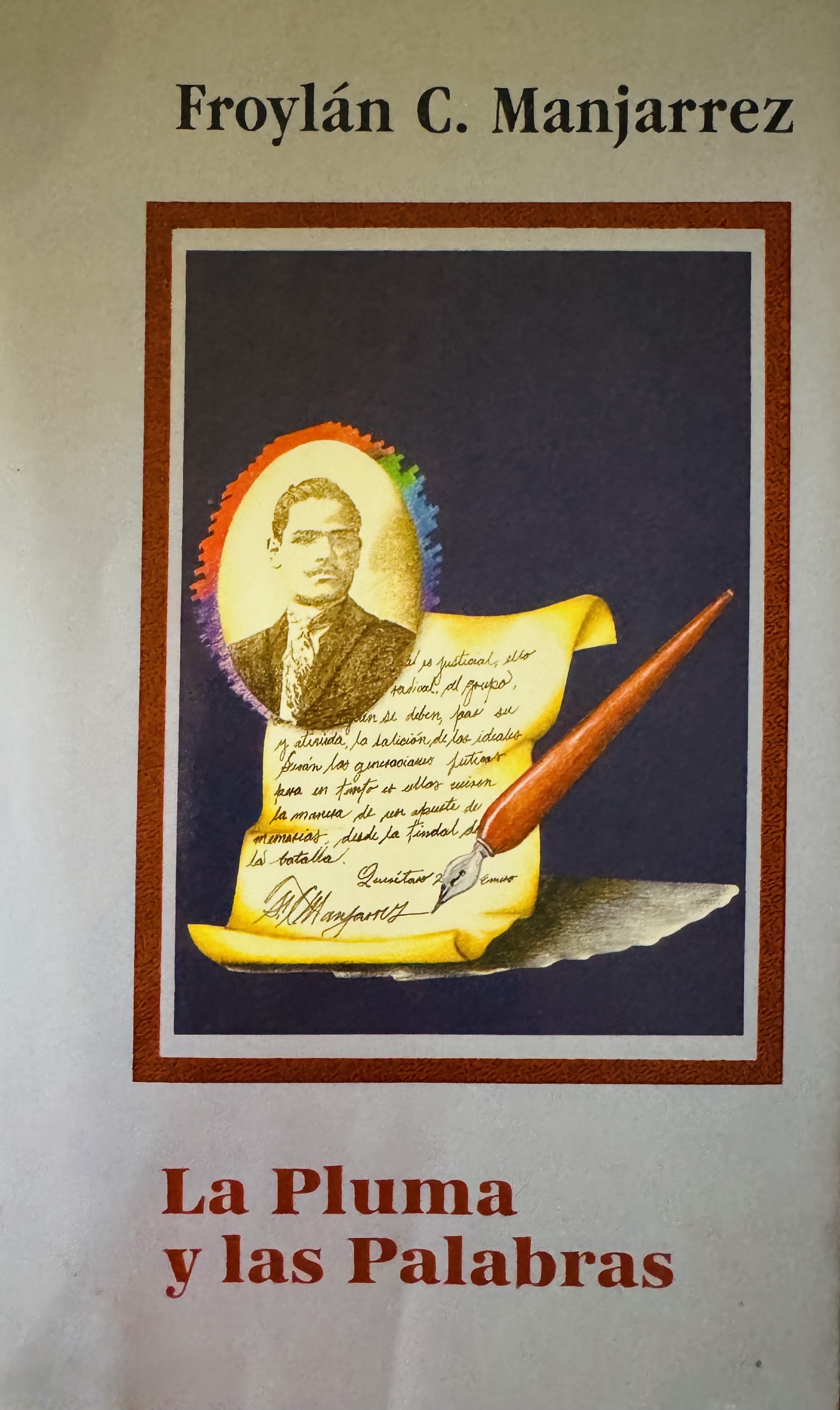
El tema que sirve de motivo a este trabajo es de tal modo extenso y complejo, que necesariamente involucra al conjunto de problemas y fenómenos de carácter social y político que aparecen en la vida nacional, ya que el organismo económico de un país se resiente, se debilita o se robustece, según el ritmo que impone la política general.
Se comprende y se justifica, por lo mismo, este afán del Partido Nacional Revolucionario —el organismo político por antonomasia que existe en la República— de adentrarse en el estudio y contemplación de los problemas esenciales que aparecen en la vida de México, para proponer y sustentar en su tiempo las soluciones que correspondan a cada caso concreto, dentro de la doctrina fundamental que norma la gestión de un régimen de gobierno emanado de un movimiento social de honda y marcada orientación renovadora.
Conferencia sustentada por Froylán C. Manjarrez el 19 de junio de 1931, publicada en El Nacional los días 21, 22, 23, 24 y 26 de junio de 1931 y reproducida en el folleto Dos conferencias. Ciclo de PNR, con el título “El sentido revolucionario de la reconstrucción nacional”, Publicaciones BOI, México, s.f., pp. 7-21, con el título de “El sentido revolucionario de la reconstrucción nacional”.
El sentido de la política
Juzgo oportuno subrayar un hecho de singular importancia, que explicará el sentido de esta conferencia y seguramente también el de las que han sido encomendadas a mis compañeros: somos políticos, miembros de un partido político y al servicio de la política activa de nuestro país, quienes desarrollaremos el ciclo de conferencias organizado por el Partido Nacional Revolucionario. Señalaremos, en consecuencia, soluciones orientadas hacia el cumplimiento del conjunto de principios que informan la plataforma de nuestro partido. Y no nos escudaremos con la técnica para pretender investir de autoridad a nuestros pensamientos, porque sabemos que en la vida pública la técnica sólo adquiere valor cuando se la coloca al servicio de la política.
Por un fenómeno de reacción contra los excesos que han sido la norma consuetudinaria de la mayoría de los hombres que en nuestro país, y fuera de él, hacen de la política su ocupación habitual, es común observar que la opinión se pronuncie áspera y resueltamente contra la “política” y contra los “políticos”. Y sin embargo, sin ella y sin ellos no puede desenvolverse la vida ciudadana de un país.
Sería erróneo suponer que pueden eliminarse los políticos y la política de la vida de una sociedad, como erróneo fue el propósito de Porfirio Díaz de sustituir la política por la administración, y más aún el de Hoover de contraponer la técnica a la política.
Para oponer la política a la técnica precisa ignorar que aquélla instituye una disciplina científica a la par que la más vasta y completa de las artes, con un campo de fenómenos que se dilata hasta abrazar a todas las ciencias y a todas las disciplinas; y para oponerla a la administración necesita desconocer que el manejo de los negocios del Estado, lejos de ser ajeno a la política y distinto de ella, entra clásicamente en los dominios de ésta.
Lo que acontece es que en nuestro ambiente ha dominado la idea de que la política es un arte empírico que se destina a garantizar a un grupo social determinado las ventajas que se derivan de la posesión del poder público.
Y el Partido Nacional Revolucionario, desde su fundación, se ha propuesto depurar nuestro medio y nuestros hábitos en el ejercicio de los derechos ciudadanos, hasta hacer de la política una ciencia y un arte superior: la ciencia y el arte del gobierno de las colectividades.
La ciencia, como la técnica, nos abre horizontes, pero es incapaz de señalarnos el camino que debemos seguir.
La ciencia —escribía Walter Rathenau— comienza a reconocer que la más perfecta de sus obras no puede ser para la voluntad humana más que lo que es una excelente carta para un viajero. Ella lo instruye: aquí se encuentra una cadena de montañas, un río, una ciudad. Si yo marcho a la derecha o a la izquierda, iré allá o acullá. Este camino es más corto, el otro menos accidentado. De este lado reina la abundancia; el otro, por el contrario, está expuesto al viento de la montaña. Tal país se encuentra virgen, tal otro civilizado… Pero el camino que yo debo seguir, el punto hacia el cual me impelen mi corazón y mi deber, ese, una carta geográfica no puede indicármelo. La ciencia mide y pesa, describe y explica pero no se pronuncia sobre el valor de las cosas.
Y esto último, que representa el impulso y la voluntad de los hombres, en cuanto atañe a la vida de relación está reservado a la política.
La técnica, por su parte, no es siquiera la carta ilustradora que supone la figura empleada por Rathenau, sino simplemente un instrumento, poderoso o no, del que se adueña el hombre para el logro de sus propósitos.
A cada concepción política corresponde generalmente una técnica distinta. Desde los creyentes en la transformación radical del Estado, hasta los que pretenden poner un alto a todo movimiento renovador, cuentan con una. El bolchevismo ruso emplea una técnica especial, que juzga adecuada para la implantación del nuevo orden de cosas, llamado, a juicio suyo, a imperar en el mundo; los socialistas, que sin diferir en el ideal mediato del comunista, piensan que colaborando con los regímenes burgueses es posible llegar al mismo resultado, usan otra técnica; y los liberales y los conservadores, en fin, tienen otra técnica aún, de acuerdo con su peculiar programa de acción.
La técnica, como la ciencia, ya se ve, es servidora de la política. Así pues, a una política firme y bien orientada corresponderá una sana economía. El economista podrá aportar el fruto de sus investigaciones sobre planos objetivos, y ofrecerá más tarde una técnica que realice con eficiencia las orientaciones del Estado; pero serán siempre el político y el estadista, quienes impriman la dirección que deba seguirse en la resolución de las cuestiones que interesan vitalmente a la colectividad.
Hacia un plan coordinado
No cabe dentro de los propósitos que inspiran esta conferencia establecer un paralelo entre el estado que guardaba la economía nacional antes de la revolución —economía de carácter colonial y de tipo feudalista— y aquel por el que propugna el régimen revolucionario en esta hora que ha sido señalada como el momento propicio para emprender la reconstrucción del país.
Preferiré mejor captar los fenómenos actuales tal como son proyectados por la realidad viviente, para que con conocimiento de ellos podamos buscar la línea que más conviene seguir. Porque es una verdad lamentable que al cabo de dos décadas de que se inició la revolución, no se hayan encontrado aún las nuevas normas que han de regir en definitiva la economía de la nación; y más aún: no son pocos los que dudan y vuelven la cara a las conquistas realizadas en beneficio del proletariado, amedrentados por la actual crisis económica, hábilmente utilizada por las clases poseedoras para pretender detener el progreso evolutivo de la revolución.
Debe reconocerse que se han hecho esfuerzos en extremo meritorios por volver a la actividad productora a muchas fuentes de riqueza segadas al calor de la contienda, por crear nuevos centros de producción y por hallar modalidades justas que permitan una mayor equidad en la distribución de la riqueza pública, pero ni en la guerra ni en la paz se ha formulado un plan coordinado que promueva el desarrollo armónico del país, salvaguardando los intereses que son genuinos y vitales para la nación.
Procuremos, entonces, contemplar con serenidad y valor las causas determinantes de la grave dolencia que sufre actualmente nuestra economía, para proponer la actuación que corresponde desarrollar al régimen revolucionario, como creador y regente del orden de cosas, social y político instituido en la República.
La crisis económica
Si por crisis económica entendemos este malestar que engendra el estado de pobreza que se resiente en el país, no podemos menos que declarar que siempre ha vivido la mayoría inmensa de nuestro pueblo en una situación de crisis; esto es, que la miseria de nuestras clases trabajadoras, especialmente en los campos, ha sido constante. Ni la alimentación, ni el vestido, ni la habitación de nuestros campesinos han sido jamás de naturaleza que acrediten un nivel de vida propio de nuestro tiempo y de nuestra civilización.
Un pueblo que se sostiene con alimentación misérrima, que vive semidesnudo y que habita en chozas primitivas o en vecindades insalubres, no es ni puede ser un factor de progreso económico. Así pues, cabe señalar que la falta de capacidad de consumo de nuestro pueblo es, sin género de duda, la causa que determina en primer grado nuestra anemia económica.
Nos preocupamos de nuestro malestar cuando éste llega a resentirse en las ciudades, pero olvidamos que ha sido endémico en los campos.
Ciertamente es perceptible a simple vista, como la lucha por ganar el pan cotidiano se hace por días más intenso; no hay en las ciudades plazas bastantes para dar ocupación a los hombres, ni en el campo se encuentran las suficientes perspectivas para atraer a los braceros que huyeron de él. Así, mientras los ranchos, los villorrios, las pequeñas poblaciones y aun algunas ciudades se despueblan, la metrópoli semeja un gran campo de concentración de desesperados, y los puertos fronterizos han sido testigos del doloroso desfile de nuestros trabajadores, que iban —hasta que hallaron las puertas cerradas— como ejércitos en derrota, a probar fortuna en tierras extrañas.
Esta congestión de las ciudades es otra de las causas determinantes de nuestra crisis.
Es fenómeno corriente que a medida que se robustece la economía de un país por el florecimiento de su industria, afluyan hombres a las ciudades —que se levantan generalmente en torno de los centros fabriles— como atraídos por el imán de las máquinas echadas en movimiento. Entonces sí se comprende y se explica el afán del campesino y del aldeano por dejar su sitio natal en pos de una vida mejor.
Pero no es ese, lamentablemente, el caso de México. En México se verifica a diario la afluencia de los hombres a los grandes centros de población sin que en éstos haya cuajado previamente una nueva estructura económica capaz de satisfacer la demanda de trabajo de los nuevos braceros.
La concentración se ha operado paralelamente a la revolución —como una consecuencia política de ésta—, ora por la formación de los ejércitos, cuyas filas se apretaron con la masa campesina; ora por la integración de una nueva burocracia que tomó su origen en provincia; ora, en fin, por la inquietud de vivir la vida citadina, que también despertó la trepidación revolucionaria.
Y cuando llega la hora de hacer un reajuste, volviendo en lo posible los núcleos de población al punto de donde partieron, resulta la empresa excesiva para el esfuerzo habitual de los hombres: es fácil arrastrar los individuos del campo a la villa, de la villa a la ciudad, de la ciudad a la metrópoli; pero es arduo realizar la obra en sentido inverso, sobre todo cuando al volver la mirada hacia las comarcas rurales se contempla la vida precaria y triste de las campiñas, de las aldeas y hasta de las villas, donde han segado muchas fuentes de producción, donde se derrumban los muros de los viejos caserones —más por abandono que por efecto de la guerra— y donde no alumbra más luz que la de la naturaleza.
Por eso es que los hombres que trasponen los linderos del pueblo nativo, se empeñan en plantar su tienda en la ciudad o en la metrópoli. Y como en éstas no hay centros de producción que proporcionen trabajo a tamaño exceso de población, se forman estas formidables olas humanas que a diario se lanzan al asalto de las trincheras del presupuesto gubernamental, deficientemente defendidas a causa de la carencia de una ley del servicio civil.
Si la agricultura languidece porque no ha habido posibilidad de inyectar a los nuevos poseedores de la tierra con la savia de las necesarias refacciones con que puedan hacer que esplenda el nuevo orden social que con justicia está plasmando la era revolucionaria; si la industria —retenida por lo general en manos de hombres cuyo espíritu no evoluciona al compás de la época— se mantiene estacionaria, sin renovar sus métodos, ni sus máquinas, ni sus sistemas de producción, el comercio también se encuentra en estado de abatimiento: lo aplasta la concurrencia obligada a que se entregan muchos hombres que urgidos por la necesidad de vivir —y de vivir dentro de la ciudad— no encuentran más amparo que la instalación de miserables expendios donde buscar el sustento.
En tiempos de prosperidad, las fuerzas económicas tienden a su concentración: los grandes fabricantes abaten o absorben a los propietarios de pequeños talleres; y se cimentan las fuertes casas comerciales que desplazan al comerciante en pequeño, empujándolo a los rincones de la ciudad. Pero en la hora actual, nuestra metrópoli ofrece, justamente, el espectáculo inverso: el pequeño comerciante, tras de haberse asentado por toda la faz de la urbe, se desborda sobre las mismas calles, hasta en el centro citadino, formando conjuntos abigarrados y pintorescos, mientras se advierte que se desploma lentamente aquel vetusto engranaje de fuertes casas comerciales que estábamos acostumbrados a contemplar.
Entre tanto la ciudad nos ofrece esos espectáculos de angustia, sabemos de la situación de nuestros obreros emigrantes, que continúa siendo dramática a causa del excesivo rigor con que las autoridades norteamericanas aplican sus leyes, no sólo para contener el alud de braceros mexicanos sino también para expulsar a muchos otros más que allá estaban radicados.
Y no ya sólo por lo que signifique para la vitalidad de la nación no continuar perdiendo tantas energías como son las que se han venido desplazando del territorio nacional para fecundar tierras extrañas, sino por un sentimiento primario de solidaridad hacia esa parte de nuestro pueblo, por razones elementales de ética, que no deben apartarse jamás de la política de un país, es urgente que la nación, y en particular su gobierno, dedique su mayor esmero y sus más empeñosos afanes, a la resolución del problema que implica la apertura de plazas para los braceros que retornan al hogar común.
Finalmente, es preciso señalar como determinante, si no de nuestra decadencia por lo menos de nuestro estancamiento económico, el hecho de que tanto nuestros agricultores como nuestros industriales siguen operando con sujeción a métodos e instrumentos de producción que en muchos casos tienen siglos de retraso. La industria de nuestro país, en unas ramas incipiente, en otras anticuada, necesita una renovación total en su técnica y en su utillaje, que la capacite para concurrir con la producción extranjera. Y por lo que hace a los sistemas de labranza, el caso es más grave: todavía se emplea el arado egipcio, y a contados lugares penetra el tractor, porque la producción agrícola se ha planteado, no tanto sobre la base de la explotación de la naturaleza, como sobre la explotación del campesino, que apenas come y casi no viste.
Las tesis opuestas
No he trazado este cuadro, de un realismo doloroso, a impulsos de un sentimiento pesimista. Al contrario: es condición de quien pretenda tener un alma fuerte, conocer la verdad del momento que vive, para vencer los obstáculos que se oponen a su paso. Los problemas económicos del país han llegado a un extremo que no admiten aplazamiento. Es menester abordarlos, y abordarlos prontamente.
Al llegar a este punto es donde vuelven a chocar las tendencias opuestas de los revolucionarios y de los conservadores, reaccionarios o ultramontanos. Para éstos, la liquidación prematura del problema agrario (para que vuelvan a florecer los métodos, sistemas y procedimientos que la nación destruyó por medio de la fuerza porque significaban la explotación inconsiderada del campesino, su embrutecimiento y sujeción a un estado de servidumbre), es la solución. Para nosotros, el apresuramiento del reparto de tierras que satisfaga las necesidades de los campesinos, que los libre de la servidumbre y que dé estabilidad al valor de la tierra y del trabajo, es la solución. Para ellos, la destrucción de las conquistas de los obreros por medio de la promulgación de una amañada Ley del Trabajo que haga nugatorios los beneficios ya establecidos en nuestro Derecho Industrial consuetudinario, representa la vuelta a la prosperidad. Para nosotros, la consagración de esas conquistas en la codificación del Derecho Industrial, significa la defensa de los valores genuinos de la nación: los que más cuentan y los que más pesan en nuestra economía.
Sólo falta reclamar con urgencia un esfuerzo nacional para volver la vida a los campos, para hacer agradable la existencia en nuestras comarcas rurales, para crear alicientes y perspectivas que promuevan el retorno a la actividad fecunda de la explotación de la tierra, de aquellos hombres que la abandonaron seducidos por el espejismo de la ciudad.
Inversionismo. Su utilidad y peligros
Frente al problema de la reconstrucción económica del país se alza habitualmente en las clases patronales, como idea central que pretende aportar un remedio de taumaturgia, la protección sin medida a un inversionismo de capitales extranjeros. Imaginan estos señores, que cuando se abran las puertas al inversionismo extranjero, sin las limitaciones que la ley debe imponer para salvaguardar los intereses de la colectividad nacional, los buenos capitalistas vendrán a nuestro país a vaciar generosamente todo el oro de sus cajas, para explotar las riquezas nacionales y no la miseria humana; creen que los inversionistas se reservarán sólo una justa y honesta utilidad, estableciendo espontáneamente los modernos sistemas de trabajo y que compartirán de grado la suerte de la nación, con todos sus desasosiegos y sus esperanzas.
La realidad, sin embargo, está muy lejos de estas ingenuidades.
El inversionismo es útil y aun necesario en un país, como el nuestro, que no forja todavía su economía propia. Y lo es más por la naturaleza de muchas fuentes de producción, que han necesitado esperar el desarrollo de la técnica industrial para ser objeto de una explotación provechosa. Pero ese inversionismo sería fatal para México si no sabemos levantar los diques de contención que resguarden el interés superior de la nación, lo mismo en el orden político que en su aspecto puramente económico y social.
Capitalistas animados por un espíritu liberal y creador, sí, son capaces de promover una evolución saludable en las condiciones de trabajo de los países donde se proponen operar. Pero ese no es, por lo común, el tipo del capitalismo extranjero que se asienta en nuestras latitudes.
No deben confundirse las formas como procede el capitalismo extranjero, según que se sitúe dentro o fuera de su país de origen. En tesis general, el capitalismo extranjero que opera en el interior de su propio país, ya sea por la fuerza que representan las organizaciones obreras, ya porque el trabajador es un ciudadano que vota en las elecciones, bien por las normas comunes del derecho industrial, bien —y esta es la razón fundamental—, por la conveniencia de mantener en el país, en el más alto grado, la capacidad de consumo de su mercado interior, ese capitalismo se rige por normas menos injustas; pero el capitalismo extranjero que no halla, en los países donde va a operar, preceptos legales que delimiten su acción y sus deberes, proyecta una trayectoria de conquista que llega a sobrepasar el dominio de lo económico para imponerse en el orden político y en el social. Las mismas empresas que en el extranjero adoptan los sistemas modernos de trabajo y de compensación de éste, en nuestros países, amparándose en la sedicente “libertad de trabajo”, no vienen más que a aprovechar el exceso de concurrencia de braceros para explotar a precio de miseria el trabajo humano.
No sería, entonces, ese inversionismo, el motor que impulsara el desarrollo económico nacional, sino simplemente, fatalmente, una explotación grosera del esfuerzo de nuestros hombres y un agente eficaz para la conquista económica de la nación.
En consecuencia, si México no establece en su legislación industrial todas las garantías que deben amparar el derecho de nuestros trabajadores, no haremos más que entregar las fuerzas productoras de nuestro país a un poder económico superior.
Los problemas económicos no pueden resolverse en nuestro tiempo según las fórmulas sencillas que son comunes a toda latitud y a todos los entendimientos. Es preciso encararlos con conocimientos y análisis de sus particularismos, de sus inflexiones y de sus incidencias.
No podemos dejarnos llevar por el fatalismo de nuestros viejos maestros que, cada vez que se tratan estos problemas, vuelven a repetir la lección anacrónica que ya todos conocemos: demos garantías al capital extranjero, ofrezcámosle los mayores alicientes, no nos opongamos a la libre explotación de las fuentes de riqueza y establezcamos un límite que contenga el movimiento societario de los trabajadores.
El inversionismo, a la buena manera porfiriana, es inadmisible e impracticable en nuestro tiempo.
Aunque parezca paradójico, es lo cierto que la revolución, no en lo que tiene de ideal superior, de conjunto de doctrinas y de principios inspirados en un alto espíritu de justicia y de renovación social, sino la revolución sufrida como un fenómeno de perturbación, de inquietud y de desasosiego, ha servido al país como resguardo para que no cayeran íntegramente sus fuerzas económicas en manos extrañas. De haberse proseguido la política imprevisora trazada por el porfirismo, consistente en colocar al país como un vasto campo propicio para la explotación, así de la riqueza como de los hombres, ya estaría México sometido a la servidumbre absoluta de la finanza extranjera, y, particularmente, de la norteamericana cuyo desarrollo cobra fuerza impetuosa a partir de los años de la gran guerra.
Estamos ahora empobrecidos y diezmados; pero somos libres de escoger el camino que más cuadre a los intereses de nuestra colectividad. No disfrutamos del minuto de abundancia que favoreció a algunos pueblos que provienen de nuestro mismo tronco racial; pero, a la luz de la experiencia, podemos contemplar todos los fenómenos que la guerra y la posguerra proyectaron en la economía, con sus incidencias fatales sobre la autonomía de muchos Estados que cayeron en la órbita del nuevo sol, como astros muertos, sin fuerza ni luz propia.
Pero terminado el gran ciclo de anormalidad que hemos vivido por más de dos décadas, estamos en el deber de dar cara al problema de nuestro desarrollo económico, confrontándolo con los grandes sucesos que se registran en el exterior.
Nos hallamos en momento particularmente interesante; porque llegamos a la encrucijada en que precisa tomar el derrotero definitivo de nuestros destinos.
El mito de la riqueza nacional no consiste en que ella no exista: la hay y en abundancia. La naturaleza fue pródiga al dotar a nuestro suelo y a nuestro subsuelo con los más preciados dones; pero en cambio, requiere un esfuerzo extraordinario el acondicionamiento de nuestras fuentes de riqueza para convertirlas en materia de explotación. Para que la agricultura florezca son necesarias grandes obras de irrigación —del género de las que inició el gobierno del general Calles— que detengan o desvíen el curso de las corrientes de los ríos, antes de que sus aguas se precipiten o se encajonen en las serranías. Son precisos magnos trabajos para el aprovechamiento de la fuerza hidráulica. Las minas requieren minas —según reza la expresión popular— y no hay minas bastantes para abrir rutas en los abruptos senderos, y para acondicionar puertos de altura, y para refaccionar nuestra agricultura e industria.
Un país, así no puede apresurar su desenvolvimiento si no es en andas de la máquina. Y a la máquina sólo se la trae con dinero. Los tesoros de México han debido esperar a que se operara la revolución mecánica, y con ella la revolución industrial, para quedar francamente al alcance de la mano del hombre. Ahora será preciso que el hombre, dotado de buena herramienta, hurgue la entraña de la naturaleza.
Pero cuidémonos de que el golpe ciego de las nuevas máquinas no vaya a herir de muerte a la nacionalidad. Por sobre toda consideración utilitaria, para que el inversionismo sea eficaz y no se convierta en amenaza de muerte, es menester que nos armemos de la fuerza moral suficiente para imponerle normas políticas rigurosas, funciones determinadas, deberes imprescindibles.
Desde luego, es indispensable que se rechace con toda claridad y firmeza la peregrina teoría de los sectores imperialistas de Norteamérica, que pretende acordar un derecho de extraterritorialidad a los ciudadanos y a los intereses y yanquis que se radiquen o finquen en cualquier país.
Contra ese concepto excesivo, que menoscaba la soberanía y pone en peligro la nacionalidad misma, debe oponerse el siguiente postulado, de una alta moralidad política, que me tocó en suerte escuchar en La Habana de labios del H. Honorio Pueyrredón, ex primer delegado de la Argentina a la VI Conferencia Panamericana:
La intervención diplomática o armada, permanente o temporal, atenta contra la independencia de los Estados, sin que la justifique el deber de proteger los intereses nacionales. El ciudadano que abandona su patria para incorporarse a la soberanía de otro país, se somete a su jurisdicción y a sus leyes, y corre su suerte.
De no aceptarse este principio como norma inmutable, sería preciso borrar de modo definitivo las puertas al inversionismo, porque se convertiría, de hecho, en agente implacable del intervencionismo y de la dominación.
La norma social de conveniencia
No cabe duda que ante la evidencia de una situación económica cuya gravedad a nadie se escapa, los hombres y las colectividades que integran el régimen revolucionario, y en particular sus elementos directores, deben preocuparse por corregir aquellos procedimientos viciosos que han desnaturalizado el ideal renovador de nuestro pueblo, contribuyendo a crear un estado de desconfianza y de inquietud lesivo a los intereses de la nacionalidad; pero corregir esos procedimientos viciosos no debe implicar, jamás, un propósito, siquiera fuese velado, de falsear las leyes y los principios que son fundamentales para la revolución y dentro de los cuales ha de fincarse el porvenir de México en todos los aspectos de nuestra vida colectiva.
Está en lo justo el jefe del Ejecutivo al indicar como base indispensable para la reconstrucción económica del país, que se fije la norma de conveniencia “que armonice los intereses del empresario y del obrero, del terrateniente y del campesino”. Lo interesante será, entonces, que al determinar esta norma de que habla el primer mandatario, se rodee de todas las garantías posibles al derecho de la colectividad nacional que ha luchado denodadamente en los últimos veinte años por elevar sus condiciones de vida.
Para ello, es menester que gobernantes, legisladores, hombres de Estado, y en suma, cuantos se interesan por el encauzamiento de la vida pública de México, se detengan a contemplar las realidades planteadas por el movimiento revolucionario en los últimos veinte años, toda vez que la revolución en sí misma ha sido un fenómeno trascendente que ha cambiado en forma radical las condiciones de vida de la colectividad nacional y, en particular, el estado social y económico de nuestras clases proletarias.
La revolución como fenómeno renacentista
El hecho central de la vida de México, que es consecuencia del movimiento revolucionario, consiste en la incorporación de la inmensa mayoría indígena y mestiza, dentro del cuerpo social y político de la nación. Esta incorporación —claro está— no se ha consumado ni total ni definitivamente, pero es una verdad que en veinte años se ha despertado de tal modo la conciencia de las masas campesinas, que puede calificarse al movimiento revolucionario como el más vasto, y el más serio y el más profundo fenómeno de renacimiento nacional, así en las múltiples manifestaciones del arte aborigen como en los segmentos de cultura que pudo dejar, a pesar de todo, la influencia europea, como en el resurgimiento del espíritu de las grandes masas indígenas, adormecidas por los siglos de servidumbre. Pero no basta con que esta colectividad haya adquirido de facto los derechos inherentes a su ciudadanía. Es menester, además —para que la obra tenga su coronamiento—, que se dote a esas colectividades de los elementos de vida que garanticen su liberación económica y que se les proteja hasta convertirlas en factores de producción y de consumo capaces de darle al país toda la fuerza económica que corresponde a una nación poblada por diecisiete millones de habitantes y dotada de abundantes recursos naturales.
De lo contrario, mientras nuestro país no ofrezca otra perspectiva que la posibilidad para el capitalista extranjero de extraer materia prima con mano de obra barata, a pesar de su evolución espiritual, nuestro pueblo, seguirá viviendo dentro de las condiciones propias de una economía colonial.
Debemos considerar, entonces, que fuera de lo que representa la restitución de la tierra a las manos del campesino, como forma de garantizar la independencia económica de éste, al establecerse el equilibrio entre el capital y el trabajo, los factores económicos que adquieren más alto valor en nuestro país son, en su orden, el salario de los trabajadores y el fomento del capital económicamente mexicano.
La política agraria y la legislación del trabajo
Nadie desconoce ni discute ya la necesidad de que la política agraria se expurgue de los vicios o exageraciones de procedimiento que se le han advertido. En cambio, es preciso que el Estado se preocupe por fomentar la organización y el fácil refaccionamiento de la producción agraria, especialmente en cuanto hace a los ejidos entregados a los campesinos, puesto que ellos representan una responsabilidad expresa contraída por la revolución.
Hay más; las dotaciones y restituciones de ejidos, no representan más que una fase del problema agrario de nuestro país. Aparte de la dotación y restitución de ejidos, de la organización de éstos y del refaccionamiento de los ejidatarios, quedan otros problemas por resolver, determinados ya por nuestra Carta Fundamental, como son, entre otros, el establecimiento del patrimonio de familia para los campesinos y el fraccionamiento de los latifundios.
Pero yo quiero señalar un nuevo aspecto de la cuestión: la protección que la ley debe establecer para los asalariados del campo.
Cuando el señor presidente de la República señala como base indispensable para la reconstrucción económica del país, la necesidad de que se fije la norma de convivencia “que armonice los intereses del empresario y del obrero, del terrateniente y del campesino”, demuestra que no se ha olvidado el régimen de hacer llegar los beneficios de la revolución a aquellos hombres del campo a los que por distintas razones, no puede favorecer el reparto de tierras.
En efecto, si se ha demostrado que la condición esencial para el robustecimiento de nuestra economía, es la elevación del nivel de vida de nuestros asalariados, no se explicaría que el amparo de nuestras leyes se constriñera al trabajador industrial. Es preciso, en consecuencia, que el beneficio que acuerda nuestra legislación del trabajo, se haga extensivo a los asalariados del campo, determinándose así la norma de convivencia entre el terrateniente y el campesino, de que habló el primer magistrado.
Es esta una materia apenas pergeñada en el proyecto del Código Nacional del Trabajo, elevado por el gobierno provisional del presidente Portes Gil a la consideración de las Cámaras Legislativas.
Toca ahora a nuestros legisladores estudiar, de acuerdo con la opinión e informaciones que pueda aportar el Ejecutivo, tan importante materia, que yo no hago en la presente oportunidad más que encarecer a la consideración de cuantos intereses por el estudio de los problemas vitales de la nación.
El salario y su influencia en la economía
El salario, con las compensaciones adicionales para el trabajador, así como la estabilidad del dependiente o del obrero en su empleo, representan para el país en el estado actual de nuestra evolución industrial, el renglón más importante y genuino de la economía de la nación, supuesto que el desarrollo industrial y comercial está limitado por la capacidad de absorción de nuestros mercados internos y estos se regulan por la capacidad de consumo de nuestras masas proletarias, que constituyen la mayoría de la comunidad.
Cuando se aborda una realidad económica no es posible que se contemple sólo dentro de los particularismos de una rama industrial o de una industria determinada, sino planteándola como un fenómeno de conjunto en que puedan valorarse los intereses de patrones y trabajadores de las diversas ramas industriales que son forzosamente solidarias.
Dentro de esta visión de conjunto, fácilmente pueden percibirse los procesos progresivo y regresivo que engendran, respectivamente, el alto y el bajo salario.
El salario alto en una industria eleva las condiciones de vida de los obreros que en ella trabajan y, por consiguiente, aumenta la capacidad de compras de esos hombres, que son a su vez consumidores de los productos elaborados en otros centros industriales. Como por ley de gravedad, aquel salario alto se refleja en el mercado como un factor de robustecimiento de la potencialidad de las demás industrias.
Esto es, se produce un fenómeno progresivo en la producción, cuya dinámica esencial consiste en la elevación del salario.
De modo inverso, al abatirse el salario de una industria, o de una rama industrial, se debilita el mercado potencial de las otras industrias a causa de la disminución que se produce en la capacidad de compra de aquellos trabajadores. El volumen de ventas posible, entonces, decrece exactamente en proporción al grado de abatimiento del salario, y el reajuste de personal se hace imperioso en estas otras industrias.
Se habrá producido, consecuentemente, un proceso acumulativo de empobrecimiento general.
Por lo demás, los obreros sin trabajo representan un déficit total, no sólo para sus familias, sino también para los hombres de negocios cuya prosperidad depende de lo que aquellos puedan comprar.
De lo anterior se desprende que una política aprobatoria de reajustes inmoderados en el personal de trabajadores en el monto de los salarios de éstos, lejos de contribuir a la etapa de reconstrucción nacional, no servirá más que para precipitar el fracaso económico del país.
El salario real y la renovación industrial
Para que el fenómeno que se plantea en líneas anteriores sea justo, es conveniente plantear o señalar que el valor real del salario y sus efectos en el mercado de consumo, no dependen sólo de su cuantía en metálico; dependen también de los precios de los productos que pueda adquirir el trabajador. Importa, por lo mismo, que el salario aumente y que no encarezca el costo de la vida, pues la cantidad de artículos y servicios que pueda adquirir un trabajador es lo que constituye su salario real, y el aumento del salario real es el resultado del mejoramiento de la técnica, que permite producir a poco costo con pago de buenos jornales.
Se impone, entonces, que se inaugure una política de firme protección a todas aquellas industrias que prueben su empeño por modernizarse y por renovar su técnica, para hacer compatible la producción a poco costo con el pago de altos salarios.
El Estado debe regular el ritmo de estas transformaciones, de tal modo que sus efectos inmediatos no contribuyan a complicar la situación del momento.
Dentro de la política nacionalista que caracteriza al régimen revolucionario, no debemos considerar la nacionalidad del capital por la de sus poseedores, sino por el modus operandi del propio capital.
No es capital nacional, por fuerte que se le suponga y por vastas que sean sus ramificaciones, aquel cuya matriz se encuentre en el extranjero y al extranjero remita dividendos y utilidades. Debe entenderse por capital económicamente mexicano, y debe fomentarse y protegerse preferentemente como tal, a aquel otro que, además de ajustarse al estatuto legal de nuestro país, opere de modo que distribuya la suma de bienestar que cree o produzca, entre nuestra colectividad y dentro de nuestro territorio, aunque sus poseedores sean extranjeros.
Para afirmar este criterio, basta citar un ejemplo: desde el siglo XVI hasta nuestros días México ha producido aproximadamente el 40 por ciento de la plata que existe en el mundo. Esta riqueza ha sido arrancada de la tierra por hombres semidesnudos, calzados con “huaraches”, que han vivido en jacales, aislados del placer y de las comodidades de la vida. De esta fabulosa riqueza, a México no correspondió obtener más que modestos impuestos para el gobierno y salarios misérrimos para sus trabajadores; y no le han quedado más que los socavones vacíos, los hombres mutilados, los tísicos y los hijos y los nietos de los tísicos; y ahora el problema de millares de obreros carentes de trabajo.
Quedó antes demostrado que, mientras las fuentes de producción estén en poder de capitales extranjeros, esto es, de capitales cuya matriz se halle fuera de nuestras fronteras, el interés económico nacional radica exclusivamente en el monto de los salarios y de los impuestos, que es lo único que acrecienta el acervo circulatorio del país. Ahora bien, para hacer que cuaje en México una estructura de economía propia, librándonos de contingencias tan graves como las que se exponen en el párrafo anterior, es preciso que además del apoyo preconizado en favor del capital económicamente mexicano, fomentemos en nosotros mismos el espíritu de empresa.
Una importante lección ha sabido dar el país sobre el particular, el secretario de Comunicaciones y Obras Públicas, al señalar el deber de los mexicanos de invertir todo nuestros recursos en la explotación de la riqueza del país. El ejemplo que apunta el general Almazan, de Francia, de Bélgica y de Alemania, es justo: estas naciones han sabido soportar las consecuencias más graves que legó la gran guerra, y han podido reconstruir su economía, merced, al hecho esencial de que las fuentes de producción de cada una de ellas se encuentran, en una inmensa mayoría, explotadas por capitales propios de cada nación.
En resumen, es menester, para que renazca la confianza y para que se establezca el equilibrio orgánico entre el capital y el trabajo, que el simplismo que representan el reparto de la tierra y la lucha de clases, se le corone con una obra legislativa y con procedimientos de gobierno, que traduzcan clara y plenamente la conciencia de los revolucionarios respecto a sus responsabilidades, como creadores de las nuevas formas de nuestra estructura social y política.
Froylán C Manjarrez