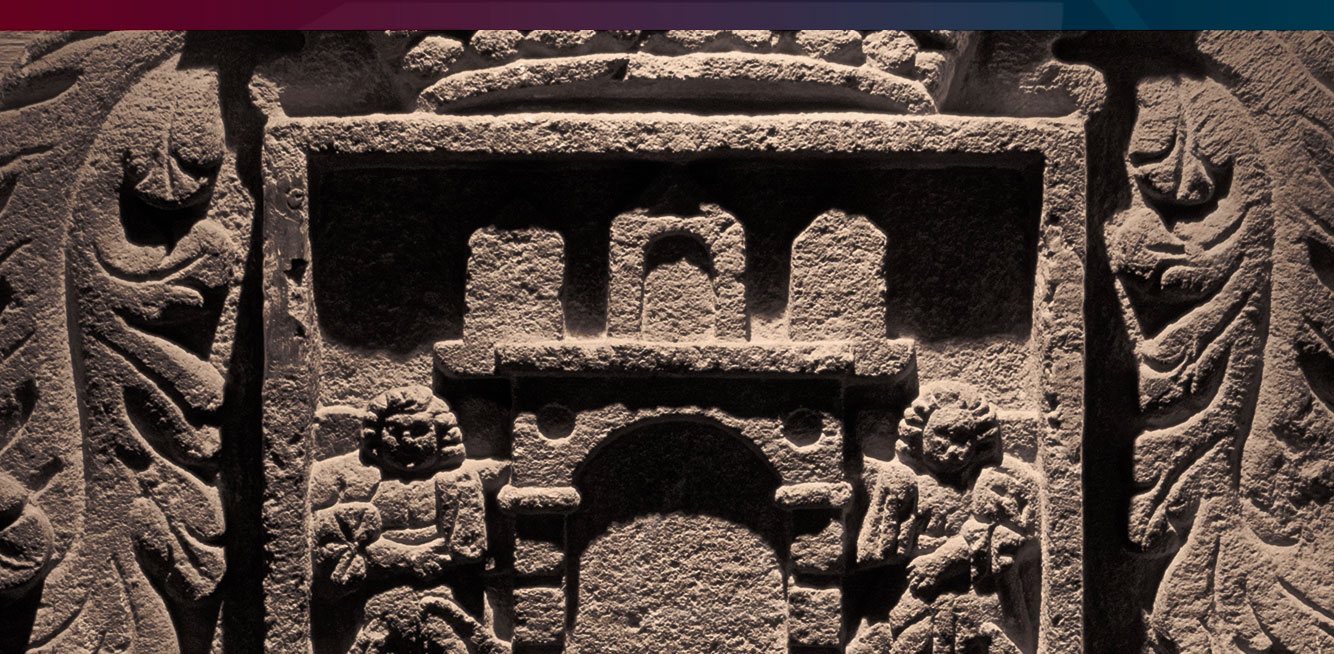LA GENERACIÓN DEL PORVENIR
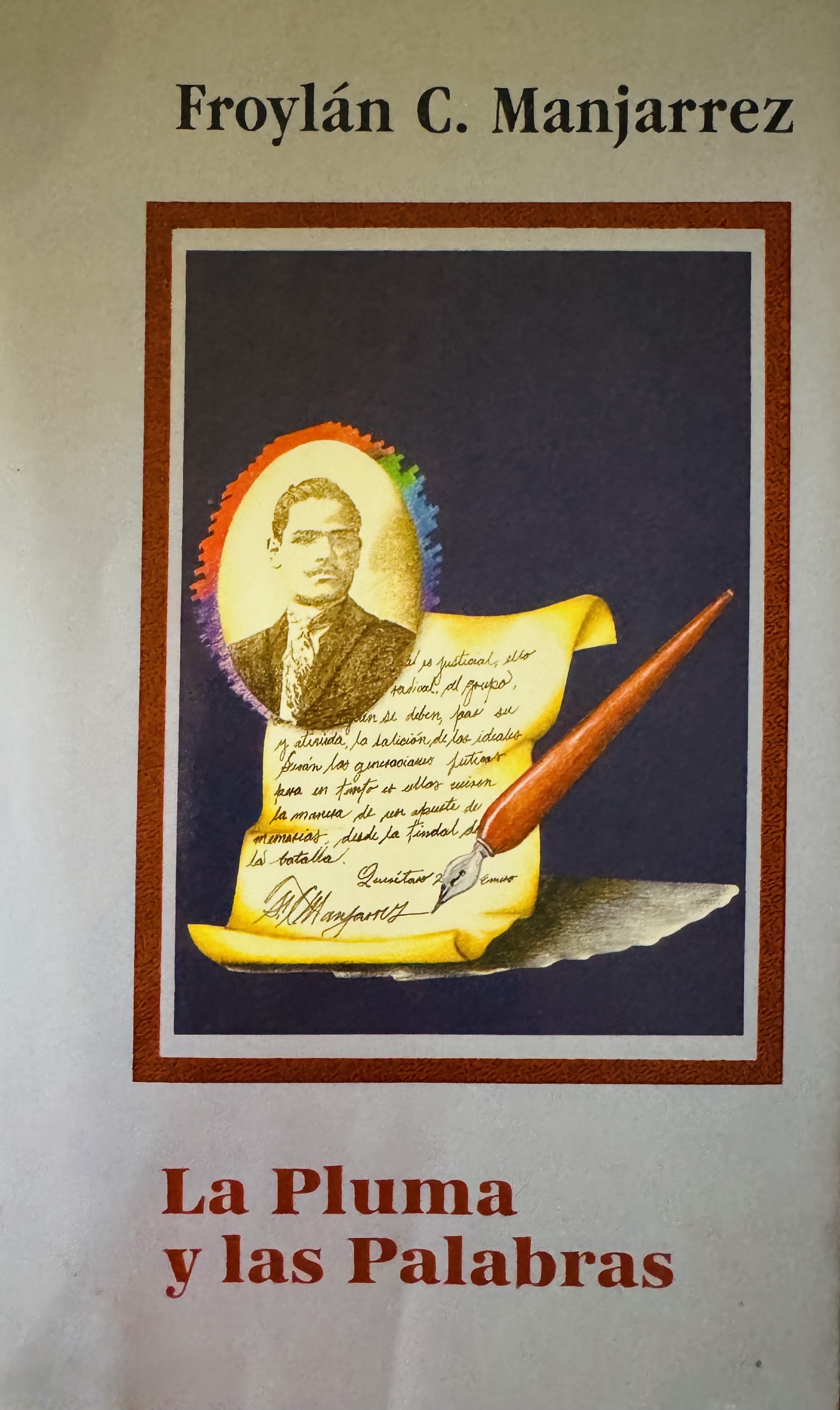
Uno de los más inquietantes problemas que se plantean ante la conciencia —y acaso será más justo asentar que ante la conciencia— de la generación revolucionaria, es el de la integración de los nuevos núcleos directores del país, llamados a sustituir a los hombres salidos de los de la revolución, dentro del espíritu y la ideología proyectada por ésta y con capacidad bastante para controlar los grandes problemas sociales, políticos y económicos, que atañen a la vida futura de la nación.
Y es que, aun cuando la generación revolucionaria no se halla todavía en la senectud, pues la mayoría de sus hombres representativos están en la madurez o en la juventud de la vida, está ya en la puerta la nueva generación, que transpone los claustros y reclama su sitio en la dirección del Estado.
A la hora en que va a operarse —que se está operando, para decir mejor— ese desplazamiento inexcusable, cabe preguntar si la revolución ha llevado su obra hasta la universidad; si el pensamiento que ha presidido la acción vigorosa —destortentada las más de las veces— de estas dos últimas décadas, es el mismo que ha informado e informa la gestión educacional de nuestra alma máter; si la universidad, en fin, ha marchado y marcha al ritmo de la vida de la nación.
No es el caso —ni interesa tampoco al autor de estas líneas— establecer en este momento responsabilidades históricas; pero es cierto que la revolución, vendaval que sopló por toda la faz del país, fuerza dinámica y creadora que transformó las condiciones sociales y políticas de la nación, pasó ciegamente por frente de la universidad, sin arrastrarla a su corriente. La generación revolucionaria constituida por hombres preocupados ante la gravedad de los problemas inaplazables que a diario ha venido planteando la vida nacional en estos cuatro lustros cargados de emociones y de luchas, no se ha detenido a contemplar en toda su magnitud el problema de su propio reemplazo, y hasta se antoja que ha olvidado lo mediato por atender a lo ingente.
La universidad, así, se ha mantenido al margen del régimen, fuera de los cauces abiertos por nuestro movimiento social, como si se ignoraran en ella las conmociones de nuestra vida política o como si no le interesara más que el aspecto anecdótico de la revolución.
En un folleto titulado “La Generación de 1915” su autor —el licenciado Manuel Gómez Morín— confiesa —no acertaría yo a decir si con amargura o con resignación— que los estudiantes universitarios de su época (los estudiantes de esos años terribles de 1914, 1915 y 1916), cuando por las avenidas de la urbe capitalina desfilaban sucesivamente los antiguos federales en derrota y las huestes constitucionalistas y la altanera División del Norte con Francisco Villa y sus lugartenientes sanguinarios, y los guerrilleros del sur vestidos a la paupérrima usanza indígena; cuando la metrópoli, sin más comunicación que con las zonas devastadas del sur, era sometida a los rigores del hambre, los estudiantes universitarios —declara el licenciado Gómez Morín— se apasionaban por la guerra europea, se conmovían por la suerte de los grandes Estados en lucha y tomaban por héroes a los estadistas y a los caudillos militares que dirigían aquella contienda… Foch, Hindenburg, Bloy George, Wilson o Clemenceau y más tarde Kerensky; la suerte de Alsacia y la de Lorena, la de los territorios irredentos de Italia o la liberación de Polonia, tenían más valor en su mente que el fenómeno revolucionario sin precedente que agitaba todo el país.
Esta generación, que no interpretó el sentido de la vida nacional en uno de los momentos de más honda crisis de la historia, no estuvo ni podía estar capacitada más tarde —ahora— para orientar las actividades del país. Uno de los compañeros del licenciado Gómez Morín, pretendiendo encontrar una misión para la generación universitaria de aquella época, le asignaba el dominio de la técnica… Desde luego, cabría preguntarse: ¿La técnica al servicio de qué o de quién? Porque ¿qué es la técnica sin un pensamiento director que la enfrente o que la encauce para servirse de ella?
Menos mal que la generación universitaria de 1915 surgió paralelamente a la generación que forjó su alma en el yunque de la revolución (perdónese el uso de esta manida expresión, en gracia de la fuerza de su significado). De este modo, los técnicos han tenido un pensamiento director que los guíe: el pensamiento de los hombres que hoy forman el grupo capaz de asumir las responsabilidades del poder.
Pero la modesta misión señalada a los estudiantes de la época del licenciado Gómez Morín no encuadra con los graves deberes que esperan a la presente generación universitaria, llamada a sustituir a los actuales dirigentes de la vida colectiva de nuestro país, para hacer que culmine la obra de la revolución.
Hemos de convenir, honorablemente, en que el movimiento universitario de mayo de 1929 fue algo más que una algazara estudiantil: fue real y positivamente, una revolución universitaria, ennoblecida por el expresidente Portes Gil —antiguo líder universitario— quien elevó el debate de esa época hasta hacerlo culminar en el otorgamiento de la autonomía de la Universidad Nacional.
Lo interesante es observar cómo, al obtener la universidad su estatuto como entidad emancipada de la tutela del Estado, se aviva el concepto de las responsabilidades tanto de las más conspicuas autoridades universitarias, como de parte de los hombres de la revolución y aun de la presente generación estudiantil, la cual, al generar el movimiento que culminó en la autonomía universitaria experimentó la inquietud de transformar, no sólo la estructura de la universidad, sino también, y sobre todo, la orientación misma de la cultura nacional.
Más claramente: la generación revolucionaria, en la hora en que la universidad deja de ser una dependencia del Estado, cuyo control retiene desde hace tres lustros, se percata de que no ha hecho penetrar su ideología en las aulas universitarias; y entonces ante el peligro de que la generación dirigente del porvenir, lejos de dar nuevos impulsos a nuestro movimiento social, pretenda contenerlo, el revolucionario se impone el deber de cooperar con el universitario en la formación de las futuras “élites” directoras para contribuir de este modo en la realización de la obra que no plasmó en su pasada condición de tutor.
Por su parte, los directores actuales de la Universidad Nacional, que no son ni pueden ser ya simples delegados del Estado, advierten la trascendencia de su misión como funcionarios que asumen la responsabilidad de ofrecer al país una generación capacitada para sustituir con ventaja a la presente generación dirigente de las actividades de la nación.
Y el estudiante universitario, que se ha dado cuenta del fracaso que representan en la vida sus predecesores a causa de su deficiente preparación, justamente reclama que la Universidad Autónoma opere una transformación en su orientación cultural, a modo de que, en tiempo, la masa estudiantil se ponga en contacto con las realidades ambientales de la nación.
Está lejos de mi pensamiento desdeñar la cultura genérica que atañe por igual a toda universidad y en cualquier latitud; pero para que México cuente en lo de adelante con grupos directores capaces de comprender los problemas genuinos de la nación, es menester que la universidad amplíe el radio de sus funciones, hasta convertirse en un verdadero laboratorio que tenga por campo de experimentación e investigación a todo el país, planteando ante la conciencia de sus alumnos los problemas concretos de la República, para que se busquen igualmente soluciones concretas, en sus diversos aspectos: económico, político y social; pues sólo de esta manera los futuros profesionistas y bachilleres estarán capacitados para confrontar las realidades de la vida, ofrecer al país una clase directora intelectual, técnicamente preparada para dirigir las futuras actividades de la nación.
Por último, hay un hecho central en la vida de México, que se proyecta como secuela del movimiento revolucionario que ha llenado las dos últimas décadas de nuestra historia: la incorporación de la inmensa mayoría indígena y mestiza dentro del cuerpo social y político de la nación. Los organismos del Estado se preocupan en estructurar las nuevas formas que correspondan a la economía nacional y a su desarrollo de acuerdo con la transformación social que ha operado. Igualmente el Estado busca la manera de afianzar las normas políticas que rijan en la vida ciudadana del país. Pero esta obra quedaría incompleta, y acaso resultaría infecunda el cabo de cortos años, si la universidad no cumpliera su misión en la grande obra de renovación social de México.
Esto arroja sobre la Universidad Nacional deberes específicos, que le son genuinos sin mengua de las funciones que son clásicas a toda universidad. Y estos deberes consisten en hacer llegar a la mayoría de la colectividad, incapacitada económicamente para penetrar a los claustros de la universidad, elementos de cultura universitaria que hagan de los ciudadanos, hombres más útiles y más bien preparados, tanto para confrontar los problemas inherentes a su lucha personal, como para rendir un mejor servicio a la colectividad.
El Nacional, 23 de febrero de 1930.
Froylán C Manjarrez