La última reconciliación
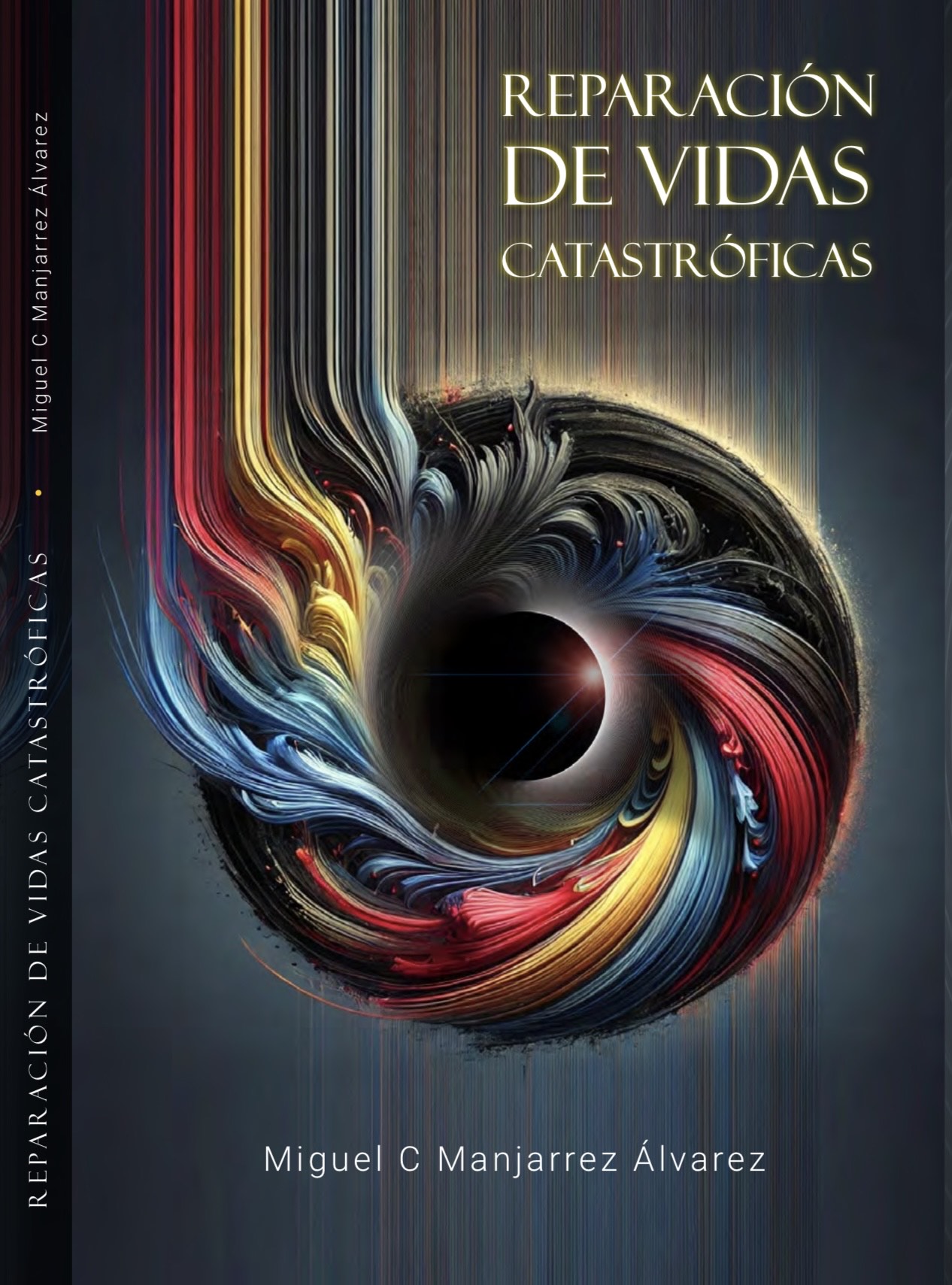
Alrededor del mediodía, Mario reunió el valor necesario para demostrarle a Valeria que no era un inmaduro. Dio el primer paso tras la pelea nocturna y la llamó. Valeria contestó, eufórica, casi irreconocible.
—Valeria, ¿consumiste cristal otra vez? —preguntó Mario con cautela.
—Sí, poquito, pero fue por tu culpa. Tus juicios me sacaron de onda.
—¿Cómo? ¿Dónde estabas?
—Pues después de que discutimos, me llamó el dealer. Estaba en un motel cerca y me dijo que me regalaría gramos por ser su mejor clienta. No podía dormir y me lancé. Ya ahí, pues… una cosa llevó a la otra. Aunque me enojé con él.
—¿Por qué?
—Había unos chavos con él, y bueno, tuvimos algo… pero no fue sexo salvaje, fue como un encuentro celestial. Eran como ángeles. Pero después pensé: ya no puedo seguir aquí, esto es demasiado. Le dije que me iba y hasta me pidió perdón.
Mario permaneció en silencio unos segundos. Su calma no era indiferencia, era resignación. Finalmente habló:
—¿Quiénes eran esos tipos? ¿Los conoces?
—Ni idea —respondió Valeria con desdén.
—¿Qué clase de personas pasan el rato en un motel con un dealer? Eso es asqueroso, Valeria.
—Ay sí, qué asco… no me lo recuerdes, shhh.
—Valeria, tienes que cuidarte. No puedes exponerte de esa manera. Si entregas tu cuerpo a cualquiera, tu espíritu lo resiente. Por eso sigues consumiendo, para olvidar que has perdido tu dignidad así. No eres una perra callejera que permite que cualquier perro te monte.
—¡Óyeme, hijo de la chingada! No te voy a permitir…
Valeria colgó. Desapareció por una semana.



