Amar es morir
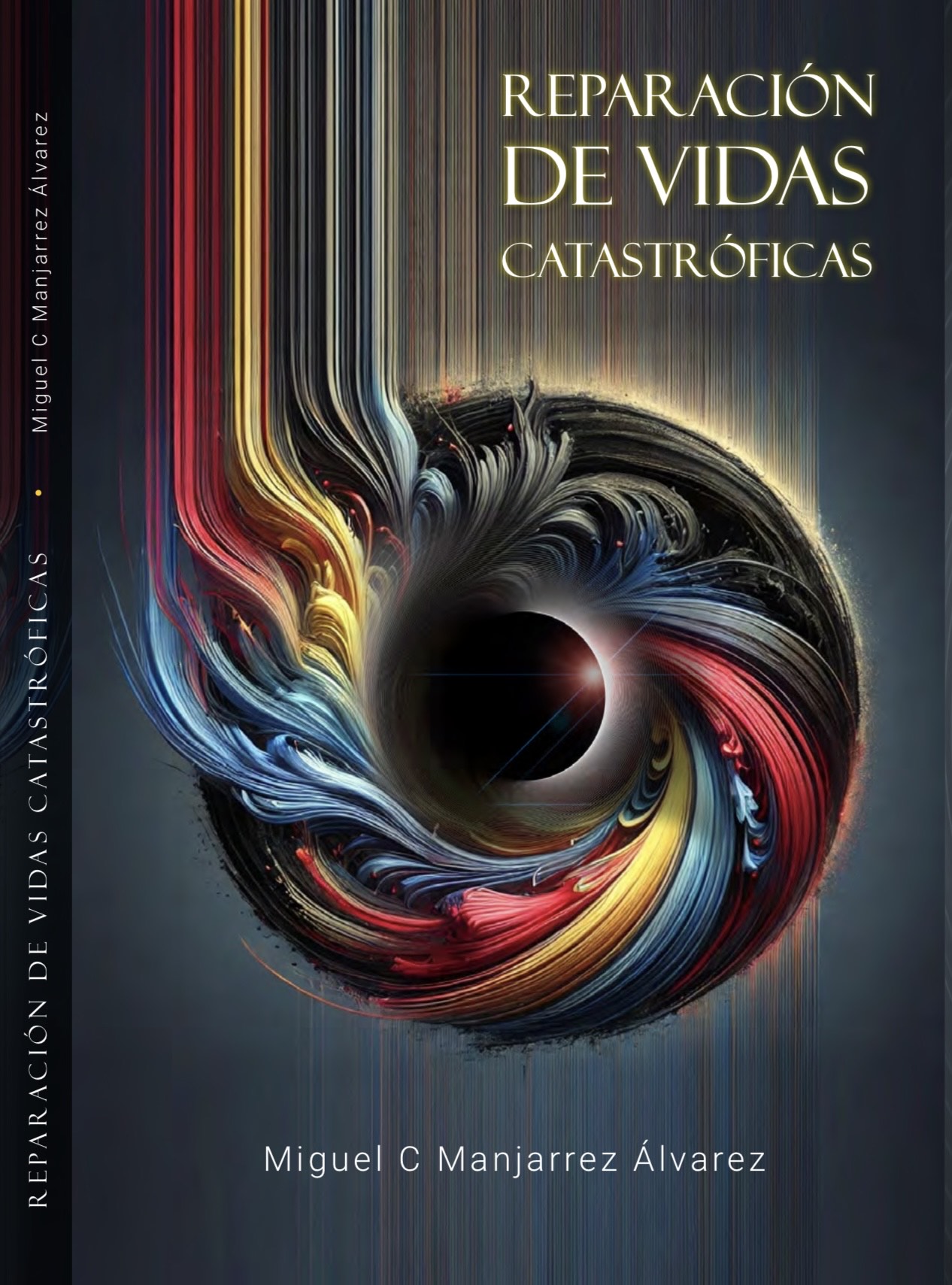
Una mujer hermosa de 23 años y su compañero, un joven de 20, vivían una relación sencilla pero intensa, cargada de emociones nuevas. Mario, el menor, estaba enamorado de una forma total.
Entregaba su vida, su alma, su corazón. Había crecido entre las lecciones de los criados de la casa, las caricias de la cocinera y los consejos del chofer, acumulando una sabiduría prestada por aquellos que triplicaban su edad. Mario vivía por Érica. Para él, ella era todo: su principio y su fin.
Después de varios meses de relación carnal, esa que hunde en la sumisión emocional, ella comenzaba a mirar hacia otros horizontes, hacia otros hombres. Mayores, más experimentados, distintos.
Mientras Mario enfrentaba las cuestiones del inicio de la vida universitaria, Érica descubría un mundo nuevo.
Hija solitaria de la recién nombrada jefa de gobierno del Distrito Federal, se rodeaba de personas distintas: graduados de otras razas, países, culturas, ideas. Cada conversación era un abanico de colores que contrastaban con el gris cotidiano de Mario. A veces, Mario la recogía en su viejo auto compacto, adquirido con sus ahorros, un capricho de adolescente. Soportaba las risas y las burlas de las nuevas amigas de Érica, mientras ella, en silencio, se limitaba a sonreír, mirando sus ojos verdes con una mezcla de nostalgia y resignación.
Una mañana, mientras caminaban juntos hacia casa, él en su bicicleta y ella con libros en el brazo, llegó el golpe que marcaría el comienzo del infierno de Mario.
—Conocí a alguien —dijo ella, con un tono casual que no coincidía con el peso de sus palabras—. Se llama José. Tiene 28 años. Es de Sonora. Me gusta su sinceridad y su hombría.
Mario la miró, perplejo, incapaz de entender lo que estaba escuchando. El camino de tierra, sombreado por los árboles de tantos años, se tornó oscuro, pesado.
Érica continuó, indiferente al remolino que comenzaba a gestarse en el alma de su compañero.
—Creo que me estoy enamorando.
El mundo se detuvo. Las palabras de Érica lo atravesaron como cuchillas. El amor idealizado de Mario, ese que no admitía fisuras, comenzaba a desmoronarse.
—¿Te pasa algo, Mario? —preguntó ella, sin dejar de caminar—. ¿Te sientes mal?
Mario respiró hondo. Su voz, por primera vez, se cargó de una rabia contenida:
—¿Y yo? ¿Qué crees que soy? ¿Un estúpido? ¿Cómo piensas que voy a tomar esta noticia?
—Mario… Perdóname. Nunca pensé que sintieras algo por mí de esa manera. Creí que lo nuestro era una amistad, un… proceso de autodescubrimiento. —
¡Maldita perra egoísta! —gritó él, con una furia desconocida—. ¿Autodescubrimiento de tus calenturas? Yo pensé que me amabas.
—No me ofendas. No te lo permito.
—¿Qué no te ofenda? ¡Si acabas de matarme en vida! Yo te amo, Érica. Te amo como nunca voy a amar a nadie. Daría mi vida por tu felicidad.
—Pues dala —respondió ella, con frialdad—, porque seré feliz al lado de José.
Mario se quedó en silencio. Su rostro, antes lleno de amor, ahora era un retrato de incredulidad y dolor.
—Pero apenas lo conoces —insistió él.
—Con él he sentido lo que es un orgasmo múltiple. ¿Sabes qué es eso? Tú nunca lo lograste para mí.
La frase lo golpeó como un puño en el pecho. Todo el aire pareció escaparse de su cuerpo.
—¿Quién eres tú? —preguntó, desesperado—. No te conozco. ¿Por qué me haces esto?
—Mario, tranquilo. Estás confundido. Eres un niño. Te falta mucho por vivir. Yo no soy lo que buscas.
—¿Qué sabes tú de lo que busco? —replicó él, con los ojos llenos de lágrimas.
Érica suspiró. Sus palabras eran firmes, pero su mirada reflejaba un dolor sutil, escondido bajo capas de racionalidad.
—Lo nuestro no tiene futuro. Somos diferentes. Queremos cosas distintas. Tú mereces algo más… algo mejor.
Mario, lleno de ira, tomó a Érica del cuello. En su mente, las palabras “dar la vida por alguien” adquirieron un significado oscuro, peligroso. Pero al instante, sus manos temblaron. El amor puro que sentía por ella aún lo detenía.
—Si me amas —dijo ella, con la voz quebrada—, déjame.
El silencio que siguió fue abrumador. Finalmente, continuaron caminando, pero ya no eran los mismos. Los árboles del camino parecían susurrar despedidas. Al llegar al parque donde se habían conocido, Érica lo miró una última vez. Cerró la puerta de su casa con un estruendo seco, como el golpe final de un ataúd sellado. Mario se quedó allí, solo, escuchando el eco que marcaba el final. Y así, entre la vida y la muerte del amor, comenzó la agonía de Mario: una soledad infinita que nunca lo abandonaría.



