El cambio de vida
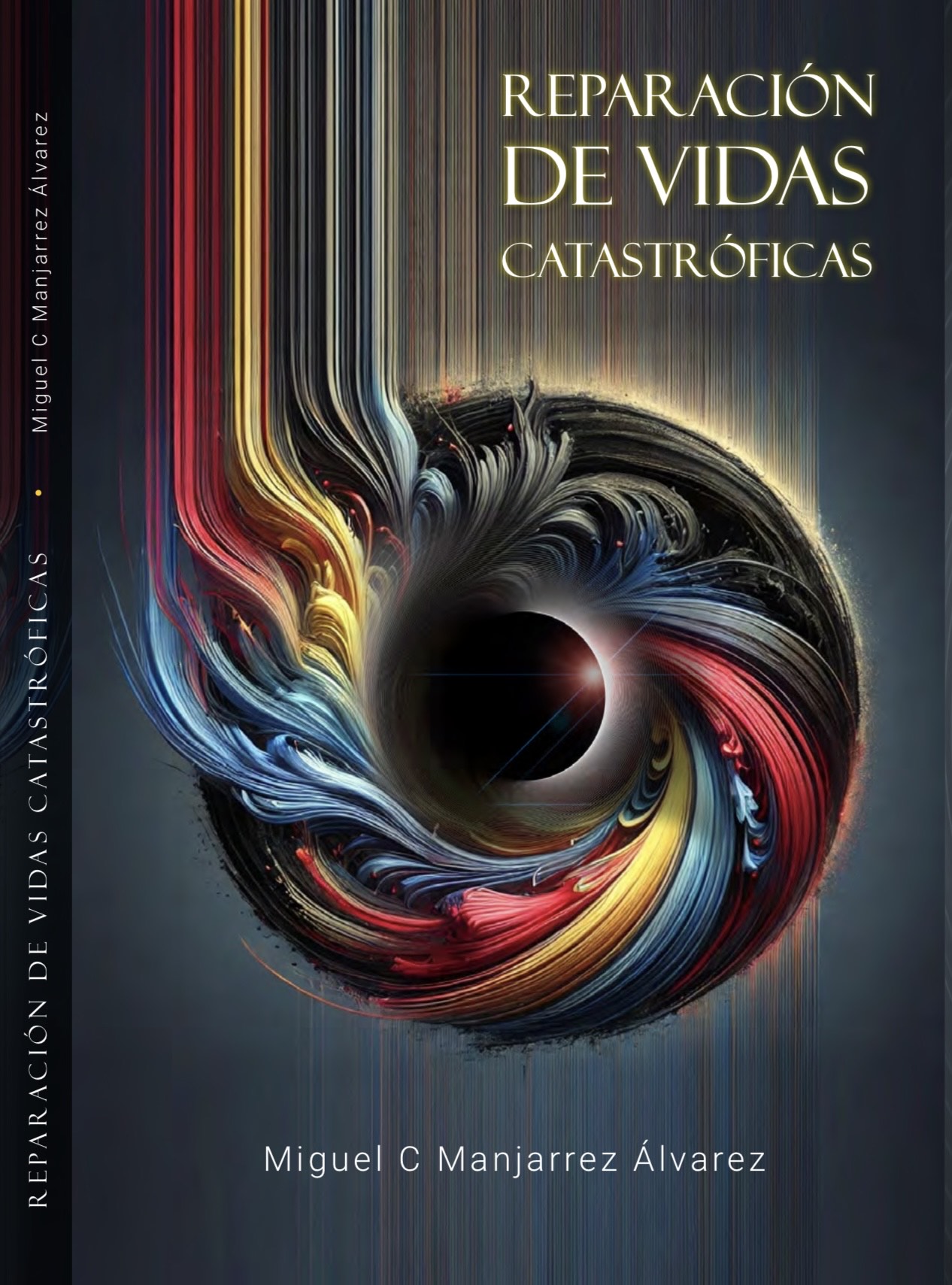
Una mañana, Rubén Vázquez del Río, padre de Érica, llegó a su oficina, una suite lujosa adornada con pinturas de los mejores expresionistas de la época, una corriente artística aún no reconocida ni valorada en esos tiempos. Los pisos de mármol, dispuestos como un tablero de ajedrez, reflejaban los gustos refinados de Rubén: amante de la buena comida, las mujeres bellas y los pequeños placeres que acompañaban el ambiente de trabajo en aquel moderno edificio de la avenida Reforma, en la Ciudad de México.
Sin embargo, esa mañana algo era distinto. Una sensación extraña, un vacío lleno de nostalgia y pérdida, lo invadía. Sentía que su vida estaba marcada por huecos y círculos del pasado que aún no había cerrado. Decidió entonces dar una orden tajante a su asistente, Rebeca, una joven eficiente en su labor de relaciones públicas, llamativa, siempre pendiente de mantener su belleza y, sobre todo, íntima amiga de Francesca, la esposa de Rubén, lo que justificaba su estancia en esa oficina.
—No me pase llamadas ni asuntos. Estoy ocupado con un tema importante. Si es posible, cierre la puerta con llave y niegue mi presencia.
Tras dar instrucciones, Rubén salió a la terraza del edificio. Desde allí contemplaba la imponente avenida Reforma mientras pedía su tentempié favorito: un expreso doble con una cáscara de limón y panecillos negros untados con mermelada de moras y queso de cabra. Quería aligerar el golpe brutal que sentía al enfrentar un recuerdo que lo había perseguido durante semanas.
Ese recuerdo lo transportaba a sus 19 años, cuando experimentó algo que marcaría su juventud: probó la droga. Fue en una fiesta de la preparatoria, empujado por las burlas de sus compañeros:
—¡Maricón! ¡Puto! ¡Ándale, no pasa nada, se siente chingón!
Cedió a la presión y, en busca de aceptación en el grupo, inhaló dos líneas de cocaína, la droga de moda, mitad de un gramo en su primer intento. Entre risas y gritos, Rubén fue acogido por el grupo de los chicos de abolengo. Ese consumo se volvió habitual durante el último año de la preparatoria y continuó durante su tiempo en la universidad, donde Jacinto, un joven de Tabasco e hijo del gobernador de ese estado, se convirtió en una figura clave en su vida.
Jacinto, carismático y acostumbrado al poder, estudiaba en una prestigiosa universidad jesuita en la Ciudad de México. Siempre rodeado de guardaespaldas, organizaba fastuosas tertulias donde convivían estudiantes con ideas radicales, intelectuales y la llamada generación X. En una de esas fiestas, entre debates sobre las mejores drogas de la época y un gramo de cocaína compartido, Jacinto y Rubén se apartaron del bullicio. Subieron al Corvette rojo de Jacinto, un auto de interiores blancos y diseño impecable, y recorrieron la avenida Reforma a toda velocidad.
En lo alto del Desierto de los Leones, tras horas de conversación y confesiones, unieron sus almas en un beso apasionado. Ninguno de los dos entendió lo que habían hecho, ni volvieron a mencionarlo. Pero algo había cambiado. Seguían siendo amigos cercanos, aunque Jacinto parecía sentir algo más profundo hacia Rubén.
Con el paso del tiempo, sus vidas tomaron caminos distintos. Rubén asumió un puesto de vicepresidente ejecutivo en la empresa familiar y se casó con Francesca Vitorolli, una mujer ítalo-mexicana de extraordinaria belleza y mente abierta, capaz de comprender incluso lo incomprensible. Juntos tuvieron una única hija: Érica Vázquez Vitorolli.
Sin embargo, esa mañana en su oficina, Rubén no podía evitar pensar en Jacinto. En el amor que alguna vez sintió por su amigo, un sentimiento más real y palpable que el que lo unía a su esposa. Sentado en su terraza, con el café aún tibio, decidió hacer algo que nunca había imaginado: llamar a Jacinto.



