Una niñez solitaria
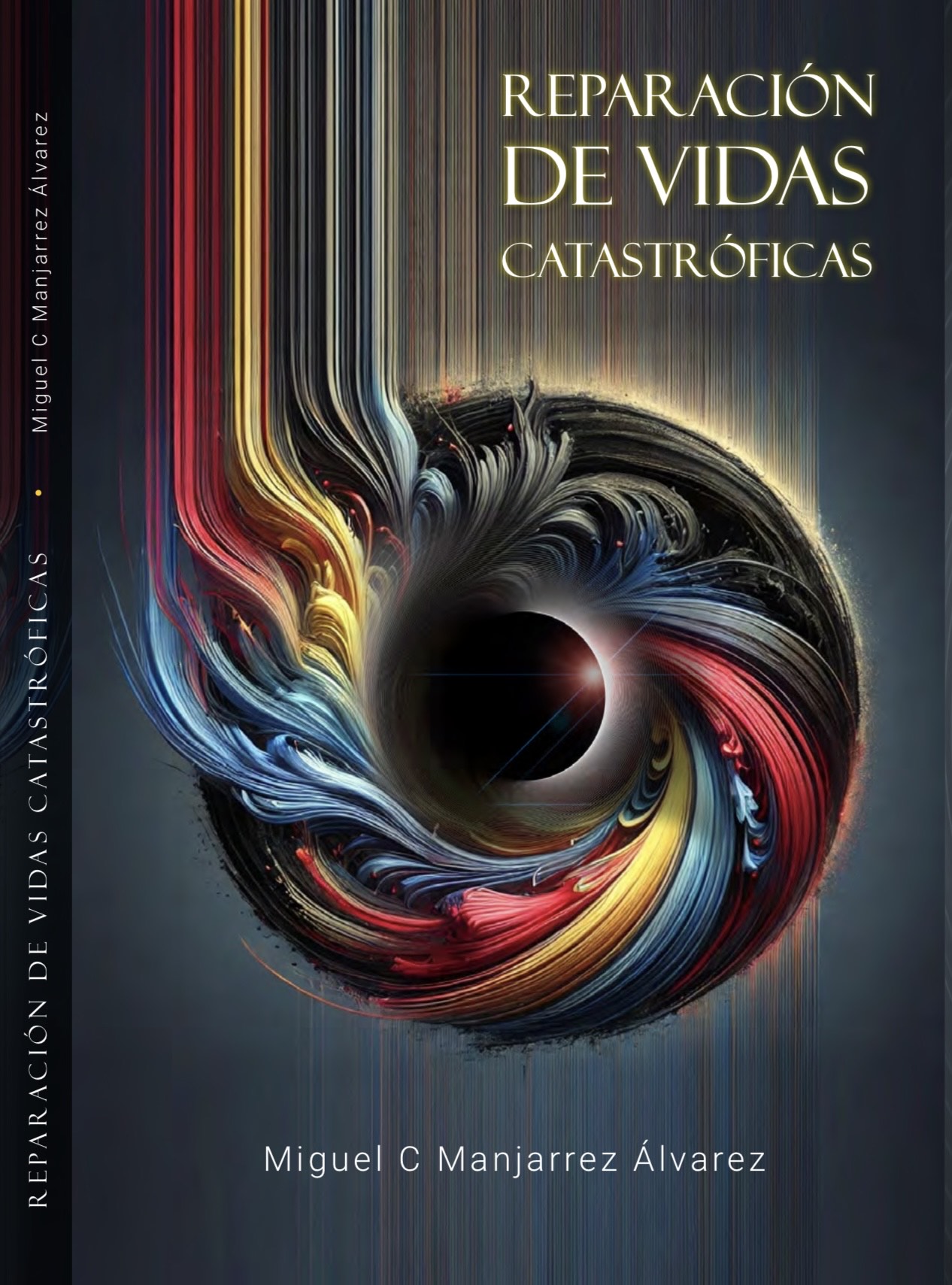
Rosa, una mujer excepcional, soltera, política de gran nivel, aceptó el reto de cuidar a su sobrino. Mario vivió los primeros años de su vida rodeado de niñeras, chóferes, ayudantes y los amigos de su tía. Rosa era una dama siempre ocupada, enfrentando el desafío de ser mujer en un puesto político tan importante, tratando de resistir las críticas de sus compañeros, desdibujar los comentarios negativos y endurecerse cada día. Soportaba las acusaciones de índole sexual, inherentes a su posición en la putrefacta política de México.
Mario solo la veía los fines de semana, al igual que a su padre, quien pasaba algunas horas con ellos, perdido entre lecturas o frente al televisor. José, aún atrapado en el dolor de su pérdida, luchaba por llenar ese vacío que le carcomía. Buscaba, sin éxito, sentir algo nuevamente, encontrar una compañera, un apoyo, una ilusión.
Mientras tanto, Mario solía pasear por el barrio donde vivía su exitosa tía. Deambulaba en soledad, en busca de una distracción que llenara el espacio vacío en su alma. Aunque todavía era joven, con apenas 14 años, sentía una ausencia inexplicable en su existencia. No sabía si ese vacío era algo normal en un adolescente de su edad o si escondía algo más profundo.
Un día, mientras vagaba por los parques cercanos al vecindario, Mario, corriendo a toda velocidad por los patios del parque, chocó con fuerza contra una joven. Era Érica, de 17 años, quien ya mostraba las curvas definidas de una mujer adulta.
Después de la nube de polvo y el llanto desconcertado de Érica, algo cambió. Mario empezó a llenar el hueco de soledad que lo acompañaba cada día. Desde ese encuentro, los dos comenzaron a verse a diario después de la escuela, compartiendo vivencias, secretos y problemas que, aunque diferentes a los de otros jóvenes de su edad, les unían en una complicidad inquebrantable.
La familia de Érica, prominente, educada y habituada a aparecer en las revistas más importantes de la sociedad mexicana, al igual que la familia de Mario, estaba emocionalmente ausente. Esa lejanía de sus padres, tan similar, les permitió verse constantemente sin restricciones. Ambos vivían bajo el abandono silencioso de quienes, aunque presentes físicamente, no participaban en sus vidas.
El padre de Érica, un hombre que alguna vez fue rebelde y extremista en las costumbres más decadentes, había encontrado en el matrimonio una suerte de terapia. Dejó el alcohol, las drogas, la vida irresponsable, las mujeres y las amistades tóxicas que lo habían definido en su juventud. Era un hombre atractivo y carismático, hijo de padres célebres y de negocios prósperos que, algún día, garantizarían el sustento de cada miembro de la familia, incluida Érica.



