Antecedentes de familia
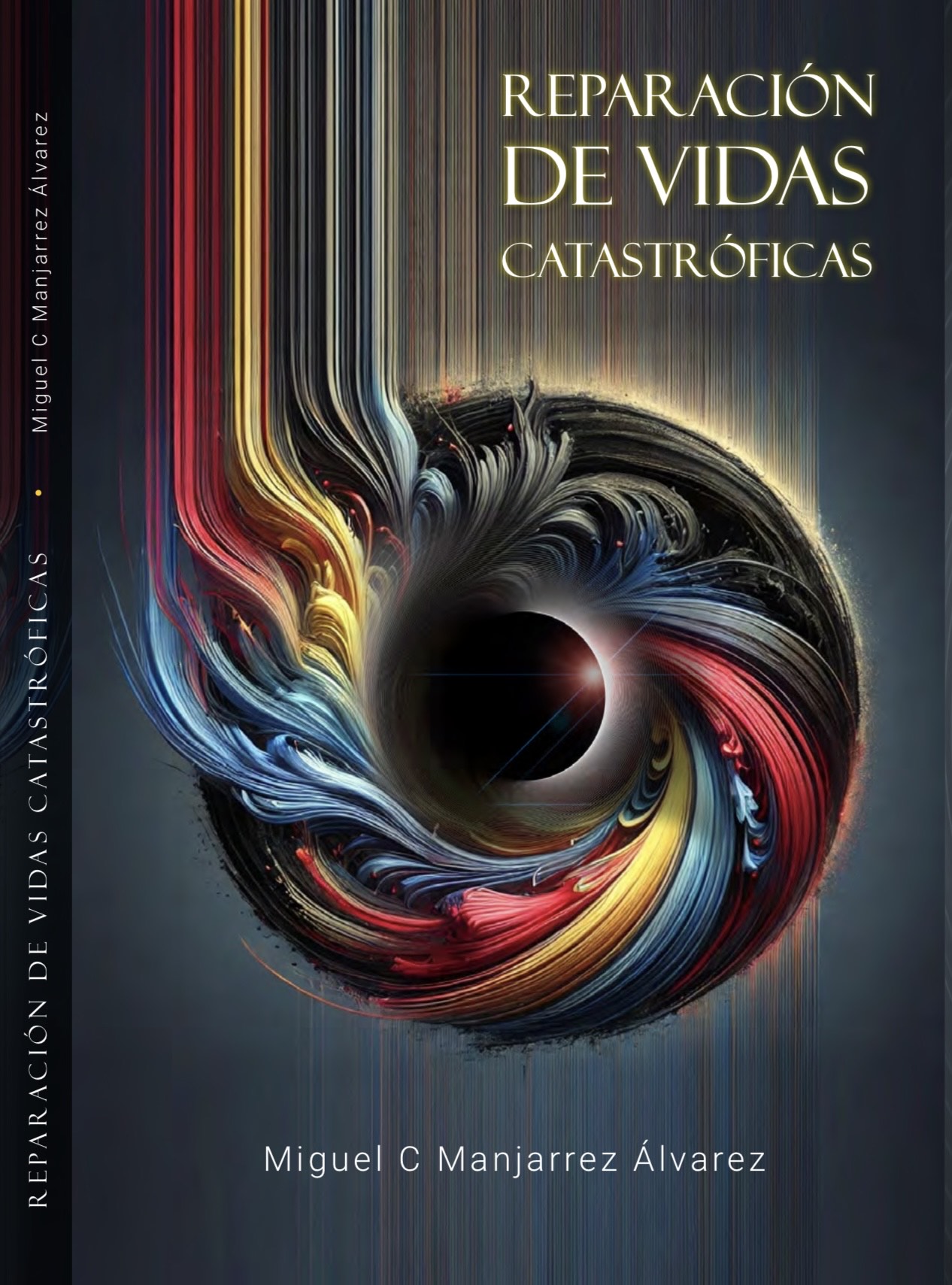
La familia Brunetti, una familia aparentemente común, sin muchos secretos, educada, con valores, siempre sonriente y comunicativa. Mario, hijo único, era un muchacho que prometía mucho a sus tutores. Siempre con esa característica de los genios: hiperactivo y poco atento a sus maestros, constantemente en jaque con ellos, preguntando lo que nadie más osaba cuestionar a su edad. No tenía idea de la vida que llevaría, pero todos pensaban que su destino no iría más allá de la monotonía de aquellos que descubren el tesoro más complicado de encontrar: la comodidad.
Nació una mañana de enero, bajo el signo de Capricornio. El parto sucedió a los ocho meses, antes de lo programado, un evento de emergencia con un doctor desconocido, en un lugar desconocido, durante una presentación exitosa de su padre: un nuevo libro sobre la historia de México. Fue en un hospital rural.
El padre de Mario, historiador, poeta, empresario, filántropo y amante de lo oculto y lo esotérico, era hijo de políticos prominentes del México de los cincuenta. Perteneciente al mundo de los grandes capitales, jamás imaginó conocer la ciudad de San Miguel de Allende desde la pequeña ventana de un hospital.
Al entrar en labor, la madre de Mario, Magdalena Villaseñor, comenzó a experimentar un dolor punzante en el estómago. Ese nerviosismo inexplicable que siempre aparece antes de algún mal, un presentimiento que el miedo hacia lo desconocido convierte en certeza.
Vinieron las complicaciones. Los doctores, con mucha experiencia –producto del crecimiento poblacional de la época–, corrían de un lado a otro por los oscuros pasillos impregnados del penetrante olor a cloro. Los escondrijos tapizados con azulejos verde agua eran testigos silenciosos de hombres de bata que no daban explicaciones. José Brunetti solo miraba, perdido en pensamientos que se repetía, una y otra vez, que no debía tener. Durante cinco horas que le parecieron interminables, permaneció en un asiento incómodo y desgastado, raído por el paso de incontables familiares de pacientes.
Finalmente, un doctor, de unos 60 años, con mirada tranquila, pero sin transmitir esperanza, se acercó a él. Jaló una silla que había estado en el corredor sin propósito aparente –José pensó que era la silla de las malas noticias– y se sentó frente a él.
Mirándolo fijamente, le dio la noticia que jamás hubiera esperado:
–Su esposa ha fallecido. El niño está bien.
El mundo de José ya no era el mismo. Experimentaba un dolor tan grande que, en los primeros instantes, no se sentía. Era como el golpe de una pelota de básquetbol directo a la cara: su cuerpo, caliente y pasmado, no sabía qué pensar. Solo veía imágenes de los momentos compartidos con la persona que ahora yacía en una plancha fría, recién cortada en tajos, con los líquidos de la placenta aun goteando.
Permaneció inmóvil, postrado en su silla, mientras el doctor le preguntaba
–¿Necesita algo, señor José?
Él solo movió la cabeza en señal de negación. Así se quedó por más de cuatro horas, atormentado por las preguntas: ¿Y ahora? ¿Qué sigue? ¿Qué haré? Jamás pensó en esos momentos que Mario existía y necesitaba un padre.
Una enfermera, con la delicadeza de una dama y un tono maternal, lo sacudió suavemente para decirle:
–Señor Brunetti, tiene que firmar unos papeles.
José se levantó de la silla, solo para desfallecer.
La ilusión de ser padre de su primer hijo varón dejó de ser un tema vital para su vida. Durante los primeros días, lo olvidó. Pidió a su hermana Rosa que lo cuidara, alegando que no podría ni siquiera tocarlo. Insistió en rechazarlo por varios meses.
Rosa, una mujer hermosa ya en sus cuarenta, cuidó de Mario durante los primeros años de su vida. Para el niño, fue como crecer en una relación de divorcio: su padre solo lo veía cuando el sentimiento de culpa –ese trauma de no haber podido estar en un hospital privado de la capital– lo empujaba hacia él. En esos momentos, las penas lo abandonaban brevemente, lo justo para conocer a su primogénito.
José perdió una gran parte de lo que sostenía su vida, sus esperanzas, su motivo para crecer, luchar y trascender. Experimentó su primer infierno. A diferencia de su hijo Mario, a quien la vida pondría pruebas tempranas, José tardó 40 años en ver cómo el mundo se derrumbaba y vaciaba su alma. Ese vacío se llenó de pena y dolor, para después quedar así: simplemente, vacío.



