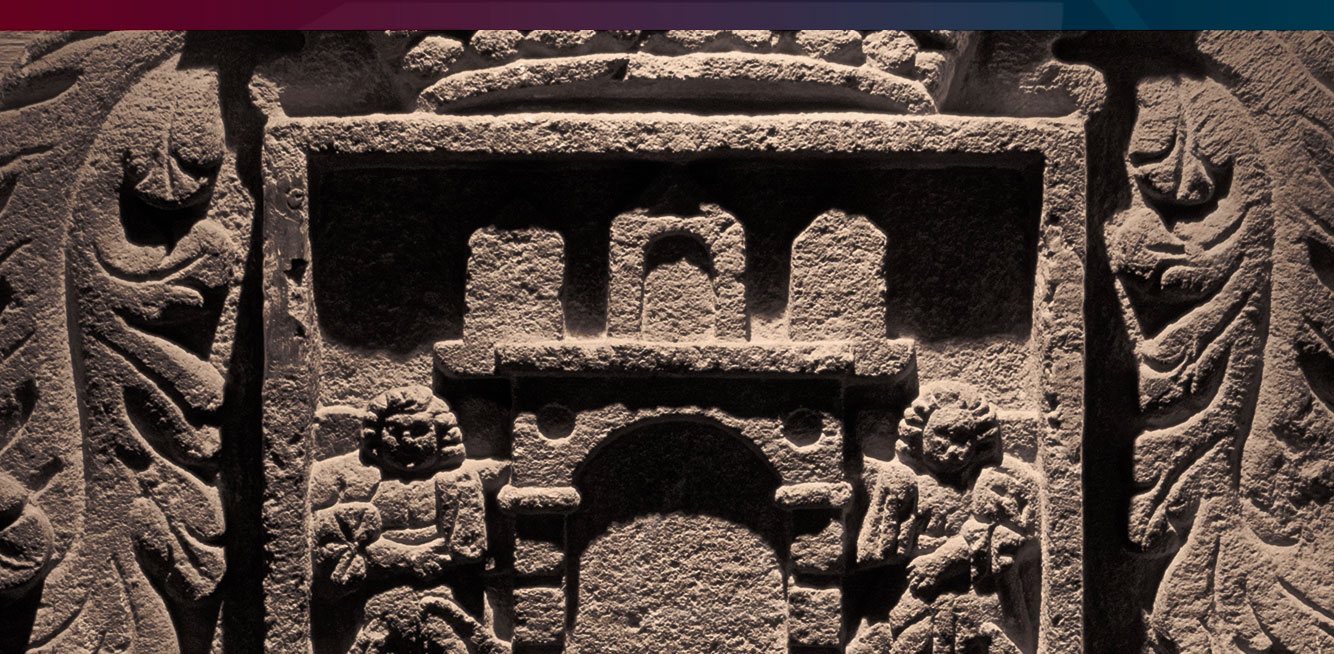LA CONSTITUCIÓN DE 1917 Y SU INFLUENCIA EN LA NUEVA PATRIA*
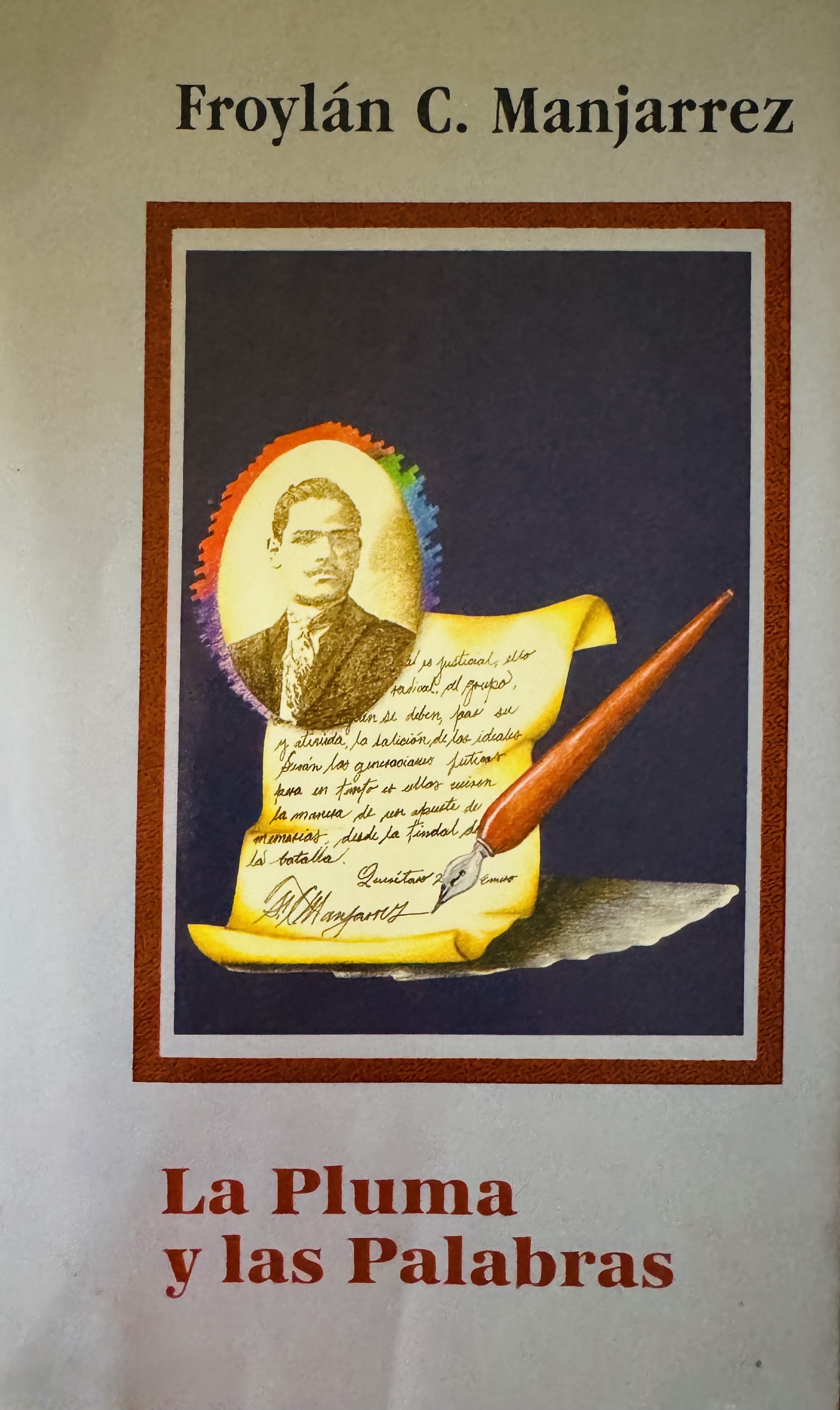
*Discurso pronunciado por el Constituyente Froylán C Manjarrez en la velada efectuada en el teatro Hidalgo el 5 de febrero de 1936, en conmemoración del XIX Aniversario de la promulgación de nuestra Carta Magna.
Revolución es siempre insurgencia de las masas que recobran por la violencia el régimen de sus destinos. Dondequiera que se ha consolidado una autocracia hay un movimiento revolucionario en potencia, dispuesto a actualizarse apenas se distiendan los resortes de íntima vitalidad ocultos en la entraña del pueblo. Cuando llega ese instante, la estructura forjada por los déspotas se resquebraja y se desploma, y el genio de la nacionalidad, ya libre, trabaja en roca viva la fisonomía de la patria nueva.
Hay fértiles momentos de plenitud, y paréntesis vacíos en que se diría que las energías fecundas han huído definitivamente. Pero en la perspectiva del tiempo, puede distinguirse cómo avanza, lento y seguro, el trabajo constructor, acusando los perfiles y robusteciendo los miembros del cuerpo social renovado.
En el México anterior al año diez, de las instituciones públicas concebidas en el 57 para trabar la arquitectura de la nación como una democracia liberal, sólo quedaba en pie la ficción y la forma, porque el contenido se reemplazó bajo la dictadura de Porfirio Díaz por un mecanismo de oligarquía cerrada, asentado sobre el feudalismo rural, la industria de capital extranjero y el crédito manejado como privilegio de los señores de la tierra.
A través de la revolución, el pueblo mexicano quiso marchar hacia un nuevo orden político, económico y social, en el que se restituyera el imperio de la ley, pero que al mismo tiempo recogiera, para darle forma jurídica y vigencia plena, el material disperso que traducía las necesidades profundas de la colectividad y los anhelos de las masas, aflorados en el curso de la guerra.
Los teóricos del derrotismo cuestionaron, hace más de tres lustros, la legitimidad de nuestro Constituyente y de su obra. Hubieran querido —de dos males para ellos, el menor— la restauración de la Carta del 57, inspirada en un concepto de la sociedad y del Estado que nada sabía de la inquietud específica de nuestro tiempo; documento que habría tenido que seguir siendo, en muchos aspectos, la letra muerta que fue durante sesenta años, porque sobre ella y contra ella habrían impuesto su realidad de hecho las conquistas del proletariado que el liberalismo clásico ignoró.
Pero la censura, erudita y malévola, largo tiempo ha que enmudeció. No hay sutileza que valga para contener el avance de los hechos históricos, cuya génesis y cuyas direcciones todavía escapan a la previsión del pensamiento científico.
Y la Carta Constitucional del 17 ha resumido un hecho histórico irrebatible, del cual se ha desprendido la multiplicidad de acontecimientos que van transformando la convivencia humana en todos sus órdenes.
La aspiración hacia una nueva patria había enraizado en el sentimiento del pueblo insurrecto. Cuando llegó el momento de dictar las bases constituyentes, la emoción popular se condensó en ellas. No era la época nuestra semejante a la que incubó la Carta del 57. Es cierto que el Partido Liberal representó en su hora al mismo partido revolucionario histórico que nosotros personificamos al triunfo del constitucionalismo; mas la vida de los pueblos parece desarrollarse de modo que un punto cualquiera tiene correspondientes en el pasado y los tendrá en el porvenir; pero se halla ubicado en un lugar del espacio histórico que le es propio y encierra un contenido sustancial que le caracteriza.
La facción liberal del siglo pasado fue minoría que llegó al poder por el vigor de su doctrina y de su acción, por su actividad cívica y porque se abroqueló, frente a las sombrías tramas de los conservadores, ante la defección misma de elementos propios, en la fuerza moral que da el derecho. En cambio, el movimiento revolucionario nuestro fue obra de mayorías, pues se generó en el pueblo trabajador anheloso de libertades políticas, y urgido en mayor grado de alcanzar reivindicaciones económicas.
El Congreso Constituyente del 57 fue espuma y flor del pensamiento avanzado de su época, grupo selecto de hombres preparados por el estudio y pulidos por sostenida actuación en la vida pública. Nuestra asamblea fue corte seccional, hecho en vivo, de un pueblo orillado al paroxismo por la tiranía y la explotación; fue representación legítima de la masa insurrecta, en la hora de la victoria, que buscaba asegurar permanente vigencia para sus postulados.
Casi todos los representantes electos para integrar el constituyente de 17 llegaban de la montaña o de la llanura, todavía resonantes los últimos ecos de las batallas. Se acababa de dejar el fusil. No había habido tiempo para emprender otra selección que la impuesta por la necesidad de evitar que se infiltraran enemigos de la revolución y verdaderos delincuentes políticos.
Con la ventaja que da juzgar el pasado, es posible evaluar ahora la obra de entonces. No podía esperarse otra cosa de los constituyentes, que fueron fiel expresión de las necesidades populares que habían determinado el levantamiento de la facción de donde cada uno procedía. Eso, aunado a honestidad de propósito y a la más decidida voluntad para dar expresión legislativa a las demandas del pueblo. Y tal expectativa, que era la única razonable, fue excedida de tal modo, que nuestra Constitución —con las deficiencias formalistas que se quiera— encuentra comprobación exterior para sus principios generales en el movimiento renovador de las constituciones europeas, ocurrido al final de la gran guerra.
Ello no implicó, ni habría podido implicar, relación causal o influencia, sino simple anterioridad de la nueva Constitución mexicana respecto de las que organizaron la vida política de importantes Estados europeos en la posguerra. Pero esta anticipación nuestra, por poco que en ella se medite, resulta hondamente significativa. Quiere decir que México, fuera de la órbita inmediata de la gran guerra, transformando su estructura interior por motivos propios, pudo encontrar fórmulas resolutivas para los problemas, cuyo principio de validez universal se consagra cuando, años después, otros países abren cauces análogos para aspiraciones sociales semejantes.
Sin un cuerpo brillante de juristas, los intérpretes del sentimiento popular logramos situar en la nueva Carta de Querétaro todas las cuestiones vitales que se debatían en aquel crucero a la vida nacional.
Un dechado de perfección jurídica no habría sido posible; ni siquiera útil. Tal vez habría resultado inconveniente.
La mayor parte de las constituciones del siglo XIX se escribieron con la mirada vuelta hacia la historia. Las de nuestro siglo, en ambos lados del Atlántico, fueron pensadas en posición distinta, bien opuesta a lo tradicional. Las antiguas fueron redactadas preferentemente por hombres de gobierno, por políticos dotados de mayor o menor cultura jurídica, pero cuya existencia transcurrió en medio de la pugna de los intereses, en el hervor de encontradas pasiones y de sentimientos opuestos. Esos hombres, precisamente porque eran políticos de la vieja escuela, tuvieron en cuenta de modo primordial la tradición.
En cambio, las nuevas constituciones europeas —todas democráticas, menos la de Rusia— se aproximaron a la perfección teórica cuanto es posible dentro de lo humano. Las que nacieron de la paz de Versalles, se distinguen por su contextura racional, demostrada en la redacción cuidadosa y en la armonía de sus partes. Su ortodoxia democrática está tomada del espíritu wilsoniano que campeó sobre los tratados de Versalles, San Germán, Trianón y Neuilly. Su “racionalidad” se explica por la preponderancia de los catedráticos, de los teóricos del derecho, en la preparación del texto positivo. Así, Wiessel y Preuss en Alemania; Kelsen, en Austria…
Pero a diecisiete años de distancia, aquella perfección teórica se nos revela llena de cuarteaduras y defectos.
Elaboradas las constituciones de la nueva Europa en un momento en que no sobraba la serenidad, obra de hombres que tenían limitado el horizonte por los libros de su biblioteca, no resistieron la prueba que aquilata el verdadero valor de los códigos constitucionales, cual es la íntegra vigencia de sus cláusulas, aplicadas a la realidad de la nación. No fueron, pues, capaces de salvar el abismo ideológico que media entre el año 14 y el año 19; y, bajo la presión de las circunstancias, se han resquebrajado o —para emplear el eufemismo de Mirkine— han experimentado una “transfiguración”. Lo que en términos corrientes significa que sus preceptos se desfiguran o no se aplican.
Incluso la Constitución de Weimar, que puede juzgarse sin hipérbole como el más acabado intento de dar satisfacción a los anhelos sociales del Siglo XX, sin romper el concepto de las instituciones democráticas; incluso ese magnífico documento —digo— que es, a no dudarlo, la concepción política más brillante de una edad moderna que agoniza, hubo de quedar en los ámbitos de la teoría, porque no correspondió a las características fatales del pueblo alemán.
Protección del Estado al trabajo y a la infancia; obligaciones inherentes a la propiedad; derecho de todo ciudadano a una habitación sana; conveniencia del “bien de familia”; colaboración entre los factores que intervienen en el proceso productor de la economía, con mira de hacer efectivos los principios de la economía colectiva; representación proporcional para la integración del poder público; son las ideas cardinales recogidas por las nuevas cartas europeas; pero en ninguna de ellas en conjunto tan armónico y minucioso como en la de Weimar. Y tampoco se halla en otra alguna que no sea la Constitución germana, una diversidad tan sabia de regímenes económicos, que permite la coexistencia de modos individualistas y formas corporativas, colectivistas y francamente estatizadas, bajo la dirección superior del Estado.
La propiedad se concibe en las nuevas constituciones europeas como una función social, y el trabajo ha pasado a un sitio de honor en ellas. Dejó de ser un factor meramente económico, sometido tan sólo a los vaivenes de la producción, para adquirir los atributos simultáneos de derecho y de deber, que las leyes fundamentales le reconocen más o menos explícitamente.
¡Pero cuántas de todas estas innovaciones fueron obra del aliento circunstancial que siguió al Armisticio!
Como ejemplo reciente, tenemos el conocimiento de derechos políticos a la mujer en la República Española; paso adelantado, irreprochable actitud de gallardía, noble acto de justicia. Pero en la realidad electoral española, las fuerzas clericales enemigas de la República son las que en mayor latitud han capitalizado en su favor el sufragio de las mujeres, volviéndolo contra quien las exaltó a la categoría de ciudadanos.
Tomando como punto de referencia la validez de las constituciones medida por su vigencia real, es como mejor podemos aprecia la influencia de la Carta del año 17 sobre la nueva patria. Y es así también como resaltan más los valores de la obra nuestra, en cotejo con las constituciones que le antecedieron desde que el país manifestó su voluntad de darse formas políticas propias y las buscó, en medio del desgarramiento de continuas luchas civiles.
La cualidad de poder ser aplicada, pese a sus innegables deficiencias, permite asimismo ver en nuestra precursora Constitución un ensayo más certero, para su medio y para su tiempo, que casi todos los que en Europa se intentaron al construir el mapa político de la paz. Si éstos aventajan en concepción teórica, en aleteo ideal, México supera en realismo, en audacia de concepto, en capacidad para fecundar día a día los materiales aún informes de la patria nueva, con el espíritu de la máxima ley revolucionaria.
Debemos decir estas cosas sin jactancia, cualquiera que haya sido nuestra participación o nuestra influencia de la hechura del código. Nuestra labor —insisto— pudo haber sido defectuosa; nuestra visión no fue panorámica, congruente, abarcadora de todos y cada uno de los aspectos de un pensamiento revolucionario que aún hervía en su crisol. Pero el genio de la nacionalidad, la íntima emoción del pueblo, esa segura intuición de las naciones que se llama sino histórico, se reveló y tomó forma a través de nuestras incompletas capacidades.
El México revolucionario lo mismo encarnó en la austera figura del Primer Jefe —cuyo recuerdo venerable debe acompañarnos esta noche— que en el verbo fogoso, en la pujanza juvenil, de quienes vieron adelante y engastaron en el cuerpo del Código Supremo los artículos proletaristas y las disposiciones que rescatan la integridad nacional, de las fuerzas externas o interiores que tradicionalmente la habían menoscabado.
Y la mejor respuesta a quienes han atribuido, como vicio de origen, a la Carta del 17, el haber sido apasionada obra de facción, se encuentra escrita en sus diecinueve años de vigencia no interrumpida y en el singular fenómeno de sus reformas, que son pasos hacia adelante, en lugar de haberlo sido hacia atrás, como era lógico que aconteciera —serenadas las pasiones— si la Constitución no hubiera correspondido a un auténtico anhelo nacional.
La contribución que el código por nosotros elaborado rindió a la patria nueva tiene tantos aspectos parciales cuantas victorias pudo lograr el pensamiento más avanzado de la asamblea constituyente, sobre el nivel medio liberal que —en actitud moderadora y como explicable prolongación de la etapa anterior que el partido revolucionario histórico vivió— trataba de dar a las sesiones de Querétaro la única trascendencia de un acto restaurador, no innovador, de las tendencias clásicas de nuestro derecho.
En la síntesis de esas dos fuerzas, debe apuntarse, de una parte, que la estructura tradicional de las instituciones, la declaración de los derechos del hombre y la garantía a las libertades que no pugnan con el bien común, quedaron inscritas en el nuevo estatuto como herencia recogida del pasado, como parte sustantiva y aún valedera de la obra realizada a precio de dolor por nuestros mayores.
Pero sobre ese acervo de tradición se instalaron nuevas ideas; preceptos que correspondían al intento de operar profundos cambios en el orden social, para corregir los vicios de organización y de concepto que habían determinado el sacudimiento revolucionario.
Y son precisamente tales preceptos, llevados al triunfo en la asamblea por el grupo radical, los que van dando fisonomía característica a la patria nacida de la revolución. En la imposibilidad de enumerarlos todos, habré de circunscribirme a mencionar cómo han operado sobre la realidad mexicana las principales de esas reformas, sobre las cuales, como sobre un gran puente, pasa México de su feudalismo a su renacimiento.
Recordemos brevemente algunos hechos.
Amparados por un concepto del poder público que intervenía lo menos posible en el juego de los factores económicos, los latifundios se habían unido en el mapa, absorbiendo los ejidos y las propiedades comunales y acasillando en las haciendas a la población depauperada.
El país se dividió al modo feudal. Verdaderas baronías detentaban la gran propiedad territorial. El señor de la tierra, no sólo contaba con siervos que trabajaban por una ficción de jornal —pues la “tienda de raya” lo recuperaba para el patrón a exiguo costo— sino que tenía su mesnada en las milicias privadas; su “policía espiritual” en el capellán de la finca, y su dominio sobre las generaciones futuras en la escuela confesional, ahí donde había escuela.
Las autoridades locales no eran sino delegaciones del señor feudal amparadas por un simulacro democrático. El dictador, al escoger a quiénes habían de aparecer como “elegidos del pueblo”, se cuidaba de que fueran elementos dóciles al “barón local”, cuando no expresos recomendados de él. Y para que nada faltara en este cuadro, de cinco siglos anacrónico, los bancos de emisión establecidos en las principales regiones económicas del país, daban a cada “baronía” su moneda propia.
Y así el sistema de explotación económica canalizaba todo el provecho hacia un pequeño grupo, que ejercía autoridad ilimitada y actos de dominio sin restricciones, sobre el territorio nacional.
La masa campesina era simple accesión de la tierra, fuerza fecundante que urgía conservar y reproducir, sin derechos políticos, sin patrimonio, sin los más elementales atributos anejos a la dignidad humana.
El clero había cobrado sus servicios a la casta dominadora. A pesar de las Leyes de Reforma se le permitió recuperar en gran parte su viejo dominio sobre una vasta porción de la propiedad inmobiliaria. Y, aprovechando un laicismo circunscrito a la órbita de la enseñanza oficial —que no rectificaba los prejuicios inculcados fuera de la escuela— a la vez que extendiéndose y absorbiendo la enseñanza privada, había asegurado su hegemonía en el futuro, a través de la actividad docente.
El auge del latifundismo y el relativo progreso en los métodos agrícolas, concurrieron a crear un excedente de braceros que no lograban cambiar su fuerza de trabajo en las haciendas, ni por el más envilecido jornal. Habían sido echados del ejido y no encontraban siquiera acomodo de servidumbre bajo el usurpador de sus modestos patrimonios.
Y nació el industrialismo. La dictadura de Porfirio Díaz estimuló con todas sus potencias la alianza de sus “favoritos” con el capitalismo extranjero, para ensanchar las actividades industriales, fiscalmente privilegiadas y servidas por obreros de bajo salario, que se reclutaron con facilidad entre los labradores desposeídos.
La industria seudomexicana — su capital era extranjero— nació encaminada hacia el monopolio privado y se dedicó, principalmente, a explotar hasta el agotamiento el esfuerzo humano aplicado a los recursos naturales y a las comunicaciones. El capital internacional, dueño de nuestra minería y propietario territorial, se había apoderado también de la incipiente industria petrolera, aprovechándose del concepto clásico de la propiedad y efectuando verdaderos despojos.
El trabajador había quedado, pues, entre dos hojas de una tijera implacable: el salario de hambre y encarecimiento de los precios, producto de la era industrial que se iniciaba y de los monopolios particulares.
En resumen: la formación de la conciencia estaba en manos de la potestad más nefasta entre cuantas se han agitado en la historia de nuestro pueblo. La riqueza pública se encontraba acaparada por una insignificante minoría, y los recursos naturales iban mermando, extraídos de nuestro suelo y enviados a través de las fronteras, por la succión del capitalismo internacional.
De una situación esquemáticamente reducible a las grandes líneas que he procurado trazar, México marcha hacia un porvenir de proximidad indeterminable, en que la íntegra socialización de la riqueza sea un hecho. La revolución removió los obstáculos que habían paralizado el proceso evolutivo del pueblo. Y la nueva Carta Constitucional corresponde al periodo de tránsito entre los dos momentos históricos extremos: feudalismo y riqueza socializada. Veamos cómo, sin la posibilidad siquiera de un modelo que seguir, puesto que nuestra Constitución es anterior a las de la nueva Europa, el genio de la nacionalidad abrió sus caminos de transición.
Frente a la injerencia clerical en la enseñanza, se alzó el artículo tercero constitucional. Rememoro con emoción la jornada del 13 de diciembre de 1916, cuando por vez primera se planteó en la Asamblea Constituyente la antinomia que había de resolverse en favor del pensamiento avanzado.
En aquel memorable debate quedaron frente a frente las opuestas afirmaciones de los grupos que, en la dialéctica un tanto impropia de aquellos días iniciales, llamábamos “liberales clásicos” y “jacobinos”. Y los “jacobinos” —que no habíamos llegado a concebir aún la docencia como privilegio de Estado y como preparación para la lucha de clases— encontrábamos, sin embargo, en la argumentación de los “liberales clásicos” un deseo de tolerancia del poder público para la obra devastadora del clero en las escuelas.
Triunfó el punto de vista radical y quedó establecido el antecedente necesario para la reforma del año 34, que instituye la educación socialista.
Nunca más —como lo dijo entonces el dictamen de la Comisión de Constitución— podrá el clero “poner luces en el exterior para conservar dentro el oscurantismo”. La escuela socialista ha liquidado los insinceros y tendenciosos afanes de la Iglesia católica, por exhibirse como paladín de una ciencia cuyas conclusiones a ella, antes que a nadie, interesa ocultar.
Frente a la estructura feudal de la economía, se alzó el artículo 27. El concepto de la propiedad fue hondamente modificado. Se le dio carácter de función social, y se reconoció al Estado intervención directa para regularla y dirigirla.
La idea romana de la propiedad había permitido graves abusos y comprometía la integridad de la patria. Por eso se estableció, como hecho histórico, que el dominio pleno sobre tierras y aguas pertenece originariamente a la nación, la cual se ha despojado en diverso grado de los elementos que constituyen tal dominio, para crear una serie de regímenes que van desde la propiedad privada, sólo restringida por el interés público, hasta el simple disfrute condicionado.
Obrando en perfecta consecuencia, se negó capacidad para poseer o administrar bienes raíces a las sociedades extranjeras, a todas aquellas personas morales que pudieran funcionar como interpósitas del clero, y a la totalidad de las asociaciones religiosas.
Se incluyeron, asimismo, en el estatuto de la propiedad, las bases de la reforma agraria que habían de ser desarrolladas posteriormente, al modificarse el texto constitucional; y desde luego se incorporó a la Carta Fundamental, el decreto de 6 de enero de 1915.
Constitución realista, como fue la del 17, no hizo una reforma teórica que subvirtiera las ideas admitidas sobre la propiedad. Ello habría equivalido, en un país de economía satélite como el nuestro, a provocar una indeseable reacción exterior o a dejar sin vigencia el precepto. En lugar de eso, estableció gradaciones, estatutos jurídicos diferenciales, como corresponde a un periodo transformativo cual es el que vivimos.
Obra de su tiempo, la Constitución del 57 había abandonado el trabajo a los azares de la producción, considerándolo como simple mercancía. En esas condiciones, la lucha de los incipientes sindicatos obreros había sido punto menos que infructuosa, y los trabajadores habían muerto en jornadas épicas —Cananea, Río Blanco— bajo la metralla de la fuerza pública, servidora de un gobierno aliado de los explotadores e instituido por leyes que ni en teoría resguardaban los intereses proletarios.
En respuesta a esta situación, se modeló el artículo 123. En él se consagró la jornada de ocho horas, la indemnización por riesgos profesionales y por despido; se protegió el trabajo de la mujer y del niño; se garantizó la libertad de asociación; las tiendas de raya fueron abolidas, y se dio cauce —en resumen— a las reivindicaciones del proletariado, por primera vez en el mundo, dentro de un texto constitucional.
El monopolio privado, antítesis capitalista de la libre concurrencia, se declaró fuera de la ley mediante el artículo 28. Y al establecerse una situación de igual tratamiento y pareja oportunidad para todas las empresas, se abrió la puerta a una síntesis salvadora: el monopolio de Estado que sustituyó el móvil “lucro” por el móvil “servicio social”, institución de la cual existen ya los primeros brotes en el país.
Por fin, para destruir el dominio del latifundista y del cacique sobre el gobierno inmediato de las comunidades, se instituyó en el artículo 115 la libertad municipal.
A primera vista podría extrañar la introducción de reformas al texto constitucional, dentro de un lapso relativamente corto. Ello, como lo revela el más ligero análisis, es signo de vitalidad de nuestro código. Una ley, cualquiera que sea su rango, es simple medio de organizar la vida de relación. Cuando el ritmo evolutivo pulsa rápidamente, o bien se vive fuera de la ley, más allá de la ley, o ésta se adapta a las condiciones creadas en el incesante devenir de la historia.
Esto último es lo que acontece en México. Abiertos los cauces hacia el porvenir, por obra de las leyes revolucionarias, la realidad se adelanta a la legislación, y entonces la norma jurídica, para no entorpecer la vida colectiva, tiene que cambiar con ella y seguirla.
Una estimación comparativa de la situación que guarda el trabajo organizado en la actualidad, frente a la que existía cuando se hizo la Constitución, está indicando la imperiosa necesidad de armonizar la ley con las conquistas ganadas más allá de su letra.
El ejido renació en el año 15 como simple complemento para la economía del peón, y ha evolucionado hasta ser la institución fundamental de una agricultura colectivamente dirigida y exenta de latifundios. Era necesario, pues, reformar el artículo 27 como se hizo, y quizá pronto sea indispensable ir más allá.
La experiencia demostró que los términos del artículo tercero, si bien representaban un avance notorio sobre el precepto antecedente, no habían resultado eficaces para excluir de las escuelas la influencia clerical, ni para dotar de contenido específico a la educación. De ahí que se haya promovido la reforma conducente, cuyas principales características son la jurisdicción exclusiva del Estado sobre toda educación que no sea propiamente superior, el conocimiento científico del universo y del hombre, el combate de todos los prejuicios, religiosos o de otra índole, y la preparación para la lucha de clases.
En los conceptos cardinales que he procurado señalar y en otros más cuya mención excedería los límites de este discurso, la Constitución de 1917 ha contribuido a plasmar la patria nueva.
Código precursor, diseñado sobre necesidades concretamente sentidas, ha permitido que el cuerpo social mexicano vaya salvando la distancia histórica que media entre el fin de una etapa feudalista y el albor de un periodo donde la justicia social impere.
No es válida la idea abstracta de la patria, empleada por explotadores que no la tienen para aguijar el instinto bélico de las masas y sacrificarlas con frío cálculo bajo la fascinación de quien defiende una nobilísima idealidad. La patria es hoy —y esta interpretación se ha incorporado ya al ideario actual de la revolución— disfrute en común de las riquezas que un territorio prodiga a sus habitantes; convivencia social organizada con equidad, y maciza trama de una tradición que no encadene ni deprima, sino que dé arraigo, fisonomía propia, tono distintivo, a un conjunto de comunidades organizadas.
Toda reforma que contribuya a integrar de este modo nuestra nacionalidad, debe ser vista por los constituyentes con franca simpatía: nuestro ánimo debe inspirar su inclinación en las profundas palabras del filósofo Gorgias, cuando, al apurar el licor letal, dijo: Brindo por quien ponga luz donde mis ojos sólo vieron penumbra; por quien llene el espacio que mi enseñanza dejó vacío; por quien salve el abismo que mi fuerza no alcanzó a salvar…
El Nacional, 9 de febrero de 1936.
Froylán C Manjarrez