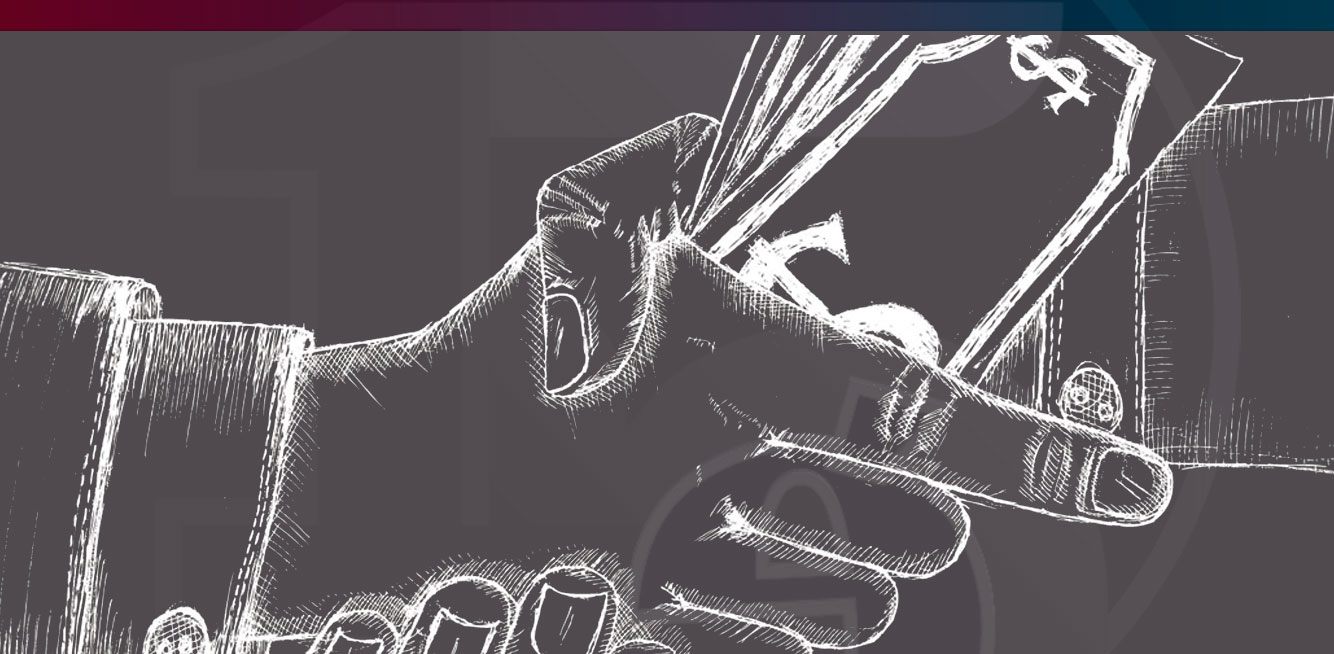Hoy la corrupción es como una borrasca que zarandea a la patria, fenómeno del que he obtenido las pequeñas “piedras” que en seguida leerá, “descubrimientos” que han ido presentándose conforme la preparación coincide con las oportunidades y la suerte que, suele ocurrir, renueva nuestro optimismo.

La corrupción del alma es más
vergonzosa que la del cuerpo
José María Vargas Vila
Como suele ser el patrón, la escuela primaria fue mi punto de partida. La evoco para hurgar en las extrañas de lo que Octavio Paz definió como "ogro filantrópico", o sea el monstruo de las mil cabezas cubiertas por otro tanto de máscaras.
Son las imágenes infantiles que formaron la película cuya trama va de lo trágico a lo cómico pasando por lo dramático, histórico, reflexivo, religioso, romántico y, desde luego, el realismo que lleva sus toques de magia.
Estuve en el umbral de la muerte temprana. Ocurrió en una casona porfiriana convertida en escuela militar. Era entonces un pequeño infante que empezaba a conocer las sensaciones de la adrenalina que induce a buscar aventuras cuyo resultado forma parte de la referida selección natural. Sin tomar en cuenta el peligro que representaba escalar edificios, decidí treparme a la cornisa del inmueble, una enorme mole acrecentada por mi pequeña estatura de los ocho años de edad. Caminé sobre aquella saliente a 12 metros del piso. Mi espalda daba al vacío y mis pequeños brazos y manos buscaban de qué asirse mientras movía los pies. Supongo que mi rostro manifiestaba la emoción de la aventura combinada con el temor a la muerte, sentimiento que aún no identificaba pero que latía en algún lugar de mi tierno raciocinio.
Son las imágenes que vienen a mi mente como una película. De ahí que las presente valiéndome de algo parecido a un guión cinematográfico, recurso que suple al uso de la primera persona.
Escena 1
La cámara panea y recorre la parte frontal de la casona. Se aleja para dejar ver la figura del niño expuesto a caer desde esa altura. Baja la toma para enfocar al grupo de niños asustados por el peligro que enfrenta a su compañero. Uno de ellos grita: ¡Agárrate bien Alejandro! Otro aplaude con emoción enfermiza. El resto mira hacia arriba sin hacer caso al grito y al aplauso. Se percibe el pavor que domina los sentidos de aquel público casual, todos vestidos con el uniforme militar color caqui.
La cámara vuelve a centrarse en el niño que está a punto de librar uno de los obstáculos, el ducto del desagüe pluvial de lámina galvanizada. Apoya el pie en el tubo y éste cede al romperse uno de los soportes ya corroídos por el sol y el agua. Tubería y niño se separan 20 centímetros de la pared. Se escucha el ¡aaah! de los muchachos que observan la acción. En los rostros se refleja el pánico. La toma regresa al pequeño aventurero que, sin haberse dado cuenta, se ha salvado de morir estrellado en el suelo gracias a que sus reflejos le permitieron aferrarse de alguna saliente: desde ella ve asustado y escucha el ruido del tubo que pega en el piso de cemento. Varios jóvenes observan de cerca la aventura. El improvisado público aplaude, festejo que se interrumpe cuando se escucha el grito de un adulto: ¡Agárrate bien muchacho!
Escena 2
Dos adolescentes discuten lejos del grupo de observadores. Uno le cobra al otro lo que había sido la apuesta de la muerte (de ello me enteré tiempo después). Ambos portan en la manga del uniforme las barras de sargento.
—Me ganaste, cabrón —dice uno de ellos—. Yo pensé que se caería.
—Pues él no se cayó así que tu te caes con los cincuenta baros que bien valen el espectáculo que acabas de ver.
—Pinche Fer: sabías que el chavo tiene dotes de chango.
—No qué va. Sólo me basé en la ley de probabilidades. Bueno, también en que este niño trae a su lado un ángel de la guarda.
—¡Ajá!
Así empecé a enfrentar los riesgos de la vida, unos casuales y otros fabricados por quienes se sintieron afectados por mis escritos, algunos de estos enriquecidos con la suerte del periodista cuya información incomoda al gobernante. Como libré aquel peligro de la infancia pude hacerlo con otros quizá menos espectaculares, como el de los gobernadores que decretaron mi muerte civil, acto burocrático que convierte en seres invisibles a los críticos del gobierno, hombres o mujeres cuyas opiniones no tienen eco ni réplica oficial : el gobernante se vuelve sordo y a veces hasta ciego y no escucha ni ve ni lee lo que publican los medios de comunicación opuestos a bailar al son del dinero que usufructúa el encargado del gobierno.
Pasaron los años y el niño se hizo hombre.
Comprobé la verdad que leí en uno de los párrafos de El jardín de las dudas, libro escrito por Fernando Savater:
Dijo el prefecto policiaco Héraul a Voltaire:
Cuanto más talento tengáis, señor mío, más debéis sentir que os rodean los enemigos y los envidiosos. Debéis cerrarles la boca para siempre con una conducta digna de un hombre sensato y que ya tiene cierta edad .
Aparte de ese tipo de enemigos existen otros quizá más peligrosos en el ámbito de la corrupción. Son quienes alimentan lo que se ha dado en llamar el cáncer social, o sea la peste que corroe las entrañas del gobierno.
Muy pocos han podido salvarse del desafortunado encuentro con la corrupción, el mal social que ahí está desde hace siglos, mismo que habrá de persistir hasta quién sabe cuándo.
Recupero el relato de la infancia escolar y reincido en el planteamiento de guión ubicándolo en el tiempo anterior a la catástrofe urbana que produjo la explosión demográfica posterior los años 40, “urbanismo” que dejó a la Ciudad de México en condiciones ecológicas lamentables.
Era sábado, el día más esperado por los niños internos del colegio ya que a media mañana ocurría algo parecido a una procesión: los padres llegaban con las sonrisas y el gusto reflejados en sus rostros, destellos réplica de la felicidad y algarabía de sus hijos internos .
Escena tres
El desfile familiar que había empezado a la una de la tarde, concluyó noventa minutos después.
El pequeño cadete de entre ocho y nueve años de edad, alumno del tercer grado de primaria, ve asustado cómo la escuela se va quedando desolada. Poco a poco crecen las sombras de los árboles; oscurece el bosque que rodea al edificio.
El temor del muchacho empieza a marcar su cara. Con sus pequeñas manos se toca el estómago como si tratara de tapar el hueco provocado por el susto y la tristeza entreverados.
Los minutos transcurren. El niño recorre varias veces el amplio patio de la escuela con la intención de espantar al miedo que empieza a engullirlo. En su mirada se manifiesta el recuerdo de su madre, la luz de sus noches infantiles.
Transcurre el tiempo y la desolación empieza a hacer estragos en el pequeño que busca un lugar desde el cual pueda ver el camino que conduce a la casona. Lo encuentra en el montículo del asta bandera ubicada frente a la pista de atletismo. Desde ahí se alcanza a ver la puerta de acceso a la escuela custodiada por cuatro cadetes.
Las imágenes del portón, el camino y el movimiento de la entrada del plantel se reflejan en los ojos del niño en cuya mirada prevalece la esperanza que alimenta los sueños infantiles. Confía en que el rostro de su madre aparecerá en el próximo automóvil que ingrese y suba por el camino rumbo al edificio principal.
Se le nota angustiado. Mira para todos lados. De repente llama su atención el movimiento de la bandera y el ruido que provocan sus latigazos. Las ráfagas de viento la sacuden con tal fuerza que el rojo parece desgarrarse. “Falta poco para que vuele en pedazos”, dice el cadete como si adivinara lo que va a ocurrir con la bandera.
Los zarandeos se hacen más violentos. El niño sigue mirándolos absorto.
Pasa el tiempo. Se escucha el golpe y silbido del viento. El jovencito parece convencido de que el lábaro patrio se desgarrará. Voltea a los lados como si buscara a alguno de sus maestros, alguien dispuesto a explicar el fenómeno natural o a decir que la bandera es indestructible.
No hay nadie. Vuelve a ver la punta del asta bandera como si ahí se encontrasen los porqués de la fuerza del aire y su efecto sobre el lienzo. Sus facciones muestran que acaba de descubrir cómo resolver el dilema. Dice convencido: “Lanzaré una piedra para que llegue a la bandera justo en el momento del chicoteo”.
Mira de nuevo a los lados. Confirma que sigue solo. Levanta del suelo algunos guijarros para lanzarlos convencido de su “buena idea”. Habla en voz alta: “Tengo que hacer que la piedra toque la punta de la tela cuando ésta dé el coletazo”. Así lo intenta. Repite el procedimiento varias veces hasta que el guijarro llega al blanco imaginario y la potencia de la tela movida por el viento lo envuelve y lanza lejos, muy lejos.
El rostro del niño se baña con la sonrisa del éxito: había logrado sincronizar la llegada del pedrusco con el chicoteo del lienzo: la piedra se convirtió en un proyectil casi mortal, igual a los lanzados por la onda del bíblico David.
El éxito de la “hazaña científica” logra que el pequeño cadete olvide la razón de encontrarse en ese lugar. En su tierno raciocinio se manifiesta el poder espiritual de este símbolo patrio.
Su madre aún no llega. Sin embargo, por su catarsis con la física desaparecieron angustia y soledad. En ese momento entra en escena un joven e imberbe sargento. El adolescente toma aire, abre su enorme boca y grita como si quisiera mostrarle al mundo el tono su voz que sorprende a todos, incluido él:
—¡Estás apedreando a la bandera, muchacho pendejo. Quedas arrestado! —Dice estridente.
La cámara hace un recorrido para mostrar el asta bandera, la pista de atletismo y “El Palacete”. El viaje visual termina en el espacio de las “mazmorras”, cuartos que en el siglo xix sirvieron de bodega-despensa a la familia Escandón, uno de los clanes más importantes del porfiriato.
El espacio es frío, lúgubre, húmedo. En sus paredes hay decenas de leyendas con distinta caligrafía. Destacan dos: “Aquí estuvo su padre pendejos”. “Cuando el cuerpo está preso el alma es libre”. Los mensajes enmarcan el collage de mentiras, sueños e insultos; la parte populachera de la lucha de clases a la lucha de frases, como don Eulalio Ferrer tituló su libro.
Ahora dejo el “guión” y retomo el relato en primera persona.
Cuando caí en cuenta ya estaba encerrado en aquel oscuro sitio. Mi panorama visual eran las tres paredes unidas por la reja desvencijada y una cadena cuyos eslabones quedaron sujetos al viejo y oxidado candado Yale.
Los pedazos de fierro y los muros de piedra me habían aislado del mundo infantil, el de las ilusiones y el amor filial.
Transcurrió el tiempo, tal vez una hora, lapso que se me hizo eterno, agobiante. Tuve que tragarme las lágrimas porque, según decreto oficial de los mayores, “los machos no lloran”.
Escuché cómo cesó el trinar de los pájaros en cuanto la luz del sol empezó a alejarse empujada por el manto de la noche.
En esas estaba cuando apareció de nuevo el temido sargento con su amenazante expresión facial enmarcada con los barros de los quince años de edad.
- ¿Traes dinero? —Preguntó.
—Sí, —respondí pensando en el billete de diez pesos que tenía guardados sin saber para qué.
—Dámelo y te levanto el arresto oferta él.
No tuve alternativa y le di el dinero suponiendo que ése era el costo de la libertad, la multa por la falta que sin darme cuenta había cometido.
Al salir del improvisado calabozo me topé con la Chata. Vi en su rostro la misma expresión que grabé en mi cerebro y quedó oculta hasta el día en que la encontré en la madre de Jesucristo: La Piedad esculpida por Miguel Ángel.
Me abrazó.
Nos retiramos y dejé atrás el recuerdo del ruido de la bandera a punto de desgarrarse.
Aquella mala copia de disciplina militar me había hecho olvidar lo que pagué para salir del improvisado calabozo. Pero poco después volví a toparme con la corrupción.
Encuentros y desencuentros
Ocurrió en la misma escuela al siguiente año escolar, el día en que el maestro Luis me cobró por calificación mis exámenes:
"Dame tu reloj si quieres que te pase de año", advirtió con su mirada cínica, alcoholizada. Miraba el reloj Haste que me acababa de obsequiar mi padre, regalo acompañado de las palabras que aún recuerdo: “Cuídalo mucho, hijo —me dijo mientras lo colocaba en mi muñeca izquierda—; es tu primer reloj. Te enseñará a conocer el tiempo y a organizar tu vida ”.
Fue al revés: me enseñó a conocer la vida para después organizar el tiempo.
Entré al mundo real, el de la adultez, con esas imágenes que me causaron lo que podríamos llamar reflejo condicionado. Parecía que mi destino era toparme con manifestaciones o costumbres del mismo cuño, igual que habría de grabar en mi cerebro para validar lo que escribió Cicerón refiriéndose a la memoria que recuerda lo que no quiere y nunca olvida lo que quiere. Son remembranzas ambientadas con el silbido de las corrientes de aire sacudiendo a la bandera de México.
Los tiempos cambian… y los vientos también.
Hoy la corrupción es como una borrasca que zarandea a la patria, fenómeno del que él obtuvo las pequeñas “piedras” que en seguida leerá, “descubrimientos” que han ido presentándose conforme la preparación coinciden con las oportunidades y la suerte que, suele ocurrir, renueva nuestro optimismo.
Lector cómplice:
Quisiera que ese tipo de experiencias, reflexiones, críticas y coincidencias podrían trocarse en certeros proyectiles mediáticos contra la corrupción, el fenómeno social que, como es bien sabido, desde hace muchos lustros dejó de ser casual para adquirir el estatus de vicio nacional, costumbre que ubicó a México en las estadísticas de la vergüenza. Espero que coincide con la forma de pensar así como con la esperanza de hombres y mujeres, jóvenes o maduros, ciudadanos que ya no ven lo duro sino lo tupido.
Aunque parezcan cuentos, los relatos que enseguida leerás son tan reales como las historias de los servidores públicos que no cuidaron las formas. Cada narración sigue el hilo conductor de la verdad basada en los testimonios vertidos por quienes formaron parte de los episodios que comento. La lección de Ignacio Ramos Praslow, por ejemplo, el diputado constituyente de 1917 que sin habérselo propuesto vigorizó mi fobia contra la corrupción.
Como lo digo al inicio de este libro, en su contexto encontrará las entrevistas y conversaciones con varios de los protagonistas, De ahí que haya sido una especie de confidente accidental convertido en testigo y receptor de las indiscreciones expresadas por los actores de las historias que referiré . Son los digamos que descuidos que tejieron el hilo conductor de la corrupción, fenómeno presente en casi todos los servidores públicos.
También traigo a cuento los estilos del poder ése que produce la soberbia, germen de la supuesta infalibilidad y el patente mesianismo que forma parte de la estúpida megalomanía. Aclaro que algunas de las palabras y frases de estos diálogos podrían no ser del todo exactas pero eso sí ciertas en su contenido, esencia y significado. No hay inventos pues.
Otros de los hechos narrados pertenecen al recuerdo colectivo, en este caso el de los personajes cuya voz podrá escuchar en las crónicas.
Sé que habrá quienes cataloguen las confidencias, inferencias e indiscreciones aquí descritas, como cuentos, mitos, leyendas, fantasías o la definición que guste y se le ocurra a quien se sienta afectado con la verdad que rememoro. Asumo tal riesgo con la esperanza de que los lectores de historias consideren que esperen caben en algunos de los géneros de la literatura.
* Capitulo del libro, corrupción herencia atroz.