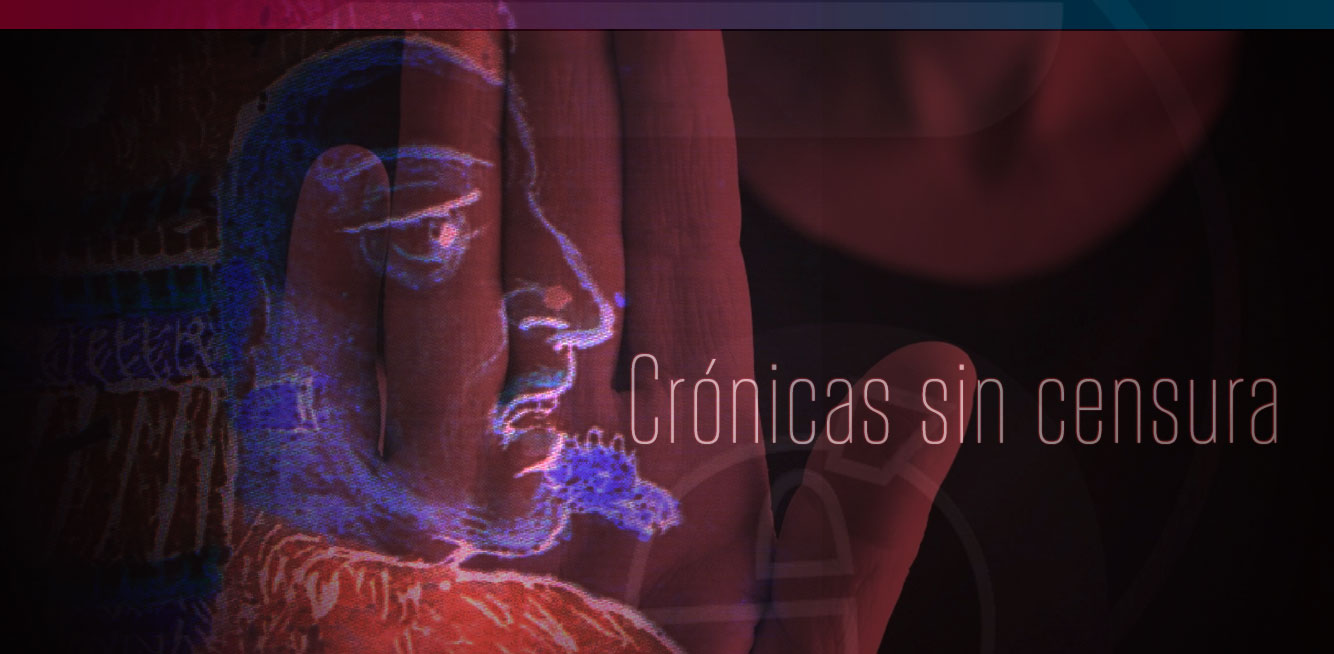VÍCTIMAS DEL DESPOTISMO ILUSTRADO
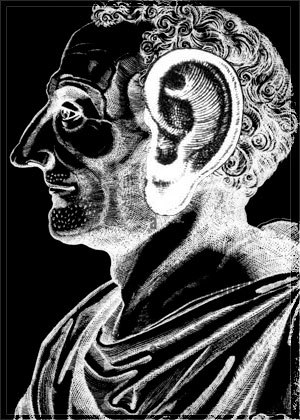
El mar esculpe, terco, en cada ola, el monumento en que se desploma.
—Octavio Paz
Hecha la ley, hecha la trampa.
—Dicho popular
Alguna vez publiqué que el estilo del entonces gobernador Manuel Bartlett Díaz se acercaba al despotismo ilustrado que dio fama a los monarcas del siglo XVIII. La opinión del columnista se apoyó en la forma en que el hoy senador decidió emprender acciones que supuestamente beneficiarían a la sociedad que gobernaba. Parecía haberse fusilado el lema:
“Todo para el pueblo, pero sin el pueblo”. O bien, que estaba interesado en rescatar el pensamiento del inglés Francis Bacon, quien, sin renunciar a la centralización del poder, arguyó que la monarquía tenía que asegurar el “progreso científico, la eliminación del poder, las supersticiones, el fomento a las artes y el impulso de la medicina”, además de garantizar todo aquello que permitiera crear las condiciones para que las cortes fueran “ilustradas” y, al mismo tiempo, poderosas.
Don Manuel se amuinó y de inmediato se hizo entrevistar en la Ciudad de México, “interviú” que fue publicada en el periódico matriz del poblano, donde un día antes había aparecido mi comentario.
“Leí tu columna. Está muy fea. Te excediste”, me dijo Raúl Torres Salmerón, el comunicador oficial.
“Me metiste en una bronca con Bartlett, que es amigo de mi jefe”, se quejó el director del periódico en Puebla. Pero de ahí no pasó.
A cuatro años de distancia, la legislación indígena ratifica lo dicho debido a que apoya el viejo criterio que inspiró a las monarquías europeas, que, en cierta medida, basaron sus gobiernos en las ideas de la Ilustración. Esto porque se repitió el esquema político de “Todo para el pueblo, pero sin el pueblo”.
Dicho en otras palabras: la nueva legislación indígena no tomó en cuenta a los indios ni a sus organizaciones, que habían cuestionado la iniciativa. Además, los senadores Manuel Bartlett y Diego Fernández de Cevallos omitieron el criterio de la Cocopa y despreciaron la consulta a los indígenas realizada en 1996 por el propio Senado de la República. Asimismo, nunca fueron considerados los representantes de los pueblos indígenas de los estados con mayor número de etnias (Chiapas, Oaxaca, Michoacán y Puebla). Y por si fuera poco, los “patricios” mencionados desdeñaron la experiencia de diversas legislaciones estatales que, en su articulado, incluyen las necesidades, los requerimientos y las costumbres de las comunidades indias.
De ahí la repulsa del pueblo a la decisión despótica e ilustrada de senadores priistas y panistas.
Y por ello los recursos legales (entre ellos el del síndico de Molcaxac) contra una determinación legislativa que omitió el sentir y las costumbres de los mexicanos supuestamente beneficiados. Se trata, pues, de una reacción —digamos que lógica— al desaseo político que apresuró una legislación tortuosa, vulnerable y, al mismo tiempo, alarmante, porque no resuelve los problemas indios y, en consecuencia, exacerba los ánimos de diez millones de mexicanos pobres entre los pobres… provocación que resultará en un haz perverso de efervescencia política diseminada, que habrá de sumarse explosivamente a un ámbito íntimamente ligado al mundo indígena: la crisis campesina sembrada desde 1982 y que hoy comienza a afectar —y a movilizar— no solo a los cañeros y maiceros del norte, sino al medio rural en su conjunto (Armando Labra Manjarrez, “De indios y vaqueros”, La Jornada, 23 de julio).
Es natural que haya opiniones que avalen la reforma indígena. Sin embargo, lo extraño aparece cuando, por ejemplo, Jaime Juárez Hernández, presidente de la Comisión de Derechos Humanos del estado de Puebla, tacha de “aberración jurídica” la controversia constitucional interpuesta por el síndico del Ayuntamiento de Molcaxac.
En el caso del aval, salta a la vista la ostensible falta de información legal, política, histórica e indigenista.
Empero, lo que debería alarmar a la sociedad es el juicio del defensor de los derechos humanos, quien, al parecer, se despojó de la investidura de ombudsman para arrogarse la de los jueces y magistrados que antaño actuaban (y algunos todavía lo hacen) de acuerdo a la línea impuesta por el poder político. Según parece, don Jaime no leyó ni se enteró de la opinión.