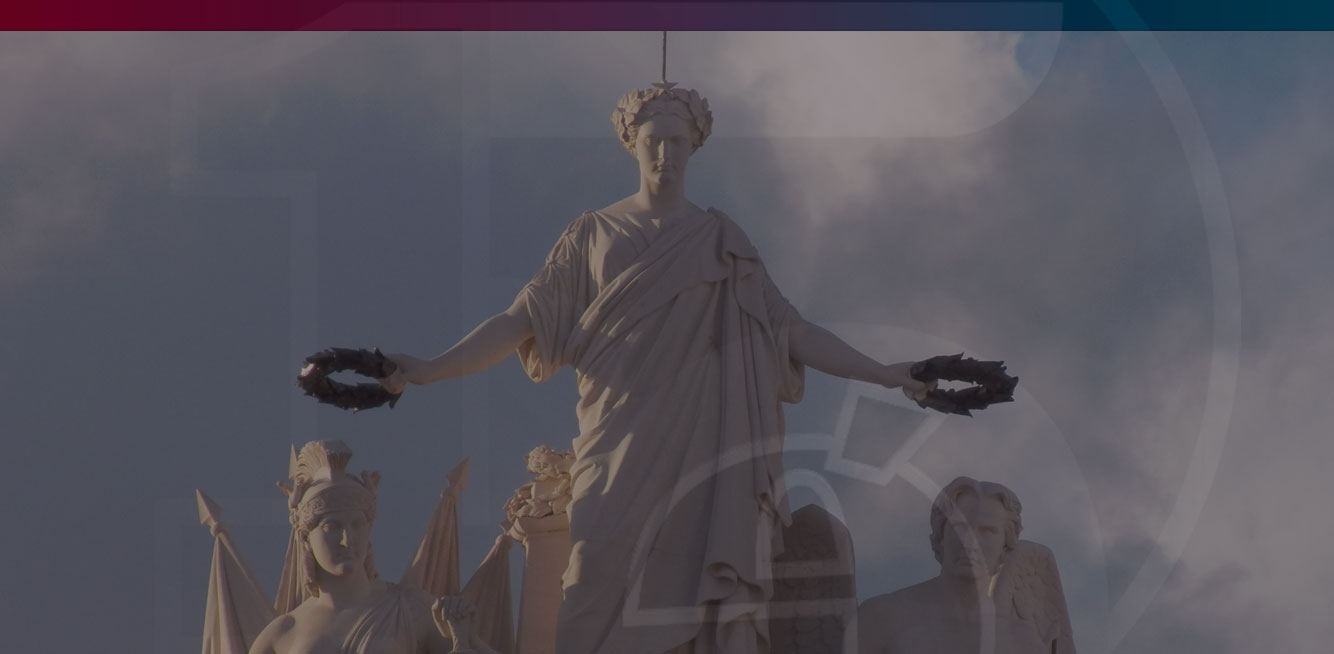Pues quizá dejó en manos de una runfla de vividores, mediocres y corruptos el buen nombre de su administración. Su buen nombre, para ser precisos...
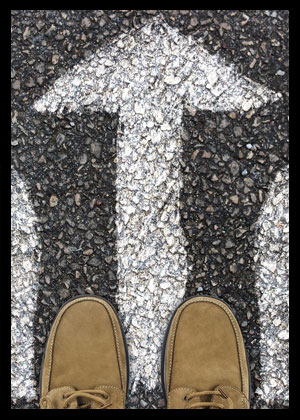
Si usted decidió incursionar en el sinuoso camino de la política —claro, para servir a la sociedad y no a usted ni a sus amigos—, debe leer esta modesta reflexión-consejo.
Todo empleado del Estado necesita rodearse de personas que lo asistan en la dura jornada del servicio público. Dice el que sabe que un buen líder debe formar un equipo profesional y, por qué no, más capaz que el propio comandante.
Pero —siempre hay un pero—, cuando alguien se enfrenta al poder desde el lado “bueno” de la historia, donde fluyen los recursos, favores, abrazos, apapachos, risas y amor, donde se acomoda a familiares y amistades en las nóminas, se hacen negocios, se reciben moches y se abren las puertas de la prosperidad… algo sucede. El funcionario de medio pelo, especialmente el mediocre y chambón, enloquece súbitamente.
Este personal, si no es supervisado por el patrón —ese que confía ciegamente en la lealtad de su ejército—, puede convertirse en su peor enemigo.
Veamos: el hoy guapo y rico funcionario, que ayer era un ser común y corriente, muta en un humano desagradable que se marea al subirse en un ladrillo. Se vuelve prepotente, autoritario, corrupto y déspota. Así trata a cualquier ciudadano que se le acerque, o así “resuelve” los temas que solo competen a su jefe. Pero el ciudadano no ve al subordinado como el villano: atribuye la acción al gobernador, al presidente municipal, al secretario de Estado, al legislador… o al político que usted prefiera.
Por eso, amigo político, conviene que, de vez en cuando —sin que se convierta en una obsesión delirante—, espíe a sus subordinados, califíquelos, ponga a alguien que los supervise… y a otro que supervise al que supervisa. Todo, con el fin de que su burbuja de éxito y acciones contundentes en beneficio del pueblo no se vea reventada por un gusano hediondo que puede pudrir las manzanas rebosantes de su gestión.
Si no lo hace, tarde o temprano se preguntará: ¿qué hice?, ¿por qué no me quieren?, ¿por qué soy el peor calificado en las encuestas serias?, ¿por qué dicen que solo robé y no hice nada?
Pues quizá dejó en manos de una runfla de vividores, mediocres y corruptos el buen nombre de su administración. Su buen nombre, para ser precisos.
Y a esos malosos: recuerden que todo se sabe. Sus nuevas amistades no son amigos de usted: son amigos del funcionario que maneja los recursos, el que se mocha, el que les ayuda a engrosar su patrimonio. Cuando la magia termine, descubrirán que esos “mejores amigos” no hacen más que hablar pestes de su persona. Así que, por su bien, haga una gestión honorable y proteja a su jefe como si se tratara de usted mismo.
Ahora bien, si el jefe es corrupto, represor, autoritario, inepto, déspota, patán y cínico, y usted solo sigue su ejemplo… entonces: ¡un aplauso! Está en el camino correcto.
Esta reflexión-consejo no está dirigida a nadie en especial. Es, simplemente, un gesto patriótico para los políticos mexicanos. He visto nacer odios jarochos por culpa del mal trato de un subordinado, mientras el jefe —el verdadero jefe— ni la debía ni la temía. Ese profundo rencor se lo debe a quien creyó un empleado capaz y leal.
Hasta la próxima.