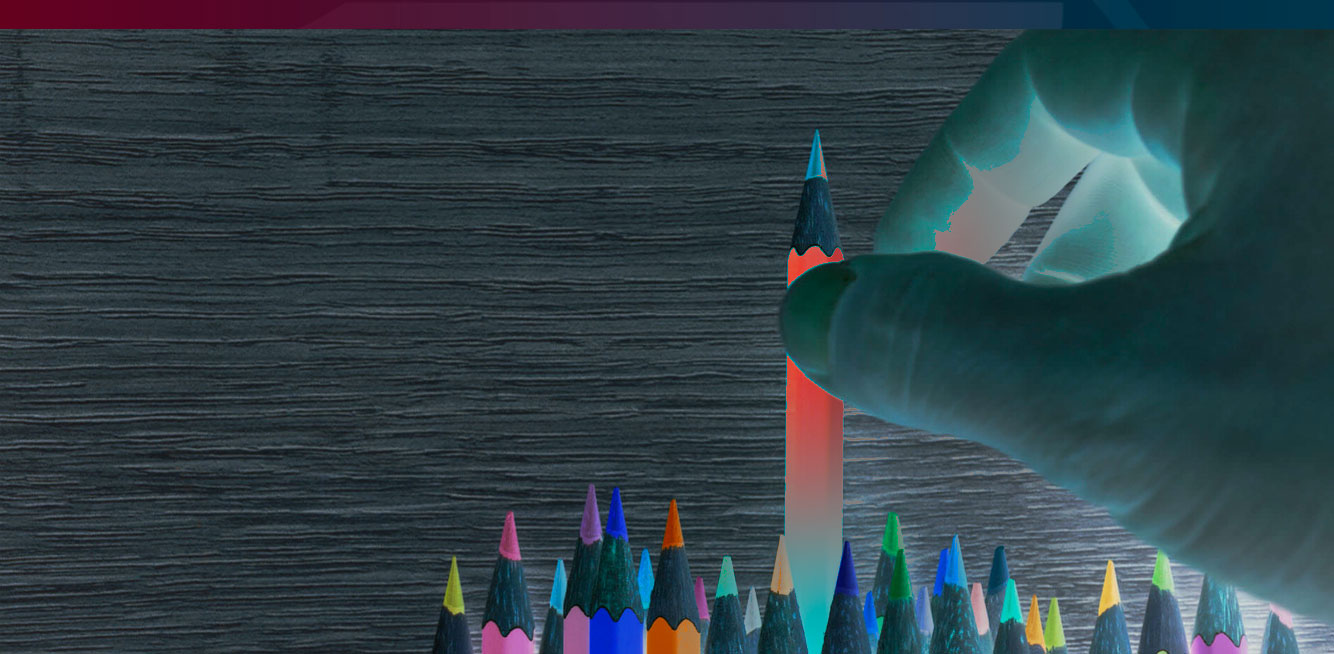Así estamos: conectados con todo, pero desconectados de nosotros mismos...

Vivimos en la era de la hiperconexión: los adolescentes pueden sostener seis conversaciones simultáneas, comprar boletos en menos de tres clics y convertirse en expertos en “scroll” con el pulgar derecho. Pero, curiosamente, no saben mirar a los ojos.
La humanidad celebró como progreso el invento del teléfono inteligente, y nunca imaginó que, en manos inexpertas, ese pequeño rectángulo luminoso se convertiría en una prótesis emocional, en una muleta para no sentir. Lo peor no es que no lo vieran venir. Lo devastador es que a muchos todavía les parece una gran idea.
La frase que deberíamos tatuarnos en la frente —pero que parece haber sido borrada por un algoritmo— es brutalmente sencilla: de los 0 a los 21 años, lo que no se utiliza no se desarrolla.
Las estadísticas lo gritan. Un informe de Common Sense Media revela que los adolescentes pasan, en promedio, más de 7 horas al día frente a una pantalla, excluyendo tareas escolares. Según la UNICEF, uno de cada cuatro adolescentes declara sentirse solo o aislado con frecuencia, a pesar de estar “conectado” todo el tiempo. Pero nadie se alarma, porque mientras se mantengan ocupados, mientras deslicen contenido y generen tráfico, todo parece estar bien. La industria está satisfecha.
El problema no es la tecnología. El problema es que reemplazamos el contacto humano con notificaciones. Y los jóvenes lo aceptaron como normal. No desarrollaron la empatía porque no la usaron. No ejercitaron la paciencia porque la inmediatez les enseñó que esperar es inútil. No aprendieron a gestionar la frustración porque, ante el menor desacuerdo, pueden bloquear al otro y pasar al siguiente. Así de simple. Así de trágico.
Creemos que porque pueden navegar en internet, ya saben navegar la vida. Error. Esta generación aprendió a cambiar de canción cuando algo incomoda, pero no a quedarse cuando algo duele. Saben deslizar a la izquierda cuando algo no gusta, pero no a dialogar cuando algo confronta. Sus habilidades digitales crecieron exponencialmente, pero sus habilidades humanas quedaron raquíticas.
No es que no quieran sentir: es que nunca entrenaron la capacidad de sentir. Y lo que no se utiliza, no se desarrolla.
Han convertido las emociones en stickers. El enojo es un emoji. La tristeza es una reacción. El amor es un corazón automático. Y cuando se enfrentan a la vida real —donde los silencios pesan, donde las lágrimas no tienen subtítulos, donde las heridas no se editan— no saben qué hacer.
Les hemos dado tecnología, pero no herramientas emocionales. Les hemos dado dispositivos, pero no capacidad de introspección. Les hemos enseñado a contestar rápido, pero no a escuchar profundo.
Les hemos quitado el juego, la exploración, el aburrimiento creativo. Y a cambio, les hemos regalado tutoriales para todo, menos para vivir.
La gran paradoja: hiperconectados y aislados. Saturados de datos y pobres de alma. Rápidos para responder, lentos para comprender.
Y mientras los padres celebran que sus hijos de tres años ya desbloquean una tablet, nadie se pregunta si ese mismo niño sabrá, años después, sostener una conversación sin mirar su teléfono cada cinco segundos.
El drama no es solo neurológico. Es existencial. Porque la plasticidad cerebral tiene sus ventanas de oportunidad, y cuando no se usan, se cierran. Lo dice la ciencia, lo confirma la calle y lo evidencia esta generación incapaz de gestionar su mundo interior.
Podemos seguir dándoles más tecnología, más velocidad, más pantallas. Podemos seguir construyendo un mundo que gire a la velocidad de la ansiedad. Pero algún día, cuando la soledad les sea insoportable, tendrán que buscar lo que nunca entrenaron. Y puede que ya sea demasiado tarde.
Porque lo que no se utiliza, no se desarrolla. Y lo que no se desarrolla, se pierde.
Así estamos: conectados con todo, pero desconectados de nosotros mismos.