“No podemos hablar de testimonios crudos”, me dijeron...
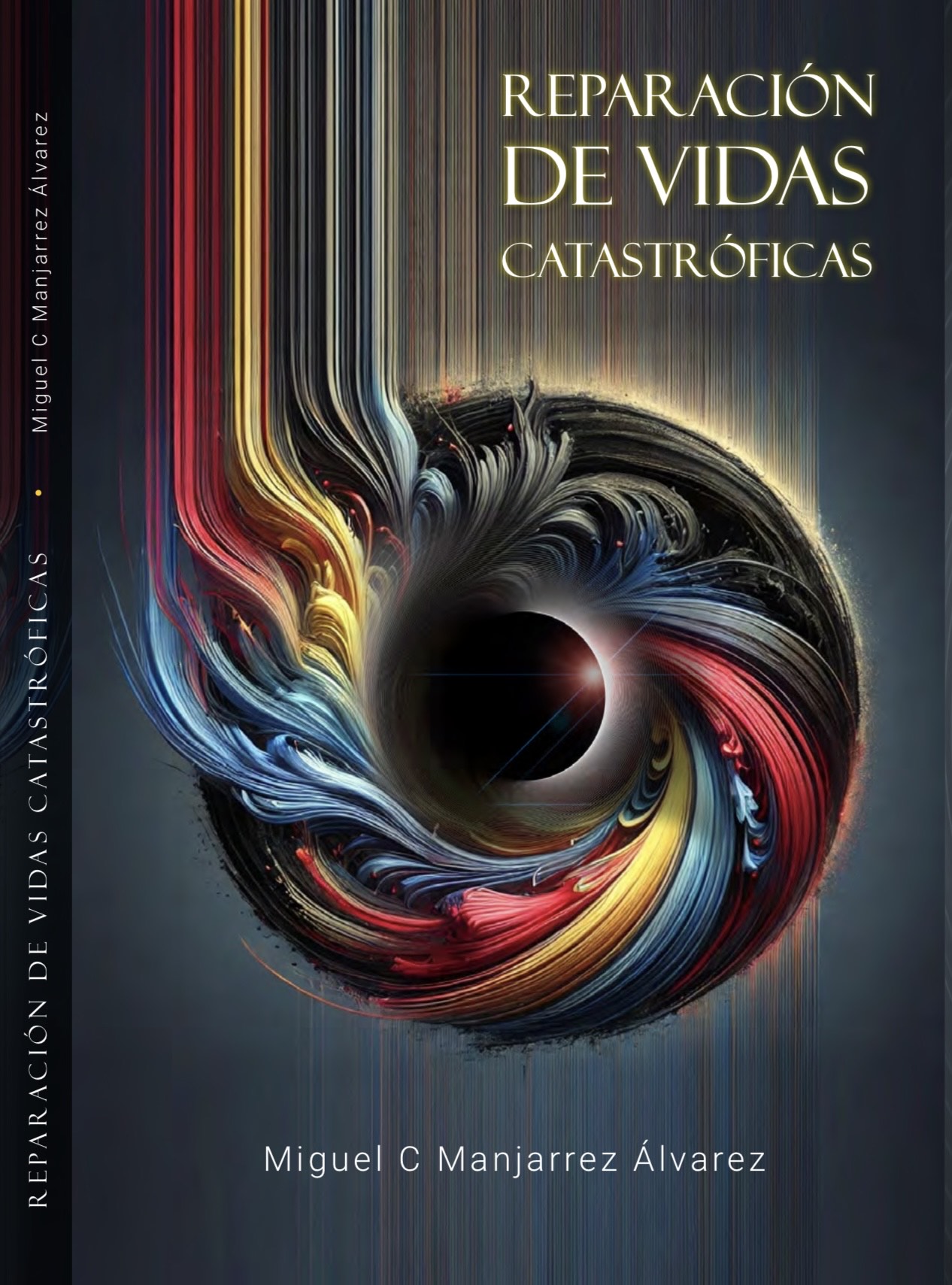
Hace algunas semanas me buscaron de un programa de televisión abierta que se transmite en varios estados del país vecino, Estados Unidos. Querían entrevistarme sobre Reparación de vidas catastróficas, mi libro. No soy muy dado a las cámaras, pero pensé: vale la pena. Me tomé el asunto con profesionalismo. Tan en serio, que incluso me inscribí en un diplomado en entrenamiento para medios. Sí, el escritor meticuloso que soy: puliendo respuestas, ensayando giros, proyectando silencios.
Durante semanas me preparé. Sin embargo, faltando siete días para la grabación, seguía sin recibir más que mensajes genéricos: “se llevará a cabo de tal hora a tal hora, tal día”. El último aviso fue más preciso: serían doce segmentos de ocho minutos. Hasta ahí, todo bien.
Entonces, en un arranque de buena fe y organización —pecados capitales para algunos productores—, decidí enviarles un guion propositivo: una estructura de entrevista sugerida, respetuosa, pero firme. Ahí estaban los ejes centrales: el libro, los testimonios, el dolor humano que se transforma, las preguntas incómodas pero necesarias.
Tres días después me respondieron con una versión tachonada. Censurada.
“No podemos hablar de testimonios crudos”, me dijeron.
“No podemos promocionar un producto o servicio. Es política del programa.”
Entonces me pregunté: ¿no era ese el objetivo de la invitación?
Rechacé amablemente, aunque no sin cierta decepción.
La respuesta me alcanzó mientras comía con mi madre y mi tía María Luisa Cruz Manjarrez. Mi madre me preguntó por qué estaba tan absorto en el teléfono. Le expliqué brevemente. Mi tía, con la calma de quien ha vivido muchas aulas, comentó que en su carrera como maestra siempre habló con franqueza a los adolescentes sobre las adicciones. “Los padres se molestaban”, dijo, “lo veían como un tema prohibido”.
Curiosamente, el productor del programa dijo algo parecido: “no se puede hablar de eso con claridad, lo ven menores de edad”. Entonces pensé: ¿en qué momento decidimos que educar es más peligroso que callar?
De esa anécdota nació una serie de artículos que quizá usted ya leyó —y si no los ha leído, léalos— sobre la urgencia de educar a nuestros niños sobre drogas. Sí, drogas. La palabra que los medios pronuncian en susurros.
Porque usted y yo no dormimos con quince alacranes venenosos en la cama. Porque nadie le da un beso a una viuda negra y la adopta como mascota. Porque nuestros padres, con voz firme y persuasiva, nos dijeron: “eso te mata”. Nos enseñaron que había cosas que no se tocaban. No por prohibidas. Por peligrosas.
Nadie, por más rebelde que sea, corre a tomarse un vaso de limpiador de pisos o destapacaños para “ver qué pasa”. Simplemente sabemos que mata.
Entonces, ¿por qué no hablarles a los niños y adolescentes con esa misma claridad sobre las drogas? ¿Por qué no explicarles qué contienen, cómo se fabrican, qué hacen en el cerebro, qué destruyen en el alma?
Hay que hablar. Con fuerza. Con verdad. Con urgencia. Como se nos habló sobre no aventarnos de la azotea, mirar de ambos lados al cruzar la calle, temerle a las serpientes, no meter los dedos a un enchufe, o leer el símbolo de calavera en el ácido muriático para no echarle una gota a una espinilla.
Educar también es programar. Y hay que programar a nuestros niños en el verdadero daño que hacen las sustancias químicas al cerebro.
Hasta la próxima.
